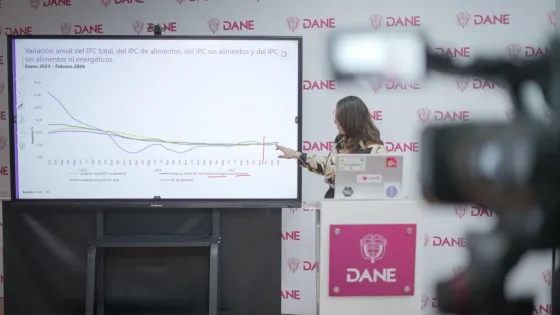De la última camada de columnistas ella, junto con Daniel Samper Ospina y Ricardo Silva Romero, es quien más seduce a buena parte de lectores de su generación. En las reuniones sociales de menores de cuarenta –en cocteles, pero también en charlas alrededor de un café, o en esas con jazz o salsa ambientando a las espaldas- son las opiniones de estos tres nombres a las que más se hace eco de boca en boca, a pesar de que, como los aguafiestas, llaman la atención sobre aquello que a otros atemoriza decir en una sociedad con la piel susceptible de quien se ha excedido bajo el sol.
¿Quién es esta mujer que la noche de la presentación de su libro de cuentos Ponqué, el pasado diciembre, convocó en un mismo escenario al tout de la intelectualidad nacional, desde Álvaro Castaño Castillo, Antonio Caballero, Roberto Burgos y Miguel Torres hasta escritores inéditos, muchos de ellos sus alumnos en la facultad de literatura de Los Andes?
Carolina es hija del mayor de los varones Sanín Posada, aunque este dato –“trascendental” en un país obsesionado con los apellidos- es irrelevante en su biografía: antes que las heráldicas, en este texto importan –impactan- la soledad y el desaferramiento de los silencios exigidos por la tribu –familiar o social-, encargados ambos de demarcar su carácter independiente.
Ella y su hermano crecieron con cierto distanciamiento de la familia paterna. Pero no se trata de peleas o rencillas. Simplemente, como suele suceder, ambos tiraron para el lado materno. En política, en cambio, sí hay un claro distanciamiento. “Nunca he acompañado a Noemí en política, pero me une a ella un especial cariño”, asegura tajantemente buscando cortar cualquier pregunta futura sobre el tema.
Carolina estudió en Bogotá en el Marymount, “un colegio de clase media con pretensiones, de sólo mujeres y extremadamente conservador manejado por laicas muy devotas”, donde se sintió inadecuada. ¿La razón? La educación domestica que recibió no fue ni ortodoxa, ni machista, ni católica.
“Entré directamente a primero de primaria cuando cumplí cinco años -cuenta con la seriedad en la mirada y la dulzura en la voz que la caracterizan-. Tres años atrás me habían llevado a un kínder pero no me sentí a gusto cuando me pusieron a hacer manualidades propias de niños. En casa mis padres me enseñaron matemáticas”.
En su memoria quedó que desde antes de los tres años ya les pedía a sus papás que le leyeran cuentos. Hasta que la mamá le enseñó a leer. “De niña leía todo lo que cayera en mis manos, partiendo de comics y revistas”. También fue gran devoradora de enciclopedias tipo El quillet de los niños o El tesoro de la juventud. Ahora consume, en su mayoría, literatura inglesa o norteamericana mientras dedica el resto de su tiempo al cine y a las teleseries gringas.
Pero volvamos atrás. De Cartagena, la ciudad natal de su mamá, Carolina conserva sus primeros recuerdos. De la costa, pasaron a vivir a Medellín, la tierra de los abuelos Sanín. “Siempre fui dos años menor que mis compañeras -afirma con voz pausada-. Durante mucho tiempo no tuve amigas en el colegio. Fue una infancia muy solitaria, por lo que jugaba a inventar historias, familias que quería tener, lugares donde quería vivir... Tenía una imaginación muy febril”.
Según sus propias palabras, estudió literatura en Los Andes porque “No tenía ninguna ansiedad profesional y lo único que sabía era que quería leer”. Gracias al promedio alto de sus notas, de Los Andes pasó a Connecticut con una beca de la universidad de Yale que le pagó la matricula, más una mensualidad para vivir. Allí estudió literatura hispánica. Fueron tres años en New Haven antes de embarcarse a Barcelona.
“Me fui a Barcelona porque me gustaba la ciudad, tenía un par de amigos cercanos y pensé que allí podría encontrar trabajo fácil”. No se equivocó. Trabajó como traductora para editoriales españolas (desde libros de jardinería hasta novelas contemporáneas); como profesora (de español y de ingles); pero lo que más le dio para vivir fue la escritura: al tiempo que terminó su tesis doctoral, escribió libros de parodias de autoayuda firmados bajo seudónimo. Se trata de burlas a esa mujer objeto que ella siempre ha criticado, escritos con testimonios falsos. “Los hice por plata y no corresponden a ninguna búsqueda importante”. Océano, la editorial que los publicó, los ha traducido al croata, al griego y al portugués.
Cuando le ofrecieron trabajar como profesora en la universidad pública de Nueva York no lo pensó dos veces. Fueron cinco años enseñando literatura en español, escritura creativa y cine español.
Hace un par de años le dio nostalgia por el campo (“Soy muy amiga del campo. Me gustan los animales de granja, estar allí, caminar, oler el aire limpio, perder la mirada en cualquier paisaje bucólico”) y se interesó por participar en la comunidad a la que pertenece. Volvió al país y ahora trabaja como profesora de Los Andes al tiempo que escribe para El Espectador. Acaba de publicar dos libros: Dalia y Ponqué. El segundo es una colección de ocho cuentos que se suman a la novela que Planeta le editó hace cinco años bajo el nombre Todo en otra parte.

Dalia, en tanto, es un cuento infantil sobre su mejor amiga: la perra salchicha con la que comparte apartamento. “Es con quien más paso el tiempo y de quien menos sé –afirma con interés-: me intriga saber cómo percibe el mundo”. Dalia ha sido para ella un conocimiento del amor. “Para amar no hay necesidad de conocer a profundidad. En cambio, es posible que la conciencia de las limitaciones del lenguaje y de los límites de la naturaleza humana generen un amor profundo”.
Carolina es moderada al hablar y nunca ríe con desparpajo. Como quien vivió mucho tiempo en New York City, usa ropa oscura en contraste con la visión del mundo, teñida de claridad. “Me cuesta la mentalidad apegada a normas absurdas como la burocracia, el papeleo, el gusto por el poder nimio por el cual una sociedad acomplejada pretende parecer seria”. Al respecto, asegura “Me pregunto a qué obedece el amor por el inciso, el rótulo y la cláusula; por la regla menuda y caprichosa. Tal vez esa intensidad con la que los miembros de la sociedad se celan unos a otros sea simplemente la expresión de una envidia que todo lo permea, que es punto de partida del contacto social”.
Físicamente Carolina es alta, de porte sinuoso, macizo, quizás herencia del de su mamá, quien todavía exhibe su cuerpo en bikini (también su padre, casi en sus setenta, conserva la guapura de sus años mozos). Su rostro, del que sobresalen sus esplendentes ojos negros, es de belleza atemporal, y usa el pelo hasta la nuca sabiendo que no necesita una melena para atraer, para envolver. En las fotos luce cara de adolescente. En cambio, personalmente, es igual: tiene pinta de colegial.
A Carolina le gusta usar botas, desde aquellas que le tapan los tobillos hasta unas que le llegan casi a la rodilla y le suman a su aspecto de amazona. Es lo primero con lo que se topa quien visita su apartamento. Justo pegada a la pared contraria a la puerta de entrada están sus botas de caucho pantaneras. Parecen un objeto decorativo puesto allí para significar su carácter independiente y fuerte, lo que nos lleva a aquella entrevista a Warhol:
-“Por qué usa botas, le preguntó un periodista.
- Porque soy sádico.
- ¿Qué tienen que ver las botas con que sea sádico?
- Bueno, puedes pisar a la gente”.
Como en la canción de Alejandro Sanz, Carolina volvió a Colombia pisando fuerte. Pisa fuerte sin atropellar, de una manera poco común en un país donde pisar a los demás es deporte nacional: con la razón. Su inteligencia es perspicaz, aguda, puntual. En su columna en El Espectador Carolina no informa. Sugiere, y eso es suficiente para poner a pensar, para llamar a la reflexión.
Ella no calla sus verdades sin importar los callos que pisa. En una ocasión comparó la foto en la que aparecen los más famosos escritores nacionales con el reinado de Cartagena. “Lo que no se les ve y que yo sé, salvo de mis cuatro o cinco favoritos, es que, en su afanosa carrerita por salir en la foto, estos finalistas se desprecian mutuamente con la entraña, lambonean de lo lindo y hacen cada pequeña zancadilla que pueden, igual que sus equivalentes, las candidatas del Reinado de Belleza”.
De las reinas de belleza dice que son “adultas jugando a ser niñas que juegan a ser adultas y que, entre tanto, se prestan a la farsa de una monarquía femenina como alegoría de la discriminación de las mujeres en la vida republicana”. Este es el gran tema que no está dispuesta a negociar: “Nunca voy a superar el sexismo. Lo que me haría irme del país sería eso. Que sea normal decirle niña a una mujer adulta, o la exclusión laboral y el trato discriminado. Me escandaliza que las mujeres colombianas no sean feministas”. Hay una razón para ello: es más cómodo no hacerse respetar.
Una generación que se burla de sí misma y no le come cuento a nada es la que hace parte de su andanada de seguidores. El odio enfermizo –y su hija bastarda: la violencia-, así como la política eternamente corrupta y sus juegos de poder ya no chispean en las plumas de los nuevos columnistas. No es que no les preocupen, es que ya no interesa hacerles el juego. Carolina lo sabe y por eso sus escritos llevan implícita la búsqueda por entender y poner al descubierto los nuevos inconscientes de eso que Guy Debord bautizó –y es uno de sus libros de cabecera- “La sociedad del espectáculo”.