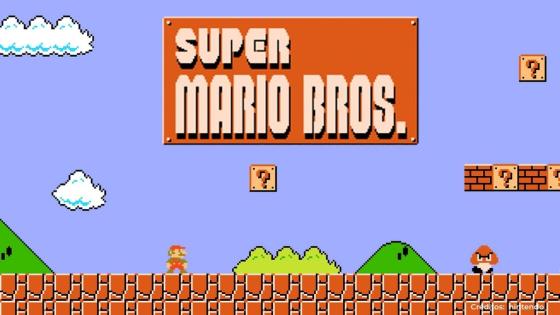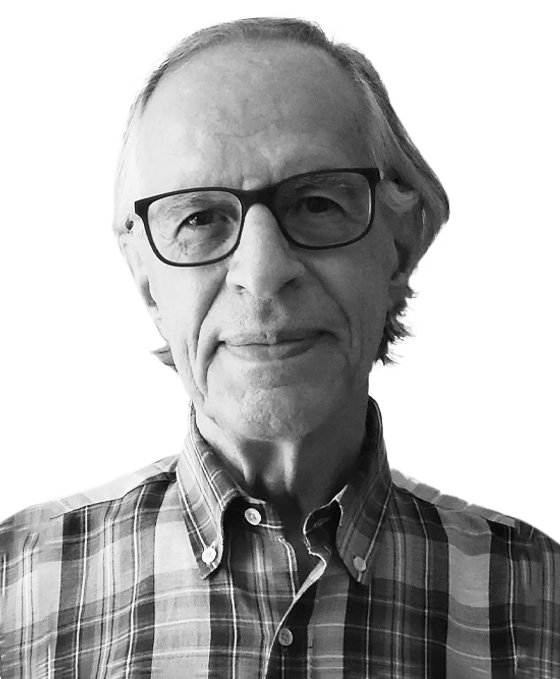Perú es un país rico en objetos cerámicos y tejidos que cuentan su historia prehispánica con lujo de detalles. Incluso, a pesar del saqueo que inescrupulosos arqueólogos y guaqueros hicieron de la región en los dos siglos pasados, se conservan en muy buen estado piezas de incalculable valor, encontradas en excavaciones y estudios que han dejado testimonio de la importancia que estos antiguos moradores le daban a sus ajuares funerarios. Carmen Arellano Hoffmann, directora del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú (MNAAHP), quien viajó para la exposición titulada Hilos para la eternidad, que reúne una selección 82 piezas, entre estas 46 textiles funerarios del antiguo Perú, la cual se expone en la actualidad y hasta finales de julio, en el Museo Nacional de Colombia, dice que esta exhibición da fe de su importancia.
La muestra incluye, además, 36 objetos en tumbaga, madera, cerámica, piedra y algunos restos de animales, parte de los ajuares funerarios de la milenaria cultura Paracas. Dice Arellano Hoffmann que esta exhibición pretende mostrar una suerte de textiles mensajeros de la rica cultura Paracas, desaparecida hace más de 2 mil años. Fueron textiles mensajeros para el más allá o envoltorios para preservar la vida después de la muerte.
 Fue encontrada en un lugar llamado Wari Kayan, donde se realizó el sorprendente hallazgo de un cementerio con más de cuatrocientos cuerpos momificados envueltos en varias capas de ricos textiles y acompañados de variadas ofrendas que conforman grandes fardos funerarios. Como la mayoría de las piezas que conforman la exposición fueron halladas en este lugar, se ha establecido que fueron utilizadas en el contexto ceremonial de los ritos funerarios.
Los tejidos Paracas constituyen uno de los testimonios más antiguos y mejor preservados de la textilería a nivel mundial y reafirman la importancia que daban los antiguos pobladores Paracas al concepto de la vida después de la muerte al ofrendar tejidos con alto significado simbólico a los personajes más relevantes de su comunidad.
Es destacable además los diversos tipos, el colorido y la destreza técnica y estética de los textiles y los delicados y complejos procesos de intervención a nivel de conservación y restauración que fueron utilizados para poder exhibir los textiles, los mismos que fueron realizados por especialistas peruanos en las instalaciones del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú (MNAAHP).
Fue encontrada en un lugar llamado Wari Kayan, donde se realizó el sorprendente hallazgo de un cementerio con más de cuatrocientos cuerpos momificados envueltos en varias capas de ricos textiles y acompañados de variadas ofrendas que conforman grandes fardos funerarios. Como la mayoría de las piezas que conforman la exposición fueron halladas en este lugar, se ha establecido que fueron utilizadas en el contexto ceremonial de los ritos funerarios.
Los tejidos Paracas constituyen uno de los testimonios más antiguos y mejor preservados de la textilería a nivel mundial y reafirman la importancia que daban los antiguos pobladores Paracas al concepto de la vida después de la muerte al ofrendar tejidos con alto significado simbólico a los personajes más relevantes de su comunidad.
Es destacable además los diversos tipos, el colorido y la destreza técnica y estética de los textiles y los delicados y complejos procesos de intervención a nivel de conservación y restauración que fueron utilizados para poder exhibir los textiles, los mismos que fueron realizados por especialistas peruanos en las instalaciones del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú (MNAAHP).
 A través de estas telas utilizadas como envoltorios se ha logrado descubrir que luego de momificar los cadáveres, se ponía el cuerpo en cuclillas y se procedía a envolverlo, al comienzo con dos o tres grandes telas de algodón ordinario. Luego se continuaba el proceso con capas de mantos bordados, para luego al finalizar el proceso y envolver una vez más con otra tela de algodón, hasta lograr una figura cónica envuelta. También se ponían junto al cuerpo embalsamado, prendas de vestir en miniatura y a su lado vasijas de cerámica, armas en piedra, narigueras, orejeras y diademas en oro tumbaga, collares de concha, alimentos, pieles de animales y abanicos en pluma; en fin todo lo necesario y habitual para acompañar al muerto en su vida en el más allá.
Se enterraban a poca profundidad en hileras, y de acuerdo a su rango, jerarquía, género, edad e importancia política o social dentro de la comunidad. Es a través de estas figuras momificadas que se han podido descubrir muchos aspectos de la vida, sus cultos e importancia de ancestros que los arqueólogos han logrado determinar.
Las telas o mantos eran fabricadas en grandes telares cuyo tamaño promedio es de 2.50 x 130 mts., en algodón y lana de llama, vicuña o alpaca y luego bordada con aguja con hilos teñidos para cada prenda y con valores simbólicos para cada color. Los tintes eran de origen vegetal, animal o mineral. Hace suponer que eran expertos tejedores pues utilizaban distintas técnicas, estilos y colores elegidos para cada textil así como también bordadores expertos que seleccionaban tonalidades únicas para cada pieza. Los colores más utilizados eran el negro, rojo, azul, café y amarillo.
A través de estas telas utilizadas como envoltorios se ha logrado descubrir que luego de momificar los cadáveres, se ponía el cuerpo en cuclillas y se procedía a envolverlo, al comienzo con dos o tres grandes telas de algodón ordinario. Luego se continuaba el proceso con capas de mantos bordados, para luego al finalizar el proceso y envolver una vez más con otra tela de algodón, hasta lograr una figura cónica envuelta. También se ponían junto al cuerpo embalsamado, prendas de vestir en miniatura y a su lado vasijas de cerámica, armas en piedra, narigueras, orejeras y diademas en oro tumbaga, collares de concha, alimentos, pieles de animales y abanicos en pluma; en fin todo lo necesario y habitual para acompañar al muerto en su vida en el más allá.
Se enterraban a poca profundidad en hileras, y de acuerdo a su rango, jerarquía, género, edad e importancia política o social dentro de la comunidad. Es a través de estas figuras momificadas que se han podido descubrir muchos aspectos de la vida, sus cultos e importancia de ancestros que los arqueólogos han logrado determinar.
Las telas o mantos eran fabricadas en grandes telares cuyo tamaño promedio es de 2.50 x 130 mts., en algodón y lana de llama, vicuña o alpaca y luego bordada con aguja con hilos teñidos para cada prenda y con valores simbólicos para cada color. Los tintes eran de origen vegetal, animal o mineral. Hace suponer que eran expertos tejedores pues utilizaban distintas técnicas, estilos y colores elegidos para cada textil así como también bordadores expertos que seleccionaban tonalidades únicas para cada pieza. Los colores más utilizados eran el negro, rojo, azul, café y amarillo.
 Dice Carmen Thays, jefe de la Colección de Textiles del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, que la mayoría de los mantos se construyeron a partir de la unión de tres partes: un paño central donde se bordaban los diseños en forma alternada bajo determinada lógica en cuanto a la orientación y distribución de los colores por cada personaje representado. Luego a ambos lados se adosaba una larga banda decorativa bordada con un color de fondo sobre el cual se replicaban los mismos motivos del campo. A nivel de acabado, se adosaban a lo largo de las bandas decorativas flecos retorcidos o tejidos y para disimular la unión fleco-banda, remataban con un delicado y laborioso tejido en volumen realizado con una fina hebra de diferentes colores con lo cual realizaban pequeños motivos con ayuda de una aguja. “Así fueron de finos y delicados en toda su factura. El reverso de los tejidos también tiene un excelente acabado, pues no hay hilos sueltos y los motivos pueden verse casi por igual que al derecho”. Sorprenden porque son muy elaborados, utilizan una meticulosa simetría y contienen una gran variedad de colores que se han mantenido intactos a lo largo de los siglos.
Y es que la costa sur del Perú, en especial la zona de la península de Paracas es en particular rica en hallazgos arqueológicos de enorme belleza. Sus tejidos se consideran las más ricas expresiones del arte textil del mundo prehispánico. Fueron fabricados hace más de 2 mil años y se conservan gracias al clima seco de dicha región. Afirma Thays “el clima desértico de la costa peruana, el tipo de suelo (arenoso), la profundidad de las tumbas posibilitaron su preservación a lo largo de más de 20 siglos. Esto no ocurrió con otros sitios arqueológicos del Perú, como la costa norte, debido a que en esta región se presenta de manera cíclica el fenómeno del niño que arrasó con las evidencias arqueológicas. La alta presencia de lluvias arrasaron la superficie y se percolaron bajo el subsuelo arenoso hasta deteriorar todo material orgánico”.
Historia Paracas
La Cultura Paracas se desarrolló en la costa sur del Perú a 250 kilómetros al sur de Lima, su capital, entre el 700 a.C. y el 200d.C. Estas sociedades se asentaron a orillas de los ríos Chincha, Ica y Pisco y enterraban a sus muertos en la región Paracas en rituales funerarios muy sofisticados para su época. Los arqueólogos establecen dos etapas para comprender el desarrollo de estas sociedades. La primera denominada Paracas Cavernas (700a.C. – 200 a.C.) se caracteriza por tumbas en forma de copa invertida y cerámica de colores variados, que se desarrolló en el bajo valle de Ica. La segunda, denominada Paracas: Necrópolis ( 100a.C. – 200 d.C.) se destaca por textiles mucho más elaborados y ricos ajuares funerarios. La mayoría de las piezas que integran esta exposición hacen parte de esta segunda etapa.
La experta Carmen Thays, dice que aún hoy en día existe una tradición textil relevante en Perú. Asegura que la actual producción textil tradicional realizada por artesanos para su uso cotidiano o para comercio a lo cual llamamos artesanía, aún mantiene la calidad y destreza remanente de una larga y milenaria tradición textil que se remonta a varios siglos antes de Cristo.
Dice Thays “aunque después de la conquista, tecnologías productivas de la industria textil fue reorientada al sistema de manufacturas europeas (obrajes y chorrillos) y la obligación de utilizar determinados tipos de prendas para hombre o mujer en el vestir de los nativos, se mantuvo cierto conocimiento ancestral que perdura hasta el presente. No obstante, poco a poco se han perdido muchos conocimientos, de los que sabemos cuando observamos los antiguos mantos paracas, por ejemplo”.
“A pesar de lo anterior, a lo largo de todo el territorio nacional, sobre todo en la sierra del Perú, la producción doméstica mantiene formas y contenidos asociados a su etnicidad, los mismos que dieron rienda suelta luego de la independencia”.
“Por todo ello se entiende ahora que a las supervivencias de la tradición textil nativa se añaden las instauradas por los españoles en cuanto a prendas. Tenemos una diversidad de expresiones textiles representadas en la variopinta indumentaria que caracterizan las diferentes regiones de nuestra patria, las mismas que se hacen evidentes durante las fiestas costumbristas”.
Dice Carmen Thays, jefe de la Colección de Textiles del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, que la mayoría de los mantos se construyeron a partir de la unión de tres partes: un paño central donde se bordaban los diseños en forma alternada bajo determinada lógica en cuanto a la orientación y distribución de los colores por cada personaje representado. Luego a ambos lados se adosaba una larga banda decorativa bordada con un color de fondo sobre el cual se replicaban los mismos motivos del campo. A nivel de acabado, se adosaban a lo largo de las bandas decorativas flecos retorcidos o tejidos y para disimular la unión fleco-banda, remataban con un delicado y laborioso tejido en volumen realizado con una fina hebra de diferentes colores con lo cual realizaban pequeños motivos con ayuda de una aguja. “Así fueron de finos y delicados en toda su factura. El reverso de los tejidos también tiene un excelente acabado, pues no hay hilos sueltos y los motivos pueden verse casi por igual que al derecho”. Sorprenden porque son muy elaborados, utilizan una meticulosa simetría y contienen una gran variedad de colores que se han mantenido intactos a lo largo de los siglos.
Y es que la costa sur del Perú, en especial la zona de la península de Paracas es en particular rica en hallazgos arqueológicos de enorme belleza. Sus tejidos se consideran las más ricas expresiones del arte textil del mundo prehispánico. Fueron fabricados hace más de 2 mil años y se conservan gracias al clima seco de dicha región. Afirma Thays “el clima desértico de la costa peruana, el tipo de suelo (arenoso), la profundidad de las tumbas posibilitaron su preservación a lo largo de más de 20 siglos. Esto no ocurrió con otros sitios arqueológicos del Perú, como la costa norte, debido a que en esta región se presenta de manera cíclica el fenómeno del niño que arrasó con las evidencias arqueológicas. La alta presencia de lluvias arrasaron la superficie y se percolaron bajo el subsuelo arenoso hasta deteriorar todo material orgánico”.
Historia Paracas
La Cultura Paracas se desarrolló en la costa sur del Perú a 250 kilómetros al sur de Lima, su capital, entre el 700 a.C. y el 200d.C. Estas sociedades se asentaron a orillas de los ríos Chincha, Ica y Pisco y enterraban a sus muertos en la región Paracas en rituales funerarios muy sofisticados para su época. Los arqueólogos establecen dos etapas para comprender el desarrollo de estas sociedades. La primera denominada Paracas Cavernas (700a.C. – 200 a.C.) se caracteriza por tumbas en forma de copa invertida y cerámica de colores variados, que se desarrolló en el bajo valle de Ica. La segunda, denominada Paracas: Necrópolis ( 100a.C. – 200 d.C.) se destaca por textiles mucho más elaborados y ricos ajuares funerarios. La mayoría de las piezas que integran esta exposición hacen parte de esta segunda etapa.
La experta Carmen Thays, dice que aún hoy en día existe una tradición textil relevante en Perú. Asegura que la actual producción textil tradicional realizada por artesanos para su uso cotidiano o para comercio a lo cual llamamos artesanía, aún mantiene la calidad y destreza remanente de una larga y milenaria tradición textil que se remonta a varios siglos antes de Cristo.
Dice Thays “aunque después de la conquista, tecnologías productivas de la industria textil fue reorientada al sistema de manufacturas europeas (obrajes y chorrillos) y la obligación de utilizar determinados tipos de prendas para hombre o mujer en el vestir de los nativos, se mantuvo cierto conocimiento ancestral que perdura hasta el presente. No obstante, poco a poco se han perdido muchos conocimientos, de los que sabemos cuando observamos los antiguos mantos paracas, por ejemplo”.
“A pesar de lo anterior, a lo largo de todo el territorio nacional, sobre todo en la sierra del Perú, la producción doméstica mantiene formas y contenidos asociados a su etnicidad, los mismos que dieron rienda suelta luego de la independencia”.
“Por todo ello se entiende ahora que a las supervivencias de la tradición textil nativa se añaden las instauradas por los españoles en cuanto a prendas. Tenemos una diversidad de expresiones textiles representadas en la variopinta indumentaria que caracterizan las diferentes regiones de nuestra patria, las mismas que se hacen evidentes durante las fiestas costumbristas”.
 “En la actualidad existe un sinnúmero de comunidades de la costa sierra y selva del Perú donde aún se mantiene la producción textil tradicional, podemos identificar la procedencia de una persona por el tipo de indumentaria o accesorios que porta. Como ejemplo: En Cuzco existe una comunidad denominada Q’eros cuya vestimenta y accesorios aun mantienen motivos cargados de contenidos simbólicos, que nos recuerdan a los ancestrales tejidos prehispánicos.
Recordemos que la calidad de los tejidos fue causa de admiración a los españoles venidos a estas tierras durante el siglo XVI y aun despierta la nuestra, pues el hombre andino fue muy creativo y fino en el manejo de la urdimbre y la trama así como del color. No escatimó esfuerzo en realizar complejas estructuras asociadas al diseño, aun con hilos muy finos, habilidades que todavía mantienen algunas de las comunidades más remotas de tejedores como las de las provincias de Huancavelica, Puno, Ayacucho, Valle del Mantaro, Arequipa. Aun existe producción textil tradicional en la sierra de Lima, Cajamarca, Piura Lambayeque, La Libertad y en los pueblos amazónicos. Aunque la modernidad incorpora otros usos, costumbres y materiales que la transforman poco a poco restándole años de vida a este valiosísimo patrimonio aun vivo”.
La muestra, realizada por el Ministerio de Cultura, a través del Museo Nacional de Colombia, el Instituto colombiano de Antropología e Historia, en asocio con el Ministerio de Cultura del Perú y el Instituto peruano de Antropología e historia, permanecerá abierta hasta el 31 de julio y se complementa con numerosas actividades didácticas y pedagógicas, talleres y visitas comentadas especializadas.
Puede visitarse de martes a domingo, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. Valor entrada para adultos $ 2.000; estudiantes a mitad de precio y niños mejores de 5 años, $ 500 pesos. Carrera 7 No. 28-66.
“En la actualidad existe un sinnúmero de comunidades de la costa sierra y selva del Perú donde aún se mantiene la producción textil tradicional, podemos identificar la procedencia de una persona por el tipo de indumentaria o accesorios que porta. Como ejemplo: En Cuzco existe una comunidad denominada Q’eros cuya vestimenta y accesorios aun mantienen motivos cargados de contenidos simbólicos, que nos recuerdan a los ancestrales tejidos prehispánicos.
Recordemos que la calidad de los tejidos fue causa de admiración a los españoles venidos a estas tierras durante el siglo XVI y aun despierta la nuestra, pues el hombre andino fue muy creativo y fino en el manejo de la urdimbre y la trama así como del color. No escatimó esfuerzo en realizar complejas estructuras asociadas al diseño, aun con hilos muy finos, habilidades que todavía mantienen algunas de las comunidades más remotas de tejedores como las de las provincias de Huancavelica, Puno, Ayacucho, Valle del Mantaro, Arequipa. Aun existe producción textil tradicional en la sierra de Lima, Cajamarca, Piura Lambayeque, La Libertad y en los pueblos amazónicos. Aunque la modernidad incorpora otros usos, costumbres y materiales que la transforman poco a poco restándole años de vida a este valiosísimo patrimonio aun vivo”.
La muestra, realizada por el Ministerio de Cultura, a través del Museo Nacional de Colombia, el Instituto colombiano de Antropología e Historia, en asocio con el Ministerio de Cultura del Perú y el Instituto peruano de Antropología e historia, permanecerá abierta hasta el 31 de julio y se complementa con numerosas actividades didácticas y pedagógicas, talleres y visitas comentadas especializadas.
Puede visitarse de martes a domingo, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. Valor entrada para adultos $ 2.000; estudiantes a mitad de precio y niños mejores de 5 años, $ 500 pesos. Carrera 7 No. 28-66.
 Fue encontrada en un lugar llamado Wari Kayan, donde se realizó el sorprendente hallazgo de un cementerio con más de cuatrocientos cuerpos momificados envueltos en varias capas de ricos textiles y acompañados de variadas ofrendas que conforman grandes fardos funerarios. Como la mayoría de las piezas que conforman la exposición fueron halladas en este lugar, se ha establecido que fueron utilizadas en el contexto ceremonial de los ritos funerarios.
Los tejidos Paracas constituyen uno de los testimonios más antiguos y mejor preservados de la textilería a nivel mundial y reafirman la importancia que daban los antiguos pobladores Paracas al concepto de la vida después de la muerte al ofrendar tejidos con alto significado simbólico a los personajes más relevantes de su comunidad.
Es destacable además los diversos tipos, el colorido y la destreza técnica y estética de los textiles y los delicados y complejos procesos de intervención a nivel de conservación y restauración que fueron utilizados para poder exhibir los textiles, los mismos que fueron realizados por especialistas peruanos en las instalaciones del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú (MNAAHP).
Fue encontrada en un lugar llamado Wari Kayan, donde se realizó el sorprendente hallazgo de un cementerio con más de cuatrocientos cuerpos momificados envueltos en varias capas de ricos textiles y acompañados de variadas ofrendas que conforman grandes fardos funerarios. Como la mayoría de las piezas que conforman la exposición fueron halladas en este lugar, se ha establecido que fueron utilizadas en el contexto ceremonial de los ritos funerarios.
Los tejidos Paracas constituyen uno de los testimonios más antiguos y mejor preservados de la textilería a nivel mundial y reafirman la importancia que daban los antiguos pobladores Paracas al concepto de la vida después de la muerte al ofrendar tejidos con alto significado simbólico a los personajes más relevantes de su comunidad.
Es destacable además los diversos tipos, el colorido y la destreza técnica y estética de los textiles y los delicados y complejos procesos de intervención a nivel de conservación y restauración que fueron utilizados para poder exhibir los textiles, los mismos que fueron realizados por especialistas peruanos en las instalaciones del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú (MNAAHP).
 A través de estas telas utilizadas como envoltorios se ha logrado descubrir que luego de momificar los cadáveres, se ponía el cuerpo en cuclillas y se procedía a envolverlo, al comienzo con dos o tres grandes telas de algodón ordinario. Luego se continuaba el proceso con capas de mantos bordados, para luego al finalizar el proceso y envolver una vez más con otra tela de algodón, hasta lograr una figura cónica envuelta. También se ponían junto al cuerpo embalsamado, prendas de vestir en miniatura y a su lado vasijas de cerámica, armas en piedra, narigueras, orejeras y diademas en oro tumbaga, collares de concha, alimentos, pieles de animales y abanicos en pluma; en fin todo lo necesario y habitual para acompañar al muerto en su vida en el más allá.
Se enterraban a poca profundidad en hileras, y de acuerdo a su rango, jerarquía, género, edad e importancia política o social dentro de la comunidad. Es a través de estas figuras momificadas que se han podido descubrir muchos aspectos de la vida, sus cultos e importancia de ancestros que los arqueólogos han logrado determinar.
Las telas o mantos eran fabricadas en grandes telares cuyo tamaño promedio es de 2.50 x 130 mts., en algodón y lana de llama, vicuña o alpaca y luego bordada con aguja con hilos teñidos para cada prenda y con valores simbólicos para cada color. Los tintes eran de origen vegetal, animal o mineral. Hace suponer que eran expertos tejedores pues utilizaban distintas técnicas, estilos y colores elegidos para cada textil así como también bordadores expertos que seleccionaban tonalidades únicas para cada pieza. Los colores más utilizados eran el negro, rojo, azul, café y amarillo.
A través de estas telas utilizadas como envoltorios se ha logrado descubrir que luego de momificar los cadáveres, se ponía el cuerpo en cuclillas y se procedía a envolverlo, al comienzo con dos o tres grandes telas de algodón ordinario. Luego se continuaba el proceso con capas de mantos bordados, para luego al finalizar el proceso y envolver una vez más con otra tela de algodón, hasta lograr una figura cónica envuelta. También se ponían junto al cuerpo embalsamado, prendas de vestir en miniatura y a su lado vasijas de cerámica, armas en piedra, narigueras, orejeras y diademas en oro tumbaga, collares de concha, alimentos, pieles de animales y abanicos en pluma; en fin todo lo necesario y habitual para acompañar al muerto en su vida en el más allá.
Se enterraban a poca profundidad en hileras, y de acuerdo a su rango, jerarquía, género, edad e importancia política o social dentro de la comunidad. Es a través de estas figuras momificadas que se han podido descubrir muchos aspectos de la vida, sus cultos e importancia de ancestros que los arqueólogos han logrado determinar.
Las telas o mantos eran fabricadas en grandes telares cuyo tamaño promedio es de 2.50 x 130 mts., en algodón y lana de llama, vicuña o alpaca y luego bordada con aguja con hilos teñidos para cada prenda y con valores simbólicos para cada color. Los tintes eran de origen vegetal, animal o mineral. Hace suponer que eran expertos tejedores pues utilizaban distintas técnicas, estilos y colores elegidos para cada textil así como también bordadores expertos que seleccionaban tonalidades únicas para cada pieza. Los colores más utilizados eran el negro, rojo, azul, café y amarillo.
 Dice Carmen Thays, jefe de la Colección de Textiles del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, que la mayoría de los mantos se construyeron a partir de la unión de tres partes: un paño central donde se bordaban los diseños en forma alternada bajo determinada lógica en cuanto a la orientación y distribución de los colores por cada personaje representado. Luego a ambos lados se adosaba una larga banda decorativa bordada con un color de fondo sobre el cual se replicaban los mismos motivos del campo. A nivel de acabado, se adosaban a lo largo de las bandas decorativas flecos retorcidos o tejidos y para disimular la unión fleco-banda, remataban con un delicado y laborioso tejido en volumen realizado con una fina hebra de diferentes colores con lo cual realizaban pequeños motivos con ayuda de una aguja. “Así fueron de finos y delicados en toda su factura. El reverso de los tejidos también tiene un excelente acabado, pues no hay hilos sueltos y los motivos pueden verse casi por igual que al derecho”. Sorprenden porque son muy elaborados, utilizan una meticulosa simetría y contienen una gran variedad de colores que se han mantenido intactos a lo largo de los siglos.
Y es que la costa sur del Perú, en especial la zona de la península de Paracas es en particular rica en hallazgos arqueológicos de enorme belleza. Sus tejidos se consideran las más ricas expresiones del arte textil del mundo prehispánico. Fueron fabricados hace más de 2 mil años y se conservan gracias al clima seco de dicha región. Afirma Thays “el clima desértico de la costa peruana, el tipo de suelo (arenoso), la profundidad de las tumbas posibilitaron su preservación a lo largo de más de 20 siglos. Esto no ocurrió con otros sitios arqueológicos del Perú, como la costa norte, debido a que en esta región se presenta de manera cíclica el fenómeno del niño que arrasó con las evidencias arqueológicas. La alta presencia de lluvias arrasaron la superficie y se percolaron bajo el subsuelo arenoso hasta deteriorar todo material orgánico”.
Historia Paracas
La Cultura Paracas se desarrolló en la costa sur del Perú a 250 kilómetros al sur de Lima, su capital, entre el 700 a.C. y el 200d.C. Estas sociedades se asentaron a orillas de los ríos Chincha, Ica y Pisco y enterraban a sus muertos en la región Paracas en rituales funerarios muy sofisticados para su época. Los arqueólogos establecen dos etapas para comprender el desarrollo de estas sociedades. La primera denominada Paracas Cavernas (700a.C. – 200 a.C.) se caracteriza por tumbas en forma de copa invertida y cerámica de colores variados, que se desarrolló en el bajo valle de Ica. La segunda, denominada Paracas: Necrópolis ( 100a.C. – 200 d.C.) se destaca por textiles mucho más elaborados y ricos ajuares funerarios. La mayoría de las piezas que integran esta exposición hacen parte de esta segunda etapa.
La experta Carmen Thays, dice que aún hoy en día existe una tradición textil relevante en Perú. Asegura que la actual producción textil tradicional realizada por artesanos para su uso cotidiano o para comercio a lo cual llamamos artesanía, aún mantiene la calidad y destreza remanente de una larga y milenaria tradición textil que se remonta a varios siglos antes de Cristo.
Dice Thays “aunque después de la conquista, tecnologías productivas de la industria textil fue reorientada al sistema de manufacturas europeas (obrajes y chorrillos) y la obligación de utilizar determinados tipos de prendas para hombre o mujer en el vestir de los nativos, se mantuvo cierto conocimiento ancestral que perdura hasta el presente. No obstante, poco a poco se han perdido muchos conocimientos, de los que sabemos cuando observamos los antiguos mantos paracas, por ejemplo”.
“A pesar de lo anterior, a lo largo de todo el territorio nacional, sobre todo en la sierra del Perú, la producción doméstica mantiene formas y contenidos asociados a su etnicidad, los mismos que dieron rienda suelta luego de la independencia”.
“Por todo ello se entiende ahora que a las supervivencias de la tradición textil nativa se añaden las instauradas por los españoles en cuanto a prendas. Tenemos una diversidad de expresiones textiles representadas en la variopinta indumentaria que caracterizan las diferentes regiones de nuestra patria, las mismas que se hacen evidentes durante las fiestas costumbristas”.
Dice Carmen Thays, jefe de la Colección de Textiles del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, que la mayoría de los mantos se construyeron a partir de la unión de tres partes: un paño central donde se bordaban los diseños en forma alternada bajo determinada lógica en cuanto a la orientación y distribución de los colores por cada personaje representado. Luego a ambos lados se adosaba una larga banda decorativa bordada con un color de fondo sobre el cual se replicaban los mismos motivos del campo. A nivel de acabado, se adosaban a lo largo de las bandas decorativas flecos retorcidos o tejidos y para disimular la unión fleco-banda, remataban con un delicado y laborioso tejido en volumen realizado con una fina hebra de diferentes colores con lo cual realizaban pequeños motivos con ayuda de una aguja. “Así fueron de finos y delicados en toda su factura. El reverso de los tejidos también tiene un excelente acabado, pues no hay hilos sueltos y los motivos pueden verse casi por igual que al derecho”. Sorprenden porque son muy elaborados, utilizan una meticulosa simetría y contienen una gran variedad de colores que se han mantenido intactos a lo largo de los siglos.
Y es que la costa sur del Perú, en especial la zona de la península de Paracas es en particular rica en hallazgos arqueológicos de enorme belleza. Sus tejidos se consideran las más ricas expresiones del arte textil del mundo prehispánico. Fueron fabricados hace más de 2 mil años y se conservan gracias al clima seco de dicha región. Afirma Thays “el clima desértico de la costa peruana, el tipo de suelo (arenoso), la profundidad de las tumbas posibilitaron su preservación a lo largo de más de 20 siglos. Esto no ocurrió con otros sitios arqueológicos del Perú, como la costa norte, debido a que en esta región se presenta de manera cíclica el fenómeno del niño que arrasó con las evidencias arqueológicas. La alta presencia de lluvias arrasaron la superficie y se percolaron bajo el subsuelo arenoso hasta deteriorar todo material orgánico”.
Historia Paracas
La Cultura Paracas se desarrolló en la costa sur del Perú a 250 kilómetros al sur de Lima, su capital, entre el 700 a.C. y el 200d.C. Estas sociedades se asentaron a orillas de los ríos Chincha, Ica y Pisco y enterraban a sus muertos en la región Paracas en rituales funerarios muy sofisticados para su época. Los arqueólogos establecen dos etapas para comprender el desarrollo de estas sociedades. La primera denominada Paracas Cavernas (700a.C. – 200 a.C.) se caracteriza por tumbas en forma de copa invertida y cerámica de colores variados, que se desarrolló en el bajo valle de Ica. La segunda, denominada Paracas: Necrópolis ( 100a.C. – 200 d.C.) se destaca por textiles mucho más elaborados y ricos ajuares funerarios. La mayoría de las piezas que integran esta exposición hacen parte de esta segunda etapa.
La experta Carmen Thays, dice que aún hoy en día existe una tradición textil relevante en Perú. Asegura que la actual producción textil tradicional realizada por artesanos para su uso cotidiano o para comercio a lo cual llamamos artesanía, aún mantiene la calidad y destreza remanente de una larga y milenaria tradición textil que se remonta a varios siglos antes de Cristo.
Dice Thays “aunque después de la conquista, tecnologías productivas de la industria textil fue reorientada al sistema de manufacturas europeas (obrajes y chorrillos) y la obligación de utilizar determinados tipos de prendas para hombre o mujer en el vestir de los nativos, se mantuvo cierto conocimiento ancestral que perdura hasta el presente. No obstante, poco a poco se han perdido muchos conocimientos, de los que sabemos cuando observamos los antiguos mantos paracas, por ejemplo”.
“A pesar de lo anterior, a lo largo de todo el territorio nacional, sobre todo en la sierra del Perú, la producción doméstica mantiene formas y contenidos asociados a su etnicidad, los mismos que dieron rienda suelta luego de la independencia”.
“Por todo ello se entiende ahora que a las supervivencias de la tradición textil nativa se añaden las instauradas por los españoles en cuanto a prendas. Tenemos una diversidad de expresiones textiles representadas en la variopinta indumentaria que caracterizan las diferentes regiones de nuestra patria, las mismas que se hacen evidentes durante las fiestas costumbristas”.
 “En la actualidad existe un sinnúmero de comunidades de la costa sierra y selva del Perú donde aún se mantiene la producción textil tradicional, podemos identificar la procedencia de una persona por el tipo de indumentaria o accesorios que porta. Como ejemplo: En Cuzco existe una comunidad denominada Q’eros cuya vestimenta y accesorios aun mantienen motivos cargados de contenidos simbólicos, que nos recuerdan a los ancestrales tejidos prehispánicos.
Recordemos que la calidad de los tejidos fue causa de admiración a los españoles venidos a estas tierras durante el siglo XVI y aun despierta la nuestra, pues el hombre andino fue muy creativo y fino en el manejo de la urdimbre y la trama así como del color. No escatimó esfuerzo en realizar complejas estructuras asociadas al diseño, aun con hilos muy finos, habilidades que todavía mantienen algunas de las comunidades más remotas de tejedores como las de las provincias de Huancavelica, Puno, Ayacucho, Valle del Mantaro, Arequipa. Aun existe producción textil tradicional en la sierra de Lima, Cajamarca, Piura Lambayeque, La Libertad y en los pueblos amazónicos. Aunque la modernidad incorpora otros usos, costumbres y materiales que la transforman poco a poco restándole años de vida a este valiosísimo patrimonio aun vivo”.
La muestra, realizada por el Ministerio de Cultura, a través del Museo Nacional de Colombia, el Instituto colombiano de Antropología e Historia, en asocio con el Ministerio de Cultura del Perú y el Instituto peruano de Antropología e historia, permanecerá abierta hasta el 31 de julio y se complementa con numerosas actividades didácticas y pedagógicas, talleres y visitas comentadas especializadas.
Puede visitarse de martes a domingo, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. Valor entrada para adultos $ 2.000; estudiantes a mitad de precio y niños mejores de 5 años, $ 500 pesos. Carrera 7 No. 28-66.
“En la actualidad existe un sinnúmero de comunidades de la costa sierra y selva del Perú donde aún se mantiene la producción textil tradicional, podemos identificar la procedencia de una persona por el tipo de indumentaria o accesorios que porta. Como ejemplo: En Cuzco existe una comunidad denominada Q’eros cuya vestimenta y accesorios aun mantienen motivos cargados de contenidos simbólicos, que nos recuerdan a los ancestrales tejidos prehispánicos.
Recordemos que la calidad de los tejidos fue causa de admiración a los españoles venidos a estas tierras durante el siglo XVI y aun despierta la nuestra, pues el hombre andino fue muy creativo y fino en el manejo de la urdimbre y la trama así como del color. No escatimó esfuerzo en realizar complejas estructuras asociadas al diseño, aun con hilos muy finos, habilidades que todavía mantienen algunas de las comunidades más remotas de tejedores como las de las provincias de Huancavelica, Puno, Ayacucho, Valle del Mantaro, Arequipa. Aun existe producción textil tradicional en la sierra de Lima, Cajamarca, Piura Lambayeque, La Libertad y en los pueblos amazónicos. Aunque la modernidad incorpora otros usos, costumbres y materiales que la transforman poco a poco restándole años de vida a este valiosísimo patrimonio aun vivo”.
La muestra, realizada por el Ministerio de Cultura, a través del Museo Nacional de Colombia, el Instituto colombiano de Antropología e Historia, en asocio con el Ministerio de Cultura del Perú y el Instituto peruano de Antropología e historia, permanecerá abierta hasta el 31 de julio y se complementa con numerosas actividades didácticas y pedagógicas, talleres y visitas comentadas especializadas.
Puede visitarse de martes a domingo, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. Valor entrada para adultos $ 2.000; estudiantes a mitad de precio y niños mejores de 5 años, $ 500 pesos. Carrera 7 No. 28-66.