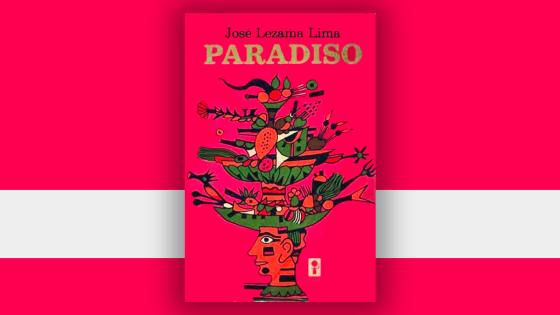
He vuelto a leer Paradiso, la novela de José Lezama Lima cuya lectura, lo confieso, tanto me costó hace años, y hoy encuentro deslumbrante. No es una lectura fácil y, como dice Julio Cortázar en el prólogo de la edición que tengo a mano, “una obra así no se lee; se consulta, se avanza por ella línea a línea, jugo a jugo”. Pero es un hito en la literatura latinoamericana.
Dice también el español José Manuel Caballero Bonald del autor de esta novela inclasificable: “Siempre asocio la imagen de Lezama a la de un docto caballero renacentista bien acomodado entre el humanismo y la buena mesa. Un poco distante de lo que tenía más cerca…, es un poeta, un narrador, un ensayista de anómalos y más bien exiguos vínculos con la historia lineal de la literatura del siglo XX.” Todo ello quizá sea cierto, menos lo de la buena mesa, porque Lezama pasó en Cuba más penalidades materiales que una rata de sacristía.
Precisamente, a propósito de esta lectura, comenté con un buen amigo ex diplomático en La Habana en los años 70, el valor literario de esta obra única y única obra; porque Paradiso es la sola novela escrita por Lezama Lima, y con ella ingresó en el exclusivo club de los escritores de uno o prácticamente un único libro, como Juan Rulfo. No les hizo falta más. Los mexicanos, con esa ironía suya tan particular, cuando hablan del Pedro Páramo de Rulfo para subrayar por contraste su grandeza, se refieren a “ese librito”.
Pues bien, mi amigo ex diplomático que conoció a Lezama Lima y me habló de sus penurias en Cuba por su condición de homosexual, me contó cómo debió renunciar al trato con el gran poeta y escritor por temor a involucrar a su país en un conflicto diplomático con Cuba, porque Lezama y sus amigos despotricaban que daba gusto del régimen de Castro; para el cual el poeta y los de la comunidad, como se dice hoy, era unos apestados. Los micrófonos camuflados en todas partes podían darle al diplomático un buen disgusto.
De hecho, cuando Lezama Lima y René Portocarrero, el más importante pintor cubano en aquellos años, se reunían en tertulia, el primer cuarto de hora de conversación daba para varios años de cárcel. Pero si Lezama pasó agobios y sufrimientos, los de Portocarrero no fueron menores. Su compañero --Raúl Millán, otro pintor-- que rodó por una escalera cuando subía a su apartamento, quedó paralítico por falta de atención médica.
“Lo llevamos al Policlínico, pero como no tiene papeles porque no existe por ser homosexual, no lo quisieron atender. Regresamos a casa y ahí está desde hace años. Se curó solo, pero quedó inválido. No se puede levantar, ni puede caminar”, fue el relato que hizo Portocarrero a mi amigo; quien, todavía indignado por aquellas experiencias habaneras, me dijo lo hipócritas que le parecían los partidos de extrema izquierda que hoy posan de defensores de la comunidad gay. “¿La gente que les cree ese discurso no sabrá estas cosas?”, me preguntó. “Las saben”, le dije.
Y recordé una lección que recibí hace muchos años. Me llevaba mi abuela de su mano por una calle de Medellín y un hombre con mucho misterio y mirando a ambos lados, le ofreció a muy buen precio un anillo, presuntamente robado y presuntamente de esmeralda. “Gracias, mijo. Yo también soy de aquí”, le dijo mi abuela.
A partir de entonces comprendí que la humanidad se divide en tres categorías: los que venden falsos anillos de esmeralda por la calle, los que no se dejan engañar y los que compran semejante mercancía. Sorprende que haya tanto de estos últimos; pero como dijo san Hortensio, de todo tiene la viña, uvas, pámpanos y agraz.











