Sergio Ocampo es periodista antioqueño que ha vivido casi toda su vida en Bogotá. Es autor del libro de cuentos A Larissa no le gustaban los escargots. Ha sido un hombre de salas de redacción por casi veinte años: fue editor político y editor nacional en El Tiempo, editor general en El Colombiano, de Medellín, y en El Heraldo, de Barranquilla, y asesor editorial de El Universal, de Cartagena. Hace pocos años decidió que el ciclo del periodismo había terminado y se dedicó a la literatura.
Requiem æternam dona eis, Domine
Eran pocos los estragos que el espejo le estaba mostrando en ese examen
solitario de sus propias partes. Seguía siendo magro, aunque una pancita
asomaba tenue sobre el pubis y se diluía sin repelencias bajo el esternón.
Los brazos se veían huesudos y culminaban en las clavículas secas,
pero no habían sido muy distintos desde los tiempos en que floreció su
hombría. La nuez se le había pronunciado ostentosa, como buscando
camorra. Se miró las nalgas y notó muchos surcos sobre esa piel pálida,
conocida por tan pocas mujeres y poblada aún por una lanilla tersa y
dúctil que se hacía rebelde y oscura al aproximarse al vórtice. Las huevas
colgaban tranquilas en un exceso de escroto y en la actitud perpetua
de importarles un pito lo que se piense de ellas. La cara. La cara estaba
bien: estrías discretas y superficiales de casi cinco décadas sin excesos ni
derroche de expresiones. Estaba más mofletudo, pero su barbilla seguía
saliendo cuadrada en las fotografías.
El prólogo de su vejez estaba ahí, al frente suyo, sereno, sin tormentos.
No fue una sensación incómoda esa de enfrentarse a la fatiga de su
material; al contrario, un conato breve de ternura lo sobrecogió: estaba
conforme con el balance de sus deterioros. La luz del atardecer se fue
acentuando y los matices de la piel cambiaron durante el rato largo que
siguió en ese estado plácido de contemplación frente al espejo.
Luego de la extraña ceremonia de otearse a sí mismo, él, que siempre
había sido escasamente corporal, se dio una ducha rápida y tibia, y bajó
de nuevo a encerrarse entre sus libros. Puso música de clavecín y así se
le fueron las horas hasta que la voz de su esposa lo forzó a hacer un alto.
La cena estaba lista.
Hablaron poco, como venía ocurriendo hacía un tiempo, y cada
quien se sumergió en los pensamientos sucedáneos a una mala conversación
o al silencio de las monotonías domésticas. Luego, en la cama,
él le deseó las buenas noches cuando adivinó que la mano sutil que le
frotaba la circunferencia de pelos alrededor del ombligo ya se deslizaba
derechito hacia otro punto cardinal, uno que no quería renunciar a su
modorra.
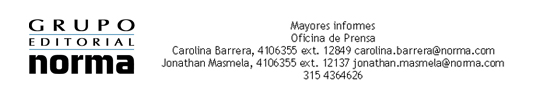 ***
Era un ejercicio en balde. El despertador había sonado ya tres veces pero
él insistía en volverse a dormir, a la brava, luego de golpetear con rabia el
aparato hasta silenciarlo de nuevo, cerrar los ojos y esforzarse en descender
a las profundidades de un sueño que ya se había ido.
Resignado, y aún en el atontamiento del primer pie entrando a la
pantufla sin ganas, optó por esforzarse en recuperar las imágenes menos
brumosas. Nada; no conseguía recapitular casi nada. La única evocación
nítida era su propia figura acaballada en un taburete al frente de un tablero
que no se dejaba ver bien, pero que él sabía era del juego de senet. Nunca
lo vio de frente ni de cerca pues algo lo forzaba a enfocarse en sus manos,
que se apreciaban enormes y tapaban todo. Aun así estaba seguro, en esa
certeza inflexible de los disparates oníricos, que era una partida de senet.
La estaba jugando solo y eso le producía un regocijo tremendo.
Bruno Valenzuela no soñaba mucho. Realmente, casi nada. En el
último decenio no recordaba más allá de cuatro sueños, lo cual no le
daba ni para el promedio universal de los hombres sin sueños que es de
uno por año. Y ninguno era digno de una remembranza especial. Las
estampas difusas del primero de ellos tenían que ver con algo como una
pelea en la que se veía de niño trompeando a un compañero con quien
luego tomaba avena y galletas, antes de convertirse, en la mutación absurda
de los sueños, en su hermano o en alguien idéntico que destapaba
paciente una colección de matrioskas, una, dos, tres, hasta cien, y parecía
aburrirse con eso. El segundo era sobre una moto que avanzaba veloz
por una recta infinita, en una alborada con un sol que no terminaba de
alzarse y con un hombre al volante bajo un casco que brillaba cóncavo y
liso antes de tornarse en balón y rebotar en los travesaños de una escalera.
El que más recordaba era un jugueteo de manos con dos morochas que
le producían cosquilleo en los muslos y en el vientre, pero que al final
se resolvía en una escena consuetudinaria de los tres viendo un partido
de básquet en la tele. Y hubo un cuarto, tan abstracto, tanto, tanto, que
nunca había logrado llevarlo a palabras. El de ahora, en cambio, era ante todo extravagante.
Hasta dormido soy un jodido intelectual, pensó para restarle circunstancia
al asunto. Un triste cuarentón que no sueña jugando dominó o
monopolio sino una partida de senet.
A lo largo de las horas lo volvió a rememorar varias veces hasta que la
barahúnda de los cuadros cotidianos le borró el recuerdo y este se apiló
sumiso en los sótanos del subconsciente, al lado de las promesas que no
se cumplieron, debajo de las obligaciones por pagar y apenas encima de
las reminiscencias de los pecados ocultos.
En la noche lo evocó de nuevo y sintió la ilusión vaga de soñarlo otra
vez. A las 6 y 34 de la mañana siguiente el despertador lo sacó a la fuerza
de las callejuelas borrosas por donde vagaba su actividad cerebral y aún
sin desplegar las pestañas comprendió que no había logrado repetir el
senet. Como era habitual no había soñado nada.
Quitarse el pijama en la ducha le trajo un destello ligero de que en
su sueño él también se hallaba desnudo y que se sentía espléndido y
potente en sus cueros, algo muy distante a lo visto en el espejo dos días
atrás y a su realidad de sedentario hombre de libros.
¿Por qué estaba tan obsesionado en revivir un simple sueño, él que
siempre había repudiado el sentido mágico de las cosas, el carácter azaroso
de la vida con sus disyuntivas en clave y esos falsos enigmas que volvían
todo un acertijo o una zozobra de sumas y restas para halagar o mantener
a raya a unos hados y unos dioses mercachifles?
¿Se le estaría colando por cualquier resquicio de su otoño incipiente
algún germen supersticioso?
¡Pufff, no! No hay el menor riesgo, pensó. Soñar, para los que soñaban,
era un mero y trivial proceso fisiológico como cagar, respirar o
deglutir.
Para no despreciar del todo esa sensación de importancia, o al menos
de curiosidad inusual que le estaba produciendo el incidente, pensó en
el camino medio del psicoanálisis y en el catálogo de silogismos cifrados
con los que Freud montó su intriga maestra para dejar a la humanidad
perpleja, por un par de siglos, tratando de descifrarse a sí misma desde
la caverna profunda de sus bajos instintos.
Consultarlo ahora podía ser la opción más cierta en la encrucijada de
preguntarle a alguien por el significado de un sueño sin comprometer su
imagen de escéptico. Tenía un par de horas para hacerlo antes de arrancar
la clase de la tarde que jamás había dejado de dictar en dieciocho años y
que iniciaba a las tres en punto con una precisión casi fastidiosa.
La interpretación de los sueños era un libro siempre ausente de los
anaqueles de la biblioteca pues rotaba, como en una maratón de relevos,
de mano en mano a lo largo del día, sobre todo en la mañana y aún más
los lunes. A menudo también se hallaba prestado para leer en la casa, con
lo cual era un albur conseguirlo sin un tiempo de espera. El tomo que le
correspondió a Bruno acababa de ser reingresado unos minutos antes.
–Está usted de buenas, profesor. Ese libro es un best-seller –le dijo un
bibliotecario atareado que ni siquiera notó la mala cara de respuesta.
Mirando a lado y lado tomó el texto, lo ubicó sigiloso bajo el brazo
y se encaminó hacia la mesa más distante. Era pesado y tenía una encuadernación
que algún día fue de lujo, con refiles dorados en el lomo y
letra Bodoni. En la contratapa, el registro de préstamos se apretujaba en
una decena de fichas dentro del pequeño bolsillo de color pajizo. Eran
más de ochenta firmas, la mayoría de talante infantil en clásica caligrafía
Palmer. Con una curiosidad inusual, Bruno los ojeó al desgaire para ver
quiénes fueron sus predecesores en ese arte oculto de descodificar los
sueños. Uno que otro conocido; nadie que valiera la pena.
Sin mucha prisa empezó a pasar las hojas con el movimiento maquinal
con que se manosean los libros farragosos, en la búsqueda de una lámina,
una ilustración, un corondel, cualquier cosa que ayudara a dispersar esa
turba de millones y millones de letras atacando en montonera, o en la
esperanza de caer en el tema deseado sin tener que leer más de la cuenta.
Definitivamente no lo iba a repasar completo: ya había tenido mucho de
Freud en sus tiempos de estudiante y guardaba un horror inconfesable
a repetir la historia de un amigo que se hundió, a conciencia y como
promesa de año nuevo, en la lectura de esa terna maligna compuesta
por Nietzche, Marx y Freud. Al cabo de varios meses de no saber de él
lo buscaron en su casa y lo hallaron sentado en el suelo devorando con
galletas de soda sus excrementos recogidos en un tarro de latón.
No, ya no cabía leer más a Freud. Tampoco a los otros dos.
Hummmmmmm, hubiera preferido algo más manejable como un miedo
a la castración o a ser devorado, o alguna de esas ideas de loco fumador de
opio que se le ocurrían a Freud, salió diciendo hora y media más tarde,
las manos en los bolsillos y el rictus contrariado de quien ha perdido el
tiempo en una mala película.
El veredicto del libro sabio había sido tajante: soñar con juegos
tenía una inmensa carga simbólica sobre la lucha del hombre contra los
elementos, contra sí mismo y contra el orden de las cosas; una manifestación
de profundos temores hacia el destino, en conjunción con una
tendencia infantil a eludir las realidades y negociar sus consecuencias
por la puerta falsa de las jugarretas. Y como epílogo, soñarse en cueros
traducía la angustia de esconder un gran secreto.
Este Freud sí hablaba mucha mierda, volvió a pensar mientras devolvía
la copia al archivero. Nadie reparó en la rúbrica ilegible en la que estampó
un nombre falso para que nadie en el futuro lo asociara con ese revoltijo
entre ciencia y magia que era en su concepto el libro de los sueños.
Empezaba a preocuparlo ese interés casi estrafalario que estaba acusando,
primero por recordar el sueño y ahora por interpretarlo. En 39 años
de vida la única materia que había logrado hacerlo sentir intrascendente,
arrinconado y nimio, el tema frente al cual se inclinaba sumiso y del que
había jurado alguna vez desentrañar sus claves más ocultas, sus mecanismos
profundos… ese era uno solo: la muerte. Llevaba casi tres décadas
estudiándola en sus pormenores, gateando y luego caminando erguido
por sus laberintos, arrobándose en su estética fúnebre, en las parafernalias
del luto, en sus pactos sagrados con la trascendencia y con el más allá.
Se había hecho experto, perito, sabio en todo asunto vinculado con la
muerte, siempre con el ojo vigilante del académico, siempre abominando
de los caminos alternativos y de los atajos del azar. Era respetado, muy
respetado, y era uno de los cinco tanatólogos más grandes del hemisferio
y el único que hablaba y escribía de esas cosas en español.
En realidad tenía 45 años, pero solo reconocía 39. La supresión de esa
media docena la había hecho de un modo tan genuino, con tal convicción,
que auténticamente se sentía en el último peldaño de los treinta. Según
él, la primera infancia constituía una fase de idiotismo, de existencia
intrascendente, de desvalimiento intelectual y exploración tan primaria
del mundo que no merecía contarse como parte del currículo.
–Es tiempo perdido –decía sin importarle las reacciones de los otros–.
No es serio sentarse a hablar con alguien que dice las cosas a media lengua,
que no sabe dónde queda su casa ni puede hacer pipí por sí solo.
Por eso, casi nadie logró verlo con un bebé en brazos, y solo cobró
interés en su hijo el primer día en que regresó del kínder.
Era ya el momento de la clase, y Bruno atravesó el campus abstraído
en esos límites de la ciencia que se negaba a abandonar, apenas atento
a cómo cabeceaba su sombra adelante sobre el sendero de piedra, tenso
el entrecejo. Descartada de antemano la explicación metafísica, y desestimados,
por inútiles, los planteamientos del psicoanálisis, los caminos
se estrechaban. Tendría que acudir entonces a los egipcios antiguos para
rememorar lo que significaba el juego de senet, única lucecita en ese
mar de neblinas donde flotaba sin rumbo su único sueño relevante en
una década.
–“Por mí se va hasta la ciudad doliente… por mí al abismo del tormento
fiero, por mí a vivir con la perdida gente...” – empezó diciendo a
los estudiantes que se acomodaban sin mucho ruido en las filas medias
y traseras del aula grande. En los últimos quince años había iniciado su
materia con la grandilocuencia del mismo verso de Dante, en una estrategia
de amedrentar a la audiencia, llenarla de veneración, hacerle sentir
la bagatela de la existencia humana frente a la majestad de la muerte.
Algunos lo veían como un perturbado, un loco genial con un rayón
grande en el disco duro de la cabeza; otros sufrían a lo largo de semanas
para poder seguir el paso a sus especulaciones, sus alegorías de nacimiento
y muerte y su erudición rebosante; unos pocos no volvían jamás, aterrados
por el acoso mental de tener que sumergirse en los abismos de la
escatología. En más de una libreta de apuntes, en cuadernos y agendas,
a lo largo de los semestres había sido caricaturizado con la tinta de los
lapiceros en bocetos que lo recreaban con un gallinazo al hombro, o con
una guadaña y un reloj de arena, y hasta con las alas batidas de un ángel
del Día Final. Alguna vez, en un muro externo del claustro, apareció un
grafiti que rezaba imperativo: “Muérete, Bruno… Atte. Dios”.
Sin altibajos que se recordaran, cada seis meses su asignatura se llenaba
a reventar con gente nueva o con repitentes que se habían propuesto
graduarse en el magisterio de la muerte. Se contaba en los corrillos que
años atrás un alumno fue hallado muerto en las baterías sanitarias, con
los músculos tensos apretando a un costado un ejemplar del Ars Moriendi
que venía leyendo para la cátedra de Valenzuela. Por el color violáceo en
su epidermis, la contracción abdominal y una sonrisa breve que también
podía ser un espasmo de dolor, se supo que murió por mano propia,
envenenado. Algunos, los cándidos, dijeron que el muchacho no aguantó
el agobio de una clase que no daba treguas y confrontaba al espíritu
con los enigmas sin resolución; otros, los indiferentes, lo vieron como
el clásico suicidio de un estudiante desesperado por las malas notas, y
unos cuantos, los perversos, lo calificaron como el simple deceso de un
loco marihuanero a quien se le había ido la mano en la dosis.
En la siguiente hora y media Bruno hizo montar a sus aprendices
en la barca imaginaria que iba a cruzar la laguna Estigia; luego los llevó
remando hasta el mundo subterráneo, les presentó de lejos a Anubis,
guardián de las tumbas y los cementerios, les recitó páginas incompletas
del Libro de los Muertos, dibujó en la pizarra la balanza en la que se
pesaban las almas en el juicio postrero, se detuvo unos minutos en las
plegarias visigodas para un buen morir y terminó listando las centenas
de poetas y artistas que en Oriente y Occidente se habían adelantado
a los designios de un Dios y tomado la decisión contraventora de no
vivir más.
El ambiente que imperaba bajo la penumbra de ese salón semicircular,
con sus 92 butacas ocupadas y las columnas y escalinatas soportando
cuerpos mal acomodados, sentados en flor de loto o de pie apoyando el
hombro en la pared, todo ese universo místico de gente tan joven embebida
en cada frase era imposible de encontrar en otra cátedra. Tenía
un poco de película de horror por las pupilas fijas y los maxilares en
tensión, como si algo extraordinario fuera a ocurrir en cada momento,
aunque también parecía un monasterio de cartujos en oración mental
a San Bruno, con miradas extáticas, silencios y gestos de arrobamiento;
nadie quería perderse una palabra y hasta los susurros estaban proscritos.
Muchas veces el único sonido audible era el de los bolígrafos manchando
indelebles las hojas en las libretas. El clic de una grabadora que anunciaba
el fin de la cinta crispaba los ánimos de los que no querían perderse ni
un carraspeo en la disertación. La mayoría hacía grandes esfuerzos por
ser invisible, por no ser notado entre el grupo, por evitar que el dedo
señalador del maestro preguntara algo que podía ser sabido pero que
siempre se enredaba en alguna cuerda vocal y que al responderse sonaba
muy rudimentario. Casi siempre la sesión remataba con una avalancha
de preguntas, cuando encendían la luz, que podía extenderse hasta la
clase siguiente y aun abarcarla y tomarse la próxima.
–El inframundo griego es un lugar bien triste –continuó–, porque
el dios que lo gobierna es un eterno perdedor. Hades, el Plutón de los
romanos, es un dios muy de malas. En el mito arcaico, él y sus hermanos
se reparten a suerte el universo conocido. A Zeus, o Júpiter, le toca el cielo,
con lo cual queda como el comandante en jefe; a Poseidón, o Neptuno,
le corresponde el mar, y a Hades lo mandan bajo tierra, que es el reino
donde moran los muertos. Ya de viejo decide conseguir mujer y rapta a
Perséfone, pero Perséfone es la hija de Deméter, diosa de los campos y
la agricultura. Desgarrada por la pérdida de su niña, se va a buscarla, y la
vida y los ciclos de la tierra se paralizan de modo indefinido. Todo empieza
a morir en la superficie hasta que Hades se ve obligado a regresarla,
pero con artimañas logra devolverla a medias, y consigue que se quede
seis meses con él y vaya a la superficie con su madre otros seis meses.
Así, mientras Perséfone está arriba, las huertas florecen y se producen
las cosechas, y cuando está abajo, todo se reseca. Una bella alegoría del
renacimiento y muerte de la tierra con las estaciones. En lo que compete
al viejo, queda casado a medias y sólo se goza a su mujer cada seis meses,
para luego mandársela a la suegra ese mismo tiempo. Para completar su
infortunio, hace tres años un congreso de astrónomos decidió quitarle a
Plutón la categoría de planeta por no cumplir con el tamaño requerido.
Planeta enano lo llamaron. ¿Qué pensarán Júpiter y Neptuno, los otros
dos hermanos dioses, de esta degradación del viejo Hades?
Poco antes de volver a la orilla de la realidad, dejando el Leteo y
todos los valles de las sombras atrás y a Plutón sin Perséfone, Bruno les
confesó a sus alumnos que debajo de ese suelo donde ahora tomaban
clase era casi seguro que estuviera sepultado algún gran señor indígena,
muerto de viejo y enterrado en oro con todo un séquito de concubinas
y esclavos y favoritos, obligados a escoltarlo en el larguísimo viaje que
iniciaba por las nubes, el viento y el humo antes de encontrar el sendero
para fundirse con la trinidad de los nativos de estas tierras.
Fue entonces cuando atracó su bote fantástico, lleno de aprendices,
en el salón donde casi todos se bajaron aturdidos por ese primer viaje
ilusorio hacia la muerte.
***
Era un ejercicio en balde. El despertador había sonado ya tres veces pero
él insistía en volverse a dormir, a la brava, luego de golpetear con rabia el
aparato hasta silenciarlo de nuevo, cerrar los ojos y esforzarse en descender
a las profundidades de un sueño que ya se había ido.
Resignado, y aún en el atontamiento del primer pie entrando a la
pantufla sin ganas, optó por esforzarse en recuperar las imágenes menos
brumosas. Nada; no conseguía recapitular casi nada. La única evocación
nítida era su propia figura acaballada en un taburete al frente de un tablero
que no se dejaba ver bien, pero que él sabía era del juego de senet. Nunca
lo vio de frente ni de cerca pues algo lo forzaba a enfocarse en sus manos,
que se apreciaban enormes y tapaban todo. Aun así estaba seguro, en esa
certeza inflexible de los disparates oníricos, que era una partida de senet.
La estaba jugando solo y eso le producía un regocijo tremendo.
Bruno Valenzuela no soñaba mucho. Realmente, casi nada. En el
último decenio no recordaba más allá de cuatro sueños, lo cual no le
daba ni para el promedio universal de los hombres sin sueños que es de
uno por año. Y ninguno era digno de una remembranza especial. Las
estampas difusas del primero de ellos tenían que ver con algo como una
pelea en la que se veía de niño trompeando a un compañero con quien
luego tomaba avena y galletas, antes de convertirse, en la mutación absurda
de los sueños, en su hermano o en alguien idéntico que destapaba
paciente una colección de matrioskas, una, dos, tres, hasta cien, y parecía
aburrirse con eso. El segundo era sobre una moto que avanzaba veloz
por una recta infinita, en una alborada con un sol que no terminaba de
alzarse y con un hombre al volante bajo un casco que brillaba cóncavo y
liso antes de tornarse en balón y rebotar en los travesaños de una escalera.
El que más recordaba era un jugueteo de manos con dos morochas que
le producían cosquilleo en los muslos y en el vientre, pero que al final
se resolvía en una escena consuetudinaria de los tres viendo un partido
de básquet en la tele. Y hubo un cuarto, tan abstracto, tanto, tanto, que
nunca había logrado llevarlo a palabras. El de ahora, en cambio, era ante todo extravagante.
Hasta dormido soy un jodido intelectual, pensó para restarle circunstancia
al asunto. Un triste cuarentón que no sueña jugando dominó o
monopolio sino una partida de senet.
A lo largo de las horas lo volvió a rememorar varias veces hasta que la
barahúnda de los cuadros cotidianos le borró el recuerdo y este se apiló
sumiso en los sótanos del subconsciente, al lado de las promesas que no
se cumplieron, debajo de las obligaciones por pagar y apenas encima de
las reminiscencias de los pecados ocultos.
En la noche lo evocó de nuevo y sintió la ilusión vaga de soñarlo otra
vez. A las 6 y 34 de la mañana siguiente el despertador lo sacó a la fuerza
de las callejuelas borrosas por donde vagaba su actividad cerebral y aún
sin desplegar las pestañas comprendió que no había logrado repetir el
senet. Como era habitual no había soñado nada.
Quitarse el pijama en la ducha le trajo un destello ligero de que en
su sueño él también se hallaba desnudo y que se sentía espléndido y
potente en sus cueros, algo muy distante a lo visto en el espejo dos días
atrás y a su realidad de sedentario hombre de libros.
¿Por qué estaba tan obsesionado en revivir un simple sueño, él que
siempre había repudiado el sentido mágico de las cosas, el carácter azaroso
de la vida con sus disyuntivas en clave y esos falsos enigmas que volvían
todo un acertijo o una zozobra de sumas y restas para halagar o mantener
a raya a unos hados y unos dioses mercachifles?
¿Se le estaría colando por cualquier resquicio de su otoño incipiente
algún germen supersticioso?
¡Pufff, no! No hay el menor riesgo, pensó. Soñar, para los que soñaban,
era un mero y trivial proceso fisiológico como cagar, respirar o
deglutir.
Para no despreciar del todo esa sensación de importancia, o al menos
de curiosidad inusual que le estaba produciendo el incidente, pensó en
el camino medio del psicoanálisis y en el catálogo de silogismos cifrados
con los que Freud montó su intriga maestra para dejar a la humanidad
perpleja, por un par de siglos, tratando de descifrarse a sí misma desde
la caverna profunda de sus bajos instintos.
Consultarlo ahora podía ser la opción más cierta en la encrucijada de
preguntarle a alguien por el significado de un sueño sin comprometer su
imagen de escéptico. Tenía un par de horas para hacerlo antes de arrancar
la clase de la tarde que jamás había dejado de dictar en dieciocho años y
que iniciaba a las tres en punto con una precisión casi fastidiosa.
La interpretación de los sueños era un libro siempre ausente de los
anaqueles de la biblioteca pues rotaba, como en una maratón de relevos,
de mano en mano a lo largo del día, sobre todo en la mañana y aún más
los lunes. A menudo también se hallaba prestado para leer en la casa, con
lo cual era un albur conseguirlo sin un tiempo de espera. El tomo que le
correspondió a Bruno acababa de ser reingresado unos minutos antes.
–Está usted de buenas, profesor. Ese libro es un best-seller –le dijo un
bibliotecario atareado que ni siquiera notó la mala cara de respuesta.
Mirando a lado y lado tomó el texto, lo ubicó sigiloso bajo el brazo
y se encaminó hacia la mesa más distante. Era pesado y tenía una encuadernación
que algún día fue de lujo, con refiles dorados en el lomo y
letra Bodoni. En la contratapa, el registro de préstamos se apretujaba en
una decena de fichas dentro del pequeño bolsillo de color pajizo. Eran
más de ochenta firmas, la mayoría de talante infantil en clásica caligrafía
Palmer. Con una curiosidad inusual, Bruno los ojeó al desgaire para ver
quiénes fueron sus predecesores en ese arte oculto de descodificar los
sueños. Uno que otro conocido; nadie que valiera la pena.
Sin mucha prisa empezó a pasar las hojas con el movimiento maquinal
con que se manosean los libros farragosos, en la búsqueda de una lámina,
una ilustración, un corondel, cualquier cosa que ayudara a dispersar esa
turba de millones y millones de letras atacando en montonera, o en la
esperanza de caer en el tema deseado sin tener que leer más de la cuenta.
Definitivamente no lo iba a repasar completo: ya había tenido mucho de
Freud en sus tiempos de estudiante y guardaba un horror inconfesable
a repetir la historia de un amigo que se hundió, a conciencia y como
promesa de año nuevo, en la lectura de esa terna maligna compuesta
por Nietzche, Marx y Freud. Al cabo de varios meses de no saber de él
lo buscaron en su casa y lo hallaron sentado en el suelo devorando con
galletas de soda sus excrementos recogidos en un tarro de latón.
No, ya no cabía leer más a Freud. Tampoco a los otros dos.
Hummmmmmm, hubiera preferido algo más manejable como un miedo
a la castración o a ser devorado, o alguna de esas ideas de loco fumador de
opio que se le ocurrían a Freud, salió diciendo hora y media más tarde,
las manos en los bolsillos y el rictus contrariado de quien ha perdido el
tiempo en una mala película.
El veredicto del libro sabio había sido tajante: soñar con juegos
tenía una inmensa carga simbólica sobre la lucha del hombre contra los
elementos, contra sí mismo y contra el orden de las cosas; una manifestación
de profundos temores hacia el destino, en conjunción con una
tendencia infantil a eludir las realidades y negociar sus consecuencias
por la puerta falsa de las jugarretas. Y como epílogo, soñarse en cueros
traducía la angustia de esconder un gran secreto.
Este Freud sí hablaba mucha mierda, volvió a pensar mientras devolvía
la copia al archivero. Nadie reparó en la rúbrica ilegible en la que estampó
un nombre falso para que nadie en el futuro lo asociara con ese revoltijo
entre ciencia y magia que era en su concepto el libro de los sueños.
Empezaba a preocuparlo ese interés casi estrafalario que estaba acusando,
primero por recordar el sueño y ahora por interpretarlo. En 39 años
de vida la única materia que había logrado hacerlo sentir intrascendente,
arrinconado y nimio, el tema frente al cual se inclinaba sumiso y del que
había jurado alguna vez desentrañar sus claves más ocultas, sus mecanismos
profundos… ese era uno solo: la muerte. Llevaba casi tres décadas
estudiándola en sus pormenores, gateando y luego caminando erguido
por sus laberintos, arrobándose en su estética fúnebre, en las parafernalias
del luto, en sus pactos sagrados con la trascendencia y con el más allá.
Se había hecho experto, perito, sabio en todo asunto vinculado con la
muerte, siempre con el ojo vigilante del académico, siempre abominando
de los caminos alternativos y de los atajos del azar. Era respetado, muy
respetado, y era uno de los cinco tanatólogos más grandes del hemisferio
y el único que hablaba y escribía de esas cosas en español.
En realidad tenía 45 años, pero solo reconocía 39. La supresión de esa
media docena la había hecho de un modo tan genuino, con tal convicción,
que auténticamente se sentía en el último peldaño de los treinta. Según
él, la primera infancia constituía una fase de idiotismo, de existencia
intrascendente, de desvalimiento intelectual y exploración tan primaria
del mundo que no merecía contarse como parte del currículo.
–Es tiempo perdido –decía sin importarle las reacciones de los otros–.
No es serio sentarse a hablar con alguien que dice las cosas a media lengua,
que no sabe dónde queda su casa ni puede hacer pipí por sí solo.
Por eso, casi nadie logró verlo con un bebé en brazos, y solo cobró
interés en su hijo el primer día en que regresó del kínder.
Era ya el momento de la clase, y Bruno atravesó el campus abstraído
en esos límites de la ciencia que se negaba a abandonar, apenas atento
a cómo cabeceaba su sombra adelante sobre el sendero de piedra, tenso
el entrecejo. Descartada de antemano la explicación metafísica, y desestimados,
por inútiles, los planteamientos del psicoanálisis, los caminos
se estrechaban. Tendría que acudir entonces a los egipcios antiguos para
rememorar lo que significaba el juego de senet, única lucecita en ese
mar de neblinas donde flotaba sin rumbo su único sueño relevante en
una década.
–“Por mí se va hasta la ciudad doliente… por mí al abismo del tormento
fiero, por mí a vivir con la perdida gente...” – empezó diciendo a
los estudiantes que se acomodaban sin mucho ruido en las filas medias
y traseras del aula grande. En los últimos quince años había iniciado su
materia con la grandilocuencia del mismo verso de Dante, en una estrategia
de amedrentar a la audiencia, llenarla de veneración, hacerle sentir
la bagatela de la existencia humana frente a la majestad de la muerte.
Algunos lo veían como un perturbado, un loco genial con un rayón
grande en el disco duro de la cabeza; otros sufrían a lo largo de semanas
para poder seguir el paso a sus especulaciones, sus alegorías de nacimiento
y muerte y su erudición rebosante; unos pocos no volvían jamás, aterrados
por el acoso mental de tener que sumergirse en los abismos de la
escatología. En más de una libreta de apuntes, en cuadernos y agendas,
a lo largo de los semestres había sido caricaturizado con la tinta de los
lapiceros en bocetos que lo recreaban con un gallinazo al hombro, o con
una guadaña y un reloj de arena, y hasta con las alas batidas de un ángel
del Día Final. Alguna vez, en un muro externo del claustro, apareció un
grafiti que rezaba imperativo: “Muérete, Bruno… Atte. Dios”.
Sin altibajos que se recordaran, cada seis meses su asignatura se llenaba
a reventar con gente nueva o con repitentes que se habían propuesto
graduarse en el magisterio de la muerte. Se contaba en los corrillos que
años atrás un alumno fue hallado muerto en las baterías sanitarias, con
los músculos tensos apretando a un costado un ejemplar del Ars Moriendi
que venía leyendo para la cátedra de Valenzuela. Por el color violáceo en
su epidermis, la contracción abdominal y una sonrisa breve que también
podía ser un espasmo de dolor, se supo que murió por mano propia,
envenenado. Algunos, los cándidos, dijeron que el muchacho no aguantó
el agobio de una clase que no daba treguas y confrontaba al espíritu
con los enigmas sin resolución; otros, los indiferentes, lo vieron como
el clásico suicidio de un estudiante desesperado por las malas notas, y
unos cuantos, los perversos, lo calificaron como el simple deceso de un
loco marihuanero a quien se le había ido la mano en la dosis.
En la siguiente hora y media Bruno hizo montar a sus aprendices
en la barca imaginaria que iba a cruzar la laguna Estigia; luego los llevó
remando hasta el mundo subterráneo, les presentó de lejos a Anubis,
guardián de las tumbas y los cementerios, les recitó páginas incompletas
del Libro de los Muertos, dibujó en la pizarra la balanza en la que se
pesaban las almas en el juicio postrero, se detuvo unos minutos en las
plegarias visigodas para un buen morir y terminó listando las centenas
de poetas y artistas que en Oriente y Occidente se habían adelantado
a los designios de un Dios y tomado la decisión contraventora de no
vivir más.
El ambiente que imperaba bajo la penumbra de ese salón semicircular,
con sus 92 butacas ocupadas y las columnas y escalinatas soportando
cuerpos mal acomodados, sentados en flor de loto o de pie apoyando el
hombro en la pared, todo ese universo místico de gente tan joven embebida
en cada frase era imposible de encontrar en otra cátedra. Tenía
un poco de película de horror por las pupilas fijas y los maxilares en
tensión, como si algo extraordinario fuera a ocurrir en cada momento,
aunque también parecía un monasterio de cartujos en oración mental
a San Bruno, con miradas extáticas, silencios y gestos de arrobamiento;
nadie quería perderse una palabra y hasta los susurros estaban proscritos.
Muchas veces el único sonido audible era el de los bolígrafos manchando
indelebles las hojas en las libretas. El clic de una grabadora que anunciaba
el fin de la cinta crispaba los ánimos de los que no querían perderse ni
un carraspeo en la disertación. La mayoría hacía grandes esfuerzos por
ser invisible, por no ser notado entre el grupo, por evitar que el dedo
señalador del maestro preguntara algo que podía ser sabido pero que
siempre se enredaba en alguna cuerda vocal y que al responderse sonaba
muy rudimentario. Casi siempre la sesión remataba con una avalancha
de preguntas, cuando encendían la luz, que podía extenderse hasta la
clase siguiente y aun abarcarla y tomarse la próxima.
–El inframundo griego es un lugar bien triste –continuó–, porque
el dios que lo gobierna es un eterno perdedor. Hades, el Plutón de los
romanos, es un dios muy de malas. En el mito arcaico, él y sus hermanos
se reparten a suerte el universo conocido. A Zeus, o Júpiter, le toca el cielo,
con lo cual queda como el comandante en jefe; a Poseidón, o Neptuno,
le corresponde el mar, y a Hades lo mandan bajo tierra, que es el reino
donde moran los muertos. Ya de viejo decide conseguir mujer y rapta a
Perséfone, pero Perséfone es la hija de Deméter, diosa de los campos y
la agricultura. Desgarrada por la pérdida de su niña, se va a buscarla, y la
vida y los ciclos de la tierra se paralizan de modo indefinido. Todo empieza
a morir en la superficie hasta que Hades se ve obligado a regresarla,
pero con artimañas logra devolverla a medias, y consigue que se quede
seis meses con él y vaya a la superficie con su madre otros seis meses.
Así, mientras Perséfone está arriba, las huertas florecen y se producen
las cosechas, y cuando está abajo, todo se reseca. Una bella alegoría del
renacimiento y muerte de la tierra con las estaciones. En lo que compete
al viejo, queda casado a medias y sólo se goza a su mujer cada seis meses,
para luego mandársela a la suegra ese mismo tiempo. Para completar su
infortunio, hace tres años un congreso de astrónomos decidió quitarle a
Plutón la categoría de planeta por no cumplir con el tamaño requerido.
Planeta enano lo llamaron. ¿Qué pensarán Júpiter y Neptuno, los otros
dos hermanos dioses, de esta degradación del viejo Hades?
Poco antes de volver a la orilla de la realidad, dejando el Leteo y
todos los valles de las sombras atrás y a Plutón sin Perséfone, Bruno les
confesó a sus alumnos que debajo de ese suelo donde ahora tomaban
clase era casi seguro que estuviera sepultado algún gran señor indígena,
muerto de viejo y enterrado en oro con todo un séquito de concubinas
y esclavos y favoritos, obligados a escoltarlo en el larguísimo viaje que
iniciaba por las nubes, el viento y el humo antes de encontrar el sendero
para fundirse con la trinidad de los nativos de estas tierras.
Fue entonces cuando atracó su bote fantástico, lleno de aprendices,
en el salón donde casi todos se bajaron aturdidos por ese primer viaje
ilusorio hacia la muerte.
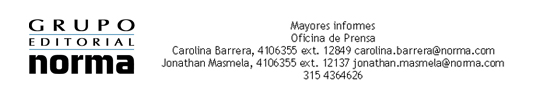 ***
Era un ejercicio en balde. El despertador había sonado ya tres veces pero
él insistía en volverse a dormir, a la brava, luego de golpetear con rabia el
aparato hasta silenciarlo de nuevo, cerrar los ojos y esforzarse en descender
a las profundidades de un sueño que ya se había ido.
Resignado, y aún en el atontamiento del primer pie entrando a la
pantufla sin ganas, optó por esforzarse en recuperar las imágenes menos
brumosas. Nada; no conseguía recapitular casi nada. La única evocación
nítida era su propia figura acaballada en un taburete al frente de un tablero
que no se dejaba ver bien, pero que él sabía era del juego de senet. Nunca
lo vio de frente ni de cerca pues algo lo forzaba a enfocarse en sus manos,
que se apreciaban enormes y tapaban todo. Aun así estaba seguro, en esa
certeza inflexible de los disparates oníricos, que era una partida de senet.
La estaba jugando solo y eso le producía un regocijo tremendo.
Bruno Valenzuela no soñaba mucho. Realmente, casi nada. En el
último decenio no recordaba más allá de cuatro sueños, lo cual no le
daba ni para el promedio universal de los hombres sin sueños que es de
uno por año. Y ninguno era digno de una remembranza especial. Las
estampas difusas del primero de ellos tenían que ver con algo como una
pelea en la que se veía de niño trompeando a un compañero con quien
luego tomaba avena y galletas, antes de convertirse, en la mutación absurda
de los sueños, en su hermano o en alguien idéntico que destapaba
paciente una colección de matrioskas, una, dos, tres, hasta cien, y parecía
aburrirse con eso. El segundo era sobre una moto que avanzaba veloz
por una recta infinita, en una alborada con un sol que no terminaba de
alzarse y con un hombre al volante bajo un casco que brillaba cóncavo y
liso antes de tornarse en balón y rebotar en los travesaños de una escalera.
El que más recordaba era un jugueteo de manos con dos morochas que
le producían cosquilleo en los muslos y en el vientre, pero que al final
se resolvía en una escena consuetudinaria de los tres viendo un partido
de básquet en la tele. Y hubo un cuarto, tan abstracto, tanto, tanto, que
nunca había logrado llevarlo a palabras. El de ahora, en cambio, era ante todo extravagante.
Hasta dormido soy un jodido intelectual, pensó para restarle circunstancia
al asunto. Un triste cuarentón que no sueña jugando dominó o
monopolio sino una partida de senet.
A lo largo de las horas lo volvió a rememorar varias veces hasta que la
barahúnda de los cuadros cotidianos le borró el recuerdo y este se apiló
sumiso en los sótanos del subconsciente, al lado de las promesas que no
se cumplieron, debajo de las obligaciones por pagar y apenas encima de
las reminiscencias de los pecados ocultos.
En la noche lo evocó de nuevo y sintió la ilusión vaga de soñarlo otra
vez. A las 6 y 34 de la mañana siguiente el despertador lo sacó a la fuerza
de las callejuelas borrosas por donde vagaba su actividad cerebral y aún
sin desplegar las pestañas comprendió que no había logrado repetir el
senet. Como era habitual no había soñado nada.
Quitarse el pijama en la ducha le trajo un destello ligero de que en
su sueño él también se hallaba desnudo y que se sentía espléndido y
potente en sus cueros, algo muy distante a lo visto en el espejo dos días
atrás y a su realidad de sedentario hombre de libros.
¿Por qué estaba tan obsesionado en revivir un simple sueño, él que
siempre había repudiado el sentido mágico de las cosas, el carácter azaroso
de la vida con sus disyuntivas en clave y esos falsos enigmas que volvían
todo un acertijo o una zozobra de sumas y restas para halagar o mantener
a raya a unos hados y unos dioses mercachifles?
¿Se le estaría colando por cualquier resquicio de su otoño incipiente
algún germen supersticioso?
¡Pufff, no! No hay el menor riesgo, pensó. Soñar, para los que soñaban,
era un mero y trivial proceso fisiológico como cagar, respirar o
deglutir.
Para no despreciar del todo esa sensación de importancia, o al menos
de curiosidad inusual que le estaba produciendo el incidente, pensó en
el camino medio del psicoanálisis y en el catálogo de silogismos cifrados
con los que Freud montó su intriga maestra para dejar a la humanidad
perpleja, por un par de siglos, tratando de descifrarse a sí misma desde
la caverna profunda de sus bajos instintos.
Consultarlo ahora podía ser la opción más cierta en la encrucijada de
preguntarle a alguien por el significado de un sueño sin comprometer su
imagen de escéptico. Tenía un par de horas para hacerlo antes de arrancar
la clase de la tarde que jamás había dejado de dictar en dieciocho años y
que iniciaba a las tres en punto con una precisión casi fastidiosa.
La interpretación de los sueños era un libro siempre ausente de los
anaqueles de la biblioteca pues rotaba, como en una maratón de relevos,
de mano en mano a lo largo del día, sobre todo en la mañana y aún más
los lunes. A menudo también se hallaba prestado para leer en la casa, con
lo cual era un albur conseguirlo sin un tiempo de espera. El tomo que le
correspondió a Bruno acababa de ser reingresado unos minutos antes.
–Está usted de buenas, profesor. Ese libro es un best-seller –le dijo un
bibliotecario atareado que ni siquiera notó la mala cara de respuesta.
Mirando a lado y lado tomó el texto, lo ubicó sigiloso bajo el brazo
y se encaminó hacia la mesa más distante. Era pesado y tenía una encuadernación
que algún día fue de lujo, con refiles dorados en el lomo y
letra Bodoni. En la contratapa, el registro de préstamos se apretujaba en
una decena de fichas dentro del pequeño bolsillo de color pajizo. Eran
más de ochenta firmas, la mayoría de talante infantil en clásica caligrafía
Palmer. Con una curiosidad inusual, Bruno los ojeó al desgaire para ver
quiénes fueron sus predecesores en ese arte oculto de descodificar los
sueños. Uno que otro conocido; nadie que valiera la pena.
Sin mucha prisa empezó a pasar las hojas con el movimiento maquinal
con que se manosean los libros farragosos, en la búsqueda de una lámina,
una ilustración, un corondel, cualquier cosa que ayudara a dispersar esa
turba de millones y millones de letras atacando en montonera, o en la
esperanza de caer en el tema deseado sin tener que leer más de la cuenta.
Definitivamente no lo iba a repasar completo: ya había tenido mucho de
Freud en sus tiempos de estudiante y guardaba un horror inconfesable
a repetir la historia de un amigo que se hundió, a conciencia y como
promesa de año nuevo, en la lectura de esa terna maligna compuesta
por Nietzche, Marx y Freud. Al cabo de varios meses de no saber de él
lo buscaron en su casa y lo hallaron sentado en el suelo devorando con
galletas de soda sus excrementos recogidos en un tarro de latón.
No, ya no cabía leer más a Freud. Tampoco a los otros dos.
Hummmmmmm, hubiera preferido algo más manejable como un miedo
a la castración o a ser devorado, o alguna de esas ideas de loco fumador de
opio que se le ocurrían a Freud, salió diciendo hora y media más tarde,
las manos en los bolsillos y el rictus contrariado de quien ha perdido el
tiempo en una mala película.
El veredicto del libro sabio había sido tajante: soñar con juegos
tenía una inmensa carga simbólica sobre la lucha del hombre contra los
elementos, contra sí mismo y contra el orden de las cosas; una manifestación
de profundos temores hacia el destino, en conjunción con una
tendencia infantil a eludir las realidades y negociar sus consecuencias
por la puerta falsa de las jugarretas. Y como epílogo, soñarse en cueros
traducía la angustia de esconder un gran secreto.
Este Freud sí hablaba mucha mierda, volvió a pensar mientras devolvía
la copia al archivero. Nadie reparó en la rúbrica ilegible en la que estampó
un nombre falso para que nadie en el futuro lo asociara con ese revoltijo
entre ciencia y magia que era en su concepto el libro de los sueños.
Empezaba a preocuparlo ese interés casi estrafalario que estaba acusando,
primero por recordar el sueño y ahora por interpretarlo. En 39 años
de vida la única materia que había logrado hacerlo sentir intrascendente,
arrinconado y nimio, el tema frente al cual se inclinaba sumiso y del que
había jurado alguna vez desentrañar sus claves más ocultas, sus mecanismos
profundos… ese era uno solo: la muerte. Llevaba casi tres décadas
estudiándola en sus pormenores, gateando y luego caminando erguido
por sus laberintos, arrobándose en su estética fúnebre, en las parafernalias
del luto, en sus pactos sagrados con la trascendencia y con el más allá.
Se había hecho experto, perito, sabio en todo asunto vinculado con la
muerte, siempre con el ojo vigilante del académico, siempre abominando
de los caminos alternativos y de los atajos del azar. Era respetado, muy
respetado, y era uno de los cinco tanatólogos más grandes del hemisferio
y el único que hablaba y escribía de esas cosas en español.
En realidad tenía 45 años, pero solo reconocía 39. La supresión de esa
media docena la había hecho de un modo tan genuino, con tal convicción,
que auténticamente se sentía en el último peldaño de los treinta. Según
él, la primera infancia constituía una fase de idiotismo, de existencia
intrascendente, de desvalimiento intelectual y exploración tan primaria
del mundo que no merecía contarse como parte del currículo.
–Es tiempo perdido –decía sin importarle las reacciones de los otros–.
No es serio sentarse a hablar con alguien que dice las cosas a media lengua,
que no sabe dónde queda su casa ni puede hacer pipí por sí solo.
Por eso, casi nadie logró verlo con un bebé en brazos, y solo cobró
interés en su hijo el primer día en que regresó del kínder.
Era ya el momento de la clase, y Bruno atravesó el campus abstraído
en esos límites de la ciencia que se negaba a abandonar, apenas atento
a cómo cabeceaba su sombra adelante sobre el sendero de piedra, tenso
el entrecejo. Descartada de antemano la explicación metafísica, y desestimados,
por inútiles, los planteamientos del psicoanálisis, los caminos
se estrechaban. Tendría que acudir entonces a los egipcios antiguos para
rememorar lo que significaba el juego de senet, única lucecita en ese
mar de neblinas donde flotaba sin rumbo su único sueño relevante en
una década.
–“Por mí se va hasta la ciudad doliente… por mí al abismo del tormento
fiero, por mí a vivir con la perdida gente...” – empezó diciendo a
los estudiantes que se acomodaban sin mucho ruido en las filas medias
y traseras del aula grande. En los últimos quince años había iniciado su
materia con la grandilocuencia del mismo verso de Dante, en una estrategia
de amedrentar a la audiencia, llenarla de veneración, hacerle sentir
la bagatela de la existencia humana frente a la majestad de la muerte.
Algunos lo veían como un perturbado, un loco genial con un rayón
grande en el disco duro de la cabeza; otros sufrían a lo largo de semanas
para poder seguir el paso a sus especulaciones, sus alegorías de nacimiento
y muerte y su erudición rebosante; unos pocos no volvían jamás, aterrados
por el acoso mental de tener que sumergirse en los abismos de la
escatología. En más de una libreta de apuntes, en cuadernos y agendas,
a lo largo de los semestres había sido caricaturizado con la tinta de los
lapiceros en bocetos que lo recreaban con un gallinazo al hombro, o con
una guadaña y un reloj de arena, y hasta con las alas batidas de un ángel
del Día Final. Alguna vez, en un muro externo del claustro, apareció un
grafiti que rezaba imperativo: “Muérete, Bruno… Atte. Dios”.
Sin altibajos que se recordaran, cada seis meses su asignatura se llenaba
a reventar con gente nueva o con repitentes que se habían propuesto
graduarse en el magisterio de la muerte. Se contaba en los corrillos que
años atrás un alumno fue hallado muerto en las baterías sanitarias, con
los músculos tensos apretando a un costado un ejemplar del Ars Moriendi
que venía leyendo para la cátedra de Valenzuela. Por el color violáceo en
su epidermis, la contracción abdominal y una sonrisa breve que también
podía ser un espasmo de dolor, se supo que murió por mano propia,
envenenado. Algunos, los cándidos, dijeron que el muchacho no aguantó
el agobio de una clase que no daba treguas y confrontaba al espíritu
con los enigmas sin resolución; otros, los indiferentes, lo vieron como
el clásico suicidio de un estudiante desesperado por las malas notas, y
unos cuantos, los perversos, lo calificaron como el simple deceso de un
loco marihuanero a quien se le había ido la mano en la dosis.
En la siguiente hora y media Bruno hizo montar a sus aprendices
en la barca imaginaria que iba a cruzar la laguna Estigia; luego los llevó
remando hasta el mundo subterráneo, les presentó de lejos a Anubis,
guardián de las tumbas y los cementerios, les recitó páginas incompletas
del Libro de los Muertos, dibujó en la pizarra la balanza en la que se
pesaban las almas en el juicio postrero, se detuvo unos minutos en las
plegarias visigodas para un buen morir y terminó listando las centenas
de poetas y artistas que en Oriente y Occidente se habían adelantado
a los designios de un Dios y tomado la decisión contraventora de no
vivir más.
El ambiente que imperaba bajo la penumbra de ese salón semicircular,
con sus 92 butacas ocupadas y las columnas y escalinatas soportando
cuerpos mal acomodados, sentados en flor de loto o de pie apoyando el
hombro en la pared, todo ese universo místico de gente tan joven embebida
en cada frase era imposible de encontrar en otra cátedra. Tenía
un poco de película de horror por las pupilas fijas y los maxilares en
tensión, como si algo extraordinario fuera a ocurrir en cada momento,
aunque también parecía un monasterio de cartujos en oración mental
a San Bruno, con miradas extáticas, silencios y gestos de arrobamiento;
nadie quería perderse una palabra y hasta los susurros estaban proscritos.
Muchas veces el único sonido audible era el de los bolígrafos manchando
indelebles las hojas en las libretas. El clic de una grabadora que anunciaba
el fin de la cinta crispaba los ánimos de los que no querían perderse ni
un carraspeo en la disertación. La mayoría hacía grandes esfuerzos por
ser invisible, por no ser notado entre el grupo, por evitar que el dedo
señalador del maestro preguntara algo que podía ser sabido pero que
siempre se enredaba en alguna cuerda vocal y que al responderse sonaba
muy rudimentario. Casi siempre la sesión remataba con una avalancha
de preguntas, cuando encendían la luz, que podía extenderse hasta la
clase siguiente y aun abarcarla y tomarse la próxima.
–El inframundo griego es un lugar bien triste –continuó–, porque
el dios que lo gobierna es un eterno perdedor. Hades, el Plutón de los
romanos, es un dios muy de malas. En el mito arcaico, él y sus hermanos
se reparten a suerte el universo conocido. A Zeus, o Júpiter, le toca el cielo,
con lo cual queda como el comandante en jefe; a Poseidón, o Neptuno,
le corresponde el mar, y a Hades lo mandan bajo tierra, que es el reino
donde moran los muertos. Ya de viejo decide conseguir mujer y rapta a
Perséfone, pero Perséfone es la hija de Deméter, diosa de los campos y
la agricultura. Desgarrada por la pérdida de su niña, se va a buscarla, y la
vida y los ciclos de la tierra se paralizan de modo indefinido. Todo empieza
a morir en la superficie hasta que Hades se ve obligado a regresarla,
pero con artimañas logra devolverla a medias, y consigue que se quede
seis meses con él y vaya a la superficie con su madre otros seis meses.
Así, mientras Perséfone está arriba, las huertas florecen y se producen
las cosechas, y cuando está abajo, todo se reseca. Una bella alegoría del
renacimiento y muerte de la tierra con las estaciones. En lo que compete
al viejo, queda casado a medias y sólo se goza a su mujer cada seis meses,
para luego mandársela a la suegra ese mismo tiempo. Para completar su
infortunio, hace tres años un congreso de astrónomos decidió quitarle a
Plutón la categoría de planeta por no cumplir con el tamaño requerido.
Planeta enano lo llamaron. ¿Qué pensarán Júpiter y Neptuno, los otros
dos hermanos dioses, de esta degradación del viejo Hades?
Poco antes de volver a la orilla de la realidad, dejando el Leteo y
todos los valles de las sombras atrás y a Plutón sin Perséfone, Bruno les
confesó a sus alumnos que debajo de ese suelo donde ahora tomaban
clase era casi seguro que estuviera sepultado algún gran señor indígena,
muerto de viejo y enterrado en oro con todo un séquito de concubinas
y esclavos y favoritos, obligados a escoltarlo en el larguísimo viaje que
iniciaba por las nubes, el viento y el humo antes de encontrar el sendero
para fundirse con la trinidad de los nativos de estas tierras.
Fue entonces cuando atracó su bote fantástico, lleno de aprendices,
en el salón donde casi todos se bajaron aturdidos por ese primer viaje
ilusorio hacia la muerte.
***
Era un ejercicio en balde. El despertador había sonado ya tres veces pero
él insistía en volverse a dormir, a la brava, luego de golpetear con rabia el
aparato hasta silenciarlo de nuevo, cerrar los ojos y esforzarse en descender
a las profundidades de un sueño que ya se había ido.
Resignado, y aún en el atontamiento del primer pie entrando a la
pantufla sin ganas, optó por esforzarse en recuperar las imágenes menos
brumosas. Nada; no conseguía recapitular casi nada. La única evocación
nítida era su propia figura acaballada en un taburete al frente de un tablero
que no se dejaba ver bien, pero que él sabía era del juego de senet. Nunca
lo vio de frente ni de cerca pues algo lo forzaba a enfocarse en sus manos,
que se apreciaban enormes y tapaban todo. Aun así estaba seguro, en esa
certeza inflexible de los disparates oníricos, que era una partida de senet.
La estaba jugando solo y eso le producía un regocijo tremendo.
Bruno Valenzuela no soñaba mucho. Realmente, casi nada. En el
último decenio no recordaba más allá de cuatro sueños, lo cual no le
daba ni para el promedio universal de los hombres sin sueños que es de
uno por año. Y ninguno era digno de una remembranza especial. Las
estampas difusas del primero de ellos tenían que ver con algo como una
pelea en la que se veía de niño trompeando a un compañero con quien
luego tomaba avena y galletas, antes de convertirse, en la mutación absurda
de los sueños, en su hermano o en alguien idéntico que destapaba
paciente una colección de matrioskas, una, dos, tres, hasta cien, y parecía
aburrirse con eso. El segundo era sobre una moto que avanzaba veloz
por una recta infinita, en una alborada con un sol que no terminaba de
alzarse y con un hombre al volante bajo un casco que brillaba cóncavo y
liso antes de tornarse en balón y rebotar en los travesaños de una escalera.
El que más recordaba era un jugueteo de manos con dos morochas que
le producían cosquilleo en los muslos y en el vientre, pero que al final
se resolvía en una escena consuetudinaria de los tres viendo un partido
de básquet en la tele. Y hubo un cuarto, tan abstracto, tanto, tanto, que
nunca había logrado llevarlo a palabras. El de ahora, en cambio, era ante todo extravagante.
Hasta dormido soy un jodido intelectual, pensó para restarle circunstancia
al asunto. Un triste cuarentón que no sueña jugando dominó o
monopolio sino una partida de senet.
A lo largo de las horas lo volvió a rememorar varias veces hasta que la
barahúnda de los cuadros cotidianos le borró el recuerdo y este se apiló
sumiso en los sótanos del subconsciente, al lado de las promesas que no
se cumplieron, debajo de las obligaciones por pagar y apenas encima de
las reminiscencias de los pecados ocultos.
En la noche lo evocó de nuevo y sintió la ilusión vaga de soñarlo otra
vez. A las 6 y 34 de la mañana siguiente el despertador lo sacó a la fuerza
de las callejuelas borrosas por donde vagaba su actividad cerebral y aún
sin desplegar las pestañas comprendió que no había logrado repetir el
senet. Como era habitual no había soñado nada.
Quitarse el pijama en la ducha le trajo un destello ligero de que en
su sueño él también se hallaba desnudo y que se sentía espléndido y
potente en sus cueros, algo muy distante a lo visto en el espejo dos días
atrás y a su realidad de sedentario hombre de libros.
¿Por qué estaba tan obsesionado en revivir un simple sueño, él que
siempre había repudiado el sentido mágico de las cosas, el carácter azaroso
de la vida con sus disyuntivas en clave y esos falsos enigmas que volvían
todo un acertijo o una zozobra de sumas y restas para halagar o mantener
a raya a unos hados y unos dioses mercachifles?
¿Se le estaría colando por cualquier resquicio de su otoño incipiente
algún germen supersticioso?
¡Pufff, no! No hay el menor riesgo, pensó. Soñar, para los que soñaban,
era un mero y trivial proceso fisiológico como cagar, respirar o
deglutir.
Para no despreciar del todo esa sensación de importancia, o al menos
de curiosidad inusual que le estaba produciendo el incidente, pensó en
el camino medio del psicoanálisis y en el catálogo de silogismos cifrados
con los que Freud montó su intriga maestra para dejar a la humanidad
perpleja, por un par de siglos, tratando de descifrarse a sí misma desde
la caverna profunda de sus bajos instintos.
Consultarlo ahora podía ser la opción más cierta en la encrucijada de
preguntarle a alguien por el significado de un sueño sin comprometer su
imagen de escéptico. Tenía un par de horas para hacerlo antes de arrancar
la clase de la tarde que jamás había dejado de dictar en dieciocho años y
que iniciaba a las tres en punto con una precisión casi fastidiosa.
La interpretación de los sueños era un libro siempre ausente de los
anaqueles de la biblioteca pues rotaba, como en una maratón de relevos,
de mano en mano a lo largo del día, sobre todo en la mañana y aún más
los lunes. A menudo también se hallaba prestado para leer en la casa, con
lo cual era un albur conseguirlo sin un tiempo de espera. El tomo que le
correspondió a Bruno acababa de ser reingresado unos minutos antes.
–Está usted de buenas, profesor. Ese libro es un best-seller –le dijo un
bibliotecario atareado que ni siquiera notó la mala cara de respuesta.
Mirando a lado y lado tomó el texto, lo ubicó sigiloso bajo el brazo
y se encaminó hacia la mesa más distante. Era pesado y tenía una encuadernación
que algún día fue de lujo, con refiles dorados en el lomo y
letra Bodoni. En la contratapa, el registro de préstamos se apretujaba en
una decena de fichas dentro del pequeño bolsillo de color pajizo. Eran
más de ochenta firmas, la mayoría de talante infantil en clásica caligrafía
Palmer. Con una curiosidad inusual, Bruno los ojeó al desgaire para ver
quiénes fueron sus predecesores en ese arte oculto de descodificar los
sueños. Uno que otro conocido; nadie que valiera la pena.
Sin mucha prisa empezó a pasar las hojas con el movimiento maquinal
con que se manosean los libros farragosos, en la búsqueda de una lámina,
una ilustración, un corondel, cualquier cosa que ayudara a dispersar esa
turba de millones y millones de letras atacando en montonera, o en la
esperanza de caer en el tema deseado sin tener que leer más de la cuenta.
Definitivamente no lo iba a repasar completo: ya había tenido mucho de
Freud en sus tiempos de estudiante y guardaba un horror inconfesable
a repetir la historia de un amigo que se hundió, a conciencia y como
promesa de año nuevo, en la lectura de esa terna maligna compuesta
por Nietzche, Marx y Freud. Al cabo de varios meses de no saber de él
lo buscaron en su casa y lo hallaron sentado en el suelo devorando con
galletas de soda sus excrementos recogidos en un tarro de latón.
No, ya no cabía leer más a Freud. Tampoco a los otros dos.
Hummmmmmm, hubiera preferido algo más manejable como un miedo
a la castración o a ser devorado, o alguna de esas ideas de loco fumador de
opio que se le ocurrían a Freud, salió diciendo hora y media más tarde,
las manos en los bolsillos y el rictus contrariado de quien ha perdido el
tiempo en una mala película.
El veredicto del libro sabio había sido tajante: soñar con juegos
tenía una inmensa carga simbólica sobre la lucha del hombre contra los
elementos, contra sí mismo y contra el orden de las cosas; una manifestación
de profundos temores hacia el destino, en conjunción con una
tendencia infantil a eludir las realidades y negociar sus consecuencias
por la puerta falsa de las jugarretas. Y como epílogo, soñarse en cueros
traducía la angustia de esconder un gran secreto.
Este Freud sí hablaba mucha mierda, volvió a pensar mientras devolvía
la copia al archivero. Nadie reparó en la rúbrica ilegible en la que estampó
un nombre falso para que nadie en el futuro lo asociara con ese revoltijo
entre ciencia y magia que era en su concepto el libro de los sueños.
Empezaba a preocuparlo ese interés casi estrafalario que estaba acusando,
primero por recordar el sueño y ahora por interpretarlo. En 39 años
de vida la única materia que había logrado hacerlo sentir intrascendente,
arrinconado y nimio, el tema frente al cual se inclinaba sumiso y del que
había jurado alguna vez desentrañar sus claves más ocultas, sus mecanismos
profundos… ese era uno solo: la muerte. Llevaba casi tres décadas
estudiándola en sus pormenores, gateando y luego caminando erguido
por sus laberintos, arrobándose en su estética fúnebre, en las parafernalias
del luto, en sus pactos sagrados con la trascendencia y con el más allá.
Se había hecho experto, perito, sabio en todo asunto vinculado con la
muerte, siempre con el ojo vigilante del académico, siempre abominando
de los caminos alternativos y de los atajos del azar. Era respetado, muy
respetado, y era uno de los cinco tanatólogos más grandes del hemisferio
y el único que hablaba y escribía de esas cosas en español.
En realidad tenía 45 años, pero solo reconocía 39. La supresión de esa
media docena la había hecho de un modo tan genuino, con tal convicción,
que auténticamente se sentía en el último peldaño de los treinta. Según
él, la primera infancia constituía una fase de idiotismo, de existencia
intrascendente, de desvalimiento intelectual y exploración tan primaria
del mundo que no merecía contarse como parte del currículo.
–Es tiempo perdido –decía sin importarle las reacciones de los otros–.
No es serio sentarse a hablar con alguien que dice las cosas a media lengua,
que no sabe dónde queda su casa ni puede hacer pipí por sí solo.
Por eso, casi nadie logró verlo con un bebé en brazos, y solo cobró
interés en su hijo el primer día en que regresó del kínder.
Era ya el momento de la clase, y Bruno atravesó el campus abstraído
en esos límites de la ciencia que se negaba a abandonar, apenas atento
a cómo cabeceaba su sombra adelante sobre el sendero de piedra, tenso
el entrecejo. Descartada de antemano la explicación metafísica, y desestimados,
por inútiles, los planteamientos del psicoanálisis, los caminos
se estrechaban. Tendría que acudir entonces a los egipcios antiguos para
rememorar lo que significaba el juego de senet, única lucecita en ese
mar de neblinas donde flotaba sin rumbo su único sueño relevante en
una década.
–“Por mí se va hasta la ciudad doliente… por mí al abismo del tormento
fiero, por mí a vivir con la perdida gente...” – empezó diciendo a
los estudiantes que se acomodaban sin mucho ruido en las filas medias
y traseras del aula grande. En los últimos quince años había iniciado su
materia con la grandilocuencia del mismo verso de Dante, en una estrategia
de amedrentar a la audiencia, llenarla de veneración, hacerle sentir
la bagatela de la existencia humana frente a la majestad de la muerte.
Algunos lo veían como un perturbado, un loco genial con un rayón
grande en el disco duro de la cabeza; otros sufrían a lo largo de semanas
para poder seguir el paso a sus especulaciones, sus alegorías de nacimiento
y muerte y su erudición rebosante; unos pocos no volvían jamás, aterrados
por el acoso mental de tener que sumergirse en los abismos de la
escatología. En más de una libreta de apuntes, en cuadernos y agendas,
a lo largo de los semestres había sido caricaturizado con la tinta de los
lapiceros en bocetos que lo recreaban con un gallinazo al hombro, o con
una guadaña y un reloj de arena, y hasta con las alas batidas de un ángel
del Día Final. Alguna vez, en un muro externo del claustro, apareció un
grafiti que rezaba imperativo: “Muérete, Bruno… Atte. Dios”.
Sin altibajos que se recordaran, cada seis meses su asignatura se llenaba
a reventar con gente nueva o con repitentes que se habían propuesto
graduarse en el magisterio de la muerte. Se contaba en los corrillos que
años atrás un alumno fue hallado muerto en las baterías sanitarias, con
los músculos tensos apretando a un costado un ejemplar del Ars Moriendi
que venía leyendo para la cátedra de Valenzuela. Por el color violáceo en
su epidermis, la contracción abdominal y una sonrisa breve que también
podía ser un espasmo de dolor, se supo que murió por mano propia,
envenenado. Algunos, los cándidos, dijeron que el muchacho no aguantó
el agobio de una clase que no daba treguas y confrontaba al espíritu
con los enigmas sin resolución; otros, los indiferentes, lo vieron como
el clásico suicidio de un estudiante desesperado por las malas notas, y
unos cuantos, los perversos, lo calificaron como el simple deceso de un
loco marihuanero a quien se le había ido la mano en la dosis.
En la siguiente hora y media Bruno hizo montar a sus aprendices
en la barca imaginaria que iba a cruzar la laguna Estigia; luego los llevó
remando hasta el mundo subterráneo, les presentó de lejos a Anubis,
guardián de las tumbas y los cementerios, les recitó páginas incompletas
del Libro de los Muertos, dibujó en la pizarra la balanza en la que se
pesaban las almas en el juicio postrero, se detuvo unos minutos en las
plegarias visigodas para un buen morir y terminó listando las centenas
de poetas y artistas que en Oriente y Occidente se habían adelantado
a los designios de un Dios y tomado la decisión contraventora de no
vivir más.
El ambiente que imperaba bajo la penumbra de ese salón semicircular,
con sus 92 butacas ocupadas y las columnas y escalinatas soportando
cuerpos mal acomodados, sentados en flor de loto o de pie apoyando el
hombro en la pared, todo ese universo místico de gente tan joven embebida
en cada frase era imposible de encontrar en otra cátedra. Tenía
un poco de película de horror por las pupilas fijas y los maxilares en
tensión, como si algo extraordinario fuera a ocurrir en cada momento,
aunque también parecía un monasterio de cartujos en oración mental
a San Bruno, con miradas extáticas, silencios y gestos de arrobamiento;
nadie quería perderse una palabra y hasta los susurros estaban proscritos.
Muchas veces el único sonido audible era el de los bolígrafos manchando
indelebles las hojas en las libretas. El clic de una grabadora que anunciaba
el fin de la cinta crispaba los ánimos de los que no querían perderse ni
un carraspeo en la disertación. La mayoría hacía grandes esfuerzos por
ser invisible, por no ser notado entre el grupo, por evitar que el dedo
señalador del maestro preguntara algo que podía ser sabido pero que
siempre se enredaba en alguna cuerda vocal y que al responderse sonaba
muy rudimentario. Casi siempre la sesión remataba con una avalancha
de preguntas, cuando encendían la luz, que podía extenderse hasta la
clase siguiente y aun abarcarla y tomarse la próxima.
–El inframundo griego es un lugar bien triste –continuó–, porque
el dios que lo gobierna es un eterno perdedor. Hades, el Plutón de los
romanos, es un dios muy de malas. En el mito arcaico, él y sus hermanos
se reparten a suerte el universo conocido. A Zeus, o Júpiter, le toca el cielo,
con lo cual queda como el comandante en jefe; a Poseidón, o Neptuno,
le corresponde el mar, y a Hades lo mandan bajo tierra, que es el reino
donde moran los muertos. Ya de viejo decide conseguir mujer y rapta a
Perséfone, pero Perséfone es la hija de Deméter, diosa de los campos y
la agricultura. Desgarrada por la pérdida de su niña, se va a buscarla, y la
vida y los ciclos de la tierra se paralizan de modo indefinido. Todo empieza
a morir en la superficie hasta que Hades se ve obligado a regresarla,
pero con artimañas logra devolverla a medias, y consigue que se quede
seis meses con él y vaya a la superficie con su madre otros seis meses.
Así, mientras Perséfone está arriba, las huertas florecen y se producen
las cosechas, y cuando está abajo, todo se reseca. Una bella alegoría del
renacimiento y muerte de la tierra con las estaciones. En lo que compete
al viejo, queda casado a medias y sólo se goza a su mujer cada seis meses,
para luego mandársela a la suegra ese mismo tiempo. Para completar su
infortunio, hace tres años un congreso de astrónomos decidió quitarle a
Plutón la categoría de planeta por no cumplir con el tamaño requerido.
Planeta enano lo llamaron. ¿Qué pensarán Júpiter y Neptuno, los otros
dos hermanos dioses, de esta degradación del viejo Hades?
Poco antes de volver a la orilla de la realidad, dejando el Leteo y
todos los valles de las sombras atrás y a Plutón sin Perséfone, Bruno les
confesó a sus alumnos que debajo de ese suelo donde ahora tomaban
clase era casi seguro que estuviera sepultado algún gran señor indígena,
muerto de viejo y enterrado en oro con todo un séquito de concubinas
y esclavos y favoritos, obligados a escoltarlo en el larguísimo viaje que
iniciaba por las nubes, el viento y el humo antes de encontrar el sendero
para fundirse con la trinidad de los nativos de estas tierras.
Fue entonces cuando atracó su bote fantástico, lleno de aprendices,
en el salón donde casi todos se bajaron aturdidos por ese primer viaje
ilusorio hacia la muerte.






