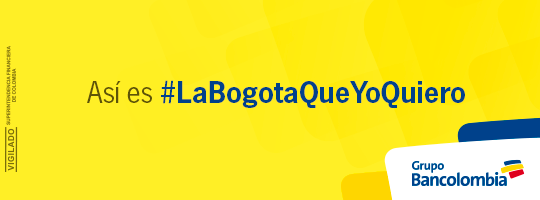Cuando era niña soñaba despierta con una gran ciudad llamada Bogotá. Con escasos insumos provenientes de los pocos canales de televisión de la época y el fuerte centralismo que caracteriza a esta gloriosa nación, construí con la ayuda de mi imaginación una metrópolis perfecta abrazada por montañas en medio de la cordillera. Y con esta imagen fijada en mi cabeza, le rogaba a mis padres que nos fuéramos a vivir a esa ciudad, específicamente en el conjunto de los tipos de Pies a Cabeza. Quería conocer Salitre Mágico y Maloka, ir a FILBo y, por encima de todo, montar en ese bus gigante que habían bautizado con el nombre de Transmilenio.
Me gustaba acompañar religiosamente a mi madre al aeropuerto para recoger a mi papá que regresaba de la capital con cajas de donas y con sus vestidos y chaquetas de cuero que aún conservaban el frío de La Nevera. Solía preguntarle si el frío del que tanto hablaban al referirse a Bogotá era similar al del aire acondicionado. “Es diferente” - me respondía.
Años más tarde, cuando mis padres consideraron que no era necesario amarrar a su hiperactiva hija como un perro, pude visitar por fin esa ciudad que soñé conocer aún más que Disneyland. Recuerdo bajar la ventana del carro cuando íbamos por la séptima para sentir el frío en mi cara y el olor proveniente de los arboles de eucalipto que engalanan la avenida. Ver con asombro que el pasto era efectivamente verde y habían flores silvestres en donde estaba acostumbrada a ver sólo tierra y raíces.
En 2011 llegué a Bogotá con ínfulas de madurez, vestida con la aprobación de otros y con una maleta cargada de sueños y expectativas que inocentemente creía mía. Llegué con las enseñanzas memorizadas de las abuelas de provincia, buscando mi felicidad en un novio de buena familia.
Sin embargo, entre la polución, el tráfico, la lluvia y mis errores me vi constreñida a depurar mi ajuar. Expuesta, vulnerable y despojada de todos mis paradigmas, me enfrenté a la temible realización de no ser nadie en una gran ciudad.
Probablemente ese sentimiento de insignificancia es la razón por la cual ésta sea la ciudad de los hijos ingratos. De los que nunca se sienten parte de ella. De los que dicen no tener otra opción. Aparentemente, sigue siendo muy difícil para el país de James entender que no somos nadie en este gran universo. Preferimos vivir como un pueblo grande, agarrados de arandelas que nos desvían la vista de la realidad y nos calman la ansiedad que nos produce la trivialidad de nuestra existencia.
Yo no tuve que ir al fin del mundo, cruzar océanos, o cambiar mi religión para comenzar mi catarsis. Bogotá reventó la burbuja en la que vivía. Me forzó a interactuar con realidades deprimentes. Bogotá me obligó a ser precavida, pragmática y trabajadora. Me enseñó a disfrutar el privilegio de no ser nadie y transformarme en medio de las vicisitudes. En Bogotá aprendí lo que es ser libre. Aquí entendí lo que es ser mujer.
Hoy, fortalecida de tanto caminar sus calles, del ineludible contacto con este gigantesco mosaico cultural, ya no busco volver a la aburrida monotonía de mi antigua vida, he decidido quedarme en la siempre cambiante Bogotá. Y contribuir en su tan necesario renacer.
…
El orgullo que siento por esta ciudad no es fruto de la cantidad de monumentos o hazañas que pueda albergar. La Bogotá que yo quiero no huele a eucalipto, roban, y tiene demasiados huecos en sus calles. Mi Bogotá no tiene metro, pero cambia a quien la habita. En mi Bogotá hay mucho desorden pero está abarrotado de personas que luchan todos los días.
Bogotá, Bogotá no tiene mar… pero tiene oportunidades.
Bogotá, Bogotá no tiene una identidad…pero no pone etiquetas ni estigmatiza.
@carotpiedrahita