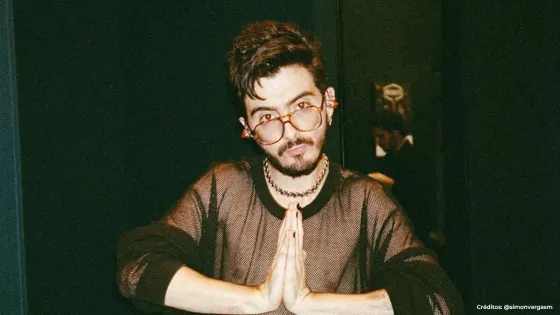Alguien escucha una motocicleta acelerar cerca y, casi por reflejo, apresura el paso, guarda el teléfono o se gira con sospecha. No ha vivido ningún delito, pero siente el riesgo como si fuera inminente. Esa respuesta automática y emocional no se basa en un análisis racional del entorno, sino en una anticipación subjetiva del peligro. Es una reacción típica del paradigma del miedo, la evaluación de las amenazas más allá de su probabilidad o evidencia, se determinan por lo que evocan emocionalmente.
Ese paradigma ha penetrado con fuerza en la forma como evaluamos la seguridad en nuestras sociedades. En Colombia y en muchas partes del mundo, el miedo es una respuesta emocional legítima, y también un filtro que distorsiona la estimación real del riesgo. Como explica Daniel Kahneman, premio de Ciencias Económicas del Banco de Suecia en Memoria de Alfred Nobel en 2002, en su libro “Pensar rápido, pensar despacio”, cuando las personas juzgan bajo presión activan mecanismos mentales que priorizan la rapidez sobre la precisión. Así, peligros improbables pero impactantes adquieren mayor peso que amenazas frecuentes aunque menos dramáticas.
Así, cuando el miedo fija la escala del peligro se teme más al rostro desconocido en la calle que al sistema de salud precario, más a un robo viralizado que al colapso ambiental. Este desbalance cognitivo altera decisiones individuales y colectivas, como advierte Paul Slovic, psicólogo estadounidense, en “Perception of Risk”, “los riesgos que generan pavor son poco familiares y son impuestos de forma involuntaria tienden a ser vistos como mayores, mientras que los riesgos familiares o naturales tienden a ser subestimados”. En otras palabras, le tememos a lo más impactante antes que a lo más dañino, y en seguridad pública esa diferencia lo cambia todo.
La distorsión no se limita al ámbito personal también moldea las políticas públicas. En lugar de priorizar los riesgos con alto porcentaje de probabilidad y efectos nocivos, la mayoría de estrategias de seguridad responden al temor más visible. Se endurecen leyes tras casos excepcionales, se saturan territorios con Fuerza Pública después de incidentes que generan pánico, se invierte en dispositivos mediáticos —como cámaras o drones— sin articularse con otros componentes sociales. Mientras tanto, riesgos persistentes como la impunidad, la deserción escolar o la violencia intrafamiliar siguen sin recibir atención proporcional.
Este paradigma también genera una cultura de administración del miedo: se gobierna desde la alarma lejos de la profundización en la evidencia. El liderazgo político se adapta a la lógica del pánico: cuanto más ruido hace un problema, más urgente parece, sin importar su escala objetiva. Esta sobrerreacción malgasta recursos, debilita instituciones y erosiona la confianza ciudadana. Cuando el miedo es la brújula, el criterio desaparece.
Romper este ciclo exige un cambio profundo que inicia en el momento en que se aprende a separar lo que sentimos de lo que realmente ocurre. Esto no significa ignorar los temores de la población, sino comprenderlos con rigor. Requiere desarrollar capacidad institucional para leer el riesgo con lentes técnicos, no solo emocionales. Implica formar ciudadanía crítica que no se deje arrastrar por narrativas alarmistas y que exija políticas proporcionadas, no punitivas. Significa pasar del susto a la estrategia.
También es un reto ético. Gobernar con miedo es fácil: se gana aplauso rápido, se justifican medidas drásticas, se pospone el debate de fondo. Gobernar desde la razón exige más: exhorta a priorizar, explicar y decidir con base en impacto real. Implica asumir que no todos los riesgos deben ser tratados igual, y que la política no puede responder solo a la intensidad del temor, sino a la evidencia de los daños.
Un Estado que busca avanzar con eficiencia hacia una política de seguridad pública requiere liberarse de este paradigma emocional, y dejar de amplificar riesgos improbables mientras convive con amenazas estructurales; para diseñar planes de seguridad desde la evaluación objetiva con líderes y ciudadanos capaces de entender que el miedo es un dato, no un argumento propositivo.
Solo cuando recuperemos la capacidad de evaluar el riesgo sin distorsión, podremos construir una seguridad pública eficaz, proporcional y holística. Si todo parece amenaza, nada podrá ser resuelto con claridad, y si todo se teme, nada se entiende. El primer paso para enfrentar el miedo es verdadera comprensión de la evidencia, y eso —en tiempos de ruido y urgencia— ya es una forma de valentía.