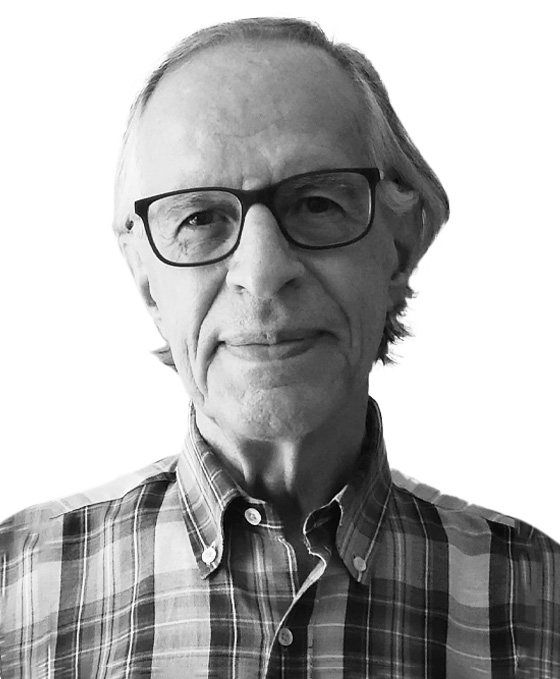A partir de las desmovilizaciones colectivas de los paramilitares, de algunos golpes dados a las FARC, de los mal llamados falsos positivos y de los resultados de la (in) seguridad democrática, el gobierno anterior construyó un imaginario social de “post – conflicto” con graves implicaciones políticas.
Se trata de un discurso tan fuertemente construido y posicionado, que para la sociedad colombiana el conflicto y el post conflicto ahora son periodos de la historia casi tangibles, con fecha definida: el primero lo situamos entre los años 90s y comienzos del 2000 y el segundo a partir del 2005 y ahí seguimos. Ahora miramos el conflicto con cierta distancia, como si estuviéramos fuera y cerramos un capitulo de guerra que abrió paso a un ejercicio de memoria histórica, materializado en los esfuerzos de la Comisión de Memoria y de las múltiples experiencias de diferentes ONG y organizaciones de base.
Pese a este corte, el conflicto ha existido antes y después y estructuralmente sigue siendo el mismo. ¿Entonces a cuál conflicto nos referimos cuando hablamos de post? ¿De la guerra frontal entre los paramilitares y la guerrilla? ¿La de las masacres y los pueblos dinamitados? ¿La de la última ola de desplazados? Si bien es cierto que el de los años 90s fue un periodo de guerra extremadamente violento que cada vez adquiere mayores dimensiones mediáticas, no se ha terminado; la guerra también enseña y los violentos han aprendido a “bajarle el perfil a la violencia”. De masacres multitudinarias pasamos a masacres de 4 o 5 personas y asesinatos selectivos, hechos que mediaticamente no tiene como competir con masacres como la de El Salado o Mapiripán. Es una pena que hayamos caído en el juego de las cifras y que la importancia de un hecho se mida por el número de muertos, o por los apellidos del mismos.
Basta mirar los titulares de la prensa nacional, que ahora parecen más bien en un listado de los muertos, las explosiones, las masacres, los enfrentamientos y demás hechos violentos que ocurren diariamente en todo el país para saber que estamos en guerra. Creo que es muy importante y necesario visibilizar lo ocurrido en décadas pasadas en la medida en que evidencia el problema, pero al mismo tiempo empiezo a ver que la excesiva concentración de recursos y esfuerzos en estos años se está convirtiendo en algo muy problemático en la medida en que opaca los hechos presentes. Suponemos entonces que todo quedó atrás, y que ahora que estamos bien podemos concentrarnos en el pasado. ¿Y el presente qué? La realidad no se puede reducir a mencionar los hechos como eventos aislados. Aquí una muerte tiene que ver con la otra y todas con una guerra fracasada contra el narcotráfico y las demás economías ilegales. Las luchas ideológicas son utopías del pasado: el problema es de plata.
Acá no hay tal post. Las falsas desmovilizaciones de los paras y los escasos golpes a las FARC (los reales y los montados), las permanentes actividades delictivas de unos y otros, los primeros disfrazados de bacrim y los segundos de guerrilleros, aunque todos actúen como narcotraficantes, no evidencian fin alguno. Sin embargo, las acciones y políticas vigentes parten de ese fin: se reconstruyen historias, se restituyen tierras y se supone que se reparan víctimas. Andamos muy ocupados en reconstruir la memoria del “conflicto” y esto está muy bien, pero hay una necesidad paralela por darle solución a una guerra que sigue en pie y esto parte del reconocimiento. Tal vez si hace unos años los esfuerzos de los pocos que reconocieron las dimensiones del conflicto hubieran sido más, hoy tendríamos con que hacer una verdadera construcción de memoria y sobre todo, contaríamos con elementos para hacer unas reparaciones justas y quizás llegar a un fin real.
El problema de la documentación y el foco de la atención al conflicto actual (que es el mismo, pero con otra cara), a mi modo de ver, es una decisión política, reforzada por la autocensura. Los medios se escudan en un problema económico, en lo costoso que resulta cubrir la situación actual, invertir dinero en noticias “mínimas” como dos muertos en un pueblo perdido no se justifica: no vende y en cambio cuesta mucho, pero creo poco en esa razón. Creo que se trata de una razón política porque el discurso del post conflicto sobre el que se montan los resultados del gobierno anterior, las justificaciones del todo vale y las políticas del gobierno actual, es el mismo discurso que vende país, y eso tiene que sustentarse en hechos reales ligados a la superación y el perdón. La transición de la guerra a la paz habla de un país mejor donde vale la pena invertir; se trata de una construcción social impulsada por el discurso del post conflicto tan fuerte, que los mismos ciudadanos se autocensura para mostrar su cara bonita. Pese a vivir en medio de bombas, robos, minas, guerrilleros, paracos, una clase política corrompida hasta los tuétanos, los colombianos somos los más felices del planeta y preferimos hablar de lo bien que va el país.
Habrá que empezar entonces por reconocer que no estamos en post conflicto y que si bien la periodización es una herramienta útil para el ejercicio de la historia, establecer un periodo no implica necesariamente el fin de un proceso. La guerra en este país no es mucho más compleja que un cuento que empezó en Marquetalia, tuvo un desarrollo en las montañas de Colombia y un desenlace en Ralito. Hay que partir de certezas para construir país, ignorar lo que está ocurriendo no es una solución para alcanzar el fin de esta historia.
Las implicaciones de estar en post-conflicto
Lun, 28/03/2011 - 09:37
A partir de las desmovilizaciones colectivas de los paramilitares, de algunos golpes dados a las FARC, de los mal llamados falsos positivos y de los resultados de la (in) seguridad democrática, el go