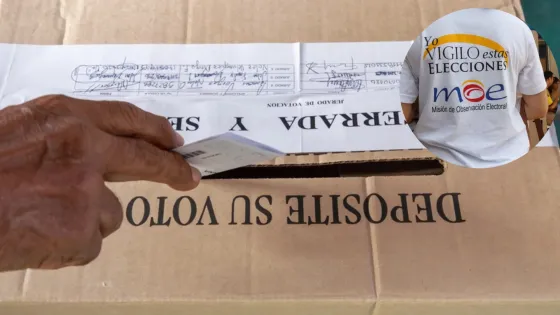El 2024 quedará en la memoria colombiana como un año en el que el “Gobierno del Cambio” de Gustavo Petro no logró encontrar su guía. A pesar de la ilusión de un año nuevo de reformas, unidad y consensos, lo que se vio fue más parecido a un árbol de navidad mal decorado: un país polarizado, una oposición que no ofrecía tregua, y una serie de iniciativas que terminaron empacadas en cajas polvorientas bajo la escalera de la Casa de Nariño. Las reformas en salud, educación, tributación y política se convirtieron en regalos imposibles de desenvolver; faltó cinta, faltó papel, faltó un líder que lograra concertar la lista de deseos de los colombianos. El resultado fue un estancamiento tal, que ni la emoción de una Nochebuena podría endulzar el sinsabor de la inacción.
Colombia históricamente ha estado marcada por una brecha social que se ha evidenciado en siglos de disparidades económicas, políticas y educativas, configurada en concentración de tierras, desigualdad en el acceso a bienes y servicios, oportunidades laborales y educativas, así como la precariedad en infraestructura. Estos desafíos han quedado evidenciados cuando se analizan indicadores como el Índice Gini, que este año nos deja con una amarga sensación: el país cerró el 2024 con un marcador de 54,8, uno de los más altos del mundo.
Pero si el Gini sigue evidenciando falencias, las reformas estructurales que prometía el gobierno Petro terminaron siendo el “muérdago bajo el que nadie quiso besarse”. La reforma a la salud fue una de las más controvertidas. Proponía eliminar las EPS y centralizar la administración en un fondo público. Sin embargo, la propuesta enfrentó una fuerte oposición en el Congreso, quedando en el limbo legislativo. El costo estimado de la reforma supera los 15 billones de pesos anuales, según proyecciones del Ministerio de Salud, una cifra que pone en duda la sostenibilidad fiscal del país…
La reforma a la salud no solo generó dudas en términos de costos, sino también en la capacidad de gestión del Estado. La propuesta de centralizar la administración de los recursos en un fondo público ha sido criticada por su potencial de generar cuellos de botella en la asignación de servicios médicos, ya que en la práctica esto solo agregaría capas y más capas de burocracia. Varios analistas advierten que la transición desde un modelo descentralizado con EPS hacia uno centralizado requerirá una reestructuración profunda de la burocracia estatal, con el riesgo de que los usuarios sufran retrasos en la atención. La opacidad en la ruta de transición y la falta de claridad sobre la garantía de la continuidad del servicio han generado incertidumbre en la opinión pública y en los actores del sector salud. En conclusión, fue un “regalito que nadie sabía si abrir o devolver”.
En cuanto a la reforma tributaria, tampoco encontró el camino que lleva a la redención. Pese a que el gobierno la presentó como esencial para financiar el presupuesto de 2025, el Congreso la rechazó, dejando un hueco fiscal considerable. La propuesta buscaba recaudar más de 20 billones de pesos anuales mediante nuevos impuestos a los sectores de alta renta y a ciertos bienes de consumo. Sin embargo, la falta de consenso y la resistencia de los sectores productivos dejó claro que no cantarán villancicos al ritmo de nuevos impuestos.
En materia educativa, el panorama no es más alentador. La desfinanciación de las universidades públicas se mantuvo como un problema estructural. Aunque el gobierno propuso una reforma educativa, esta no avanzó de manera concreta. La falta de recursos para la educación superior y la escasa participación de los gremios educativos en la formulación de las políticas han dejado al sector como un ponqué navideño sin pasas, sin nueces y sin ese gusto dulce que uno esperaría de un gobierno que prometió unir al país y ponerle solución a problemas estructurales.
Ahora bien, el "gobierno del cambio" también enfrentó problemas de capacidad institucional. Las expectativas generadas por una agenda de transformación chocaron con la realidad de una administración pública fragmentada y con limitaciones técnicas. Las promesas de reformas rápidas y profundas tropezaron con la incapacidad del Ejecutivo para articular acuerdos: los actores políticos se enfrentaron más en trincheras ideológicas que en mesas de diálogo. Las promesas del Cambio chocaron contra la nieve espesa de un Congreso donde las voluntades políticas actuaron como renos desorientados tirando cada uno para su lado.
Por otra parte, en el plano internacional, la realización de la COP 16 en Cali fue uno de los logros más destacados de la administración Petro. Con la consigna de "paz con la naturaleza", Colombia logró posicionarse como un actor relevante en la agenda global de cambio climático. Sin embargo, la realidad doméstica contrastó con el discurso. La deforestación en la Amazonía continuó siendo un problema persistente, con un aumento del 8% en las tasas de deforestación respecto al año anterior, según el IDEAM. La falta de ejecución de los compromisos internos revela la brecha entre la retórica ambiental y la acción efectiva.
Uno de los problemas más evidentes fue la debilidad del Ejecutivo para construir alianzas políticas con su propia coalición. La fragmentación entre los partidos aliados, sumada a la falta de una estrategia de negociación efectiva, generó divisiones internas que dificultaron la aprobación de las reformas clave. Las diferencias entre los intereses de los partidos de izquierda y centro llevaron a una parálisis legislativa en momentos críticos, dejando al Gobierno sin el apoyo necesario para avanzar en su agenda.
Esta falta de capacidad institucional también se reflejó en la ineficiencia y en la dudosa gestión de muchas entidades públicas para ejecutar su presupuesto, siendo la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) el caso de corrupción más grave que se ha denunciado durante el Gobierno de Gustavo Petro. Los manejos indebidos de los recursos públicos, las demoras en la ejecución del gasto, los cambios constantes en los cargos directivos y la rotación de ministros generaron un ambiente de inestabilidad e incertidumbre política y administrativa. Las entidades clave, como el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Salud, enfrentaron dificultades para consolidar equipos técnicos estables y comprometidos con la implementación de las reformas.
Pero no fue solo en el Congreso donde se sintió la falta de chispa. La capacidad del Estado para liderar procesos de concertación con los sectores sociales y gremiales también quedó en entredicho, aquí la promesa de “Paz Total” sigue ausente. Las protestas de los sectores educativos, de la salud y de los transportadores expusieron la debilidad del gobierno para establecer mecanismos efectivos de diálogo social. La falta de respuestas concretas a las demandas de estos grupos no solo evidenció la debilidad de la institucionalidad, sino también la falta de liderazgo del Ejecutivo para generar consensos en los momentos de mayor tensión social.
Finalmente, el balance de 2024 es un recordatorio de que los cambios necesitan tiempo y preparación; que no se imponen, sino que se construyen. Las lecciones de este año demuestran la necesidad de una política más incluyente y con mayor participación de los sectores sociales y políticos. Las reformas sin consenso son ideas peligrosas condenadas al fracaso.
El 2025 debe ser un año que nos debe llevar a reflexionar sobre el rumbo del país y la importancia que tiene el fondo y las formas en la política y en la vida misma. El fondo siempre será importante, porque es la idea primaria, el objetivo central y el sentido de lo que hacemos, pero las formas… ¡Las formas nos revelan el carácter, los principios y los valores de una persona o de cualquier organización! No basta con tener buenas intenciones si las acciones no son coherentes con las promesas, hace falta grandeza, gallardía y valentía para asumir los errores, corregir y ponerse al mando de un país que espera un cambio verdadero, no sólo en el fondo, sino también en las formas.