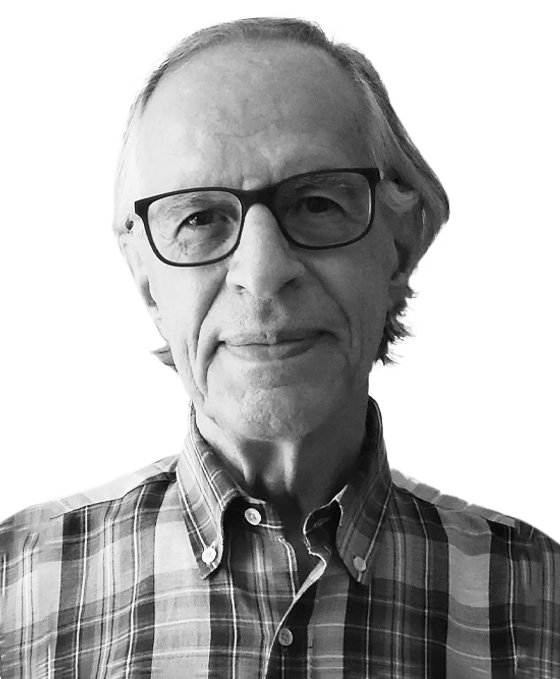Mientras Cali explotaba, Antioquia lloraba a sus policías y Florencia temblaba por una bomba, el Presidente dormía tranquilo: parece que no lo despertaron… y el país siguió desangrándose
En Colombia, la violencia ha vuelto a golpear con una fuerza que parecía relegada a los peores momentos del conflicto. En un solo día, el país fue sacudido por tres atentados simultáneos que dejaron más de 26 víctimas mortales: un camión bomba estalló en Cali dejando seis fallecidos y cerca de 60 heridos, un helicóptero de la Policía fue derribado en Antioquia con un saldo de 12 uniformados muertos y en Florencia, Caquetá, un explosivo fue detonado a escasos metros de la Alcaldía. Estos hechos, además de su crudeza, revelan un patrón de planificación y coordinación que supera la capacidad de respuesta del Estado, mostrando que la seguridad se le salió de las manos hace ya bastante tiempo.
La simultaneidad de los ataques en Cali, Antioquia y Caquetá no es casualidad, es evidencia de una organización con poder de fuego y capacidad logística para golpear diferentes regiones en un mismo lapso de horas.
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), en lo corrido de 2025 han sido asesinados 102 líderes sociales y 29 firmantes del Acuerdo de Paz, cifras que, sumadas a los cientos de amenazas registradas por la Unidad Nacional de Protección, muestran que la violencia es un fenómeno generalizado que no distingue entre campo y ciudad. El problema es estructural: afecta tanto a los territorios rurales históricamente abandonados como a los centros urbanos que, en teoría, deberían estar más protegidos.
El atentado en Antioquia, que dejó 10 policías muertos, recuerda los años más oscuros de la guerra interna, cuando emboscadas y ataques a aeronaves estatales eran parte de la cotidianidad. Hoy, que un grupo armado sea capaz de derribar un helicóptero con drones cargados de explosivos muestra que los violentos han ganado en tecnología, coordinación y audacia, mientras que el Estado pierde terreno en el control de sus propios corredores estratégicos. La situación refleja la incapacidad de garantizar seguridad ni siquiera a las fuerzas armadas, lo cual erosiona aún más la confianza ciudadana en las instituciones.
Lo ocurrido en Florencia es aún más alarmante: una bomba explotó en pleno casco urbano, a pocos metros de la Alcaldía. Esto demuestra que el crimen organizado ya no se limita a las zonas rurales, sino que golpea de frente los centros urbanos y las instituciones públicas. Que un atentado de esta magnitud ocurra en el corazón de una ciudad es un mensaje de desafío directo a la capacidad del Estado de garantizar seguridad a sus autoridades locales y a sus ciudadanos, lo que genera un clima de miedo generalizado y la percepción de que nadie está a salvo.
La ciudadanía no se equivoca cuando señala a la inseguridad como su principal preocupación. De acuerdo con el DANE, el 65% de los colombianos considera que la violencia es el problema más urgente, muy por encima del desempleo o el costo de vida. Esta no es una percepción subjetiva; es una realidad que se vive todos los días en las calles, en los campos y en las ciudades. Las cifras de homicidios, secuestros y desplazamientos lo confirman, y la sensación de miedo se alimenta con cada explosión y cada ataque que ocupa las portadas de los medios.
Mientras tanto, el discurso oficial de “Colombia, potencia mundial de la vida” y la apuesta por la llamada “paz total” se desmoronan frente a los hechos. La crudeza de la violencia, expresada en atentados terroristas y asesinatos selectivos, contradice las promesas de un país que supuestamente avanzaba hacia la reconciliación. La realidad es que el terrorismo ha recrudecido y que las comunidades más vulnerables siguen desprotegidas, sometidas a la extorsión, el desplazamiento y la ausencia de soluciones integrales que atiendan las raíces del conflicto.
La reacción del Estado frente a este panorama no puede limitarse a declaraciones o a medidas coyunturales. Se necesitan respuestas firmes, decisiones concretas y estrategias claras que combinen la fuerza legítima del Estado con políticas de desarrollo que lleguen a los territorios más golpeados. No basta con desplegar tropas después de la tragedia: se requiere inteligencia preventiva, presencia judicial, coordinación interinstitucional y, sobre todo, un compromiso real con la protección de la vida.
La debilidad en el control territorial es cada vez más evidente. En departamentos como Cauca, Arauca, Caquetá y Antioquia, las disidencias de las FARC, el ELN y grupos del narcotráfico actúan con relativa libertad. Controlan corredores estratégicos, financian sus actividades con rentas ilegales y establecen su propia autoridad paralela frente a la ausencia estatal. Esto no es nuevo, pero lo preocupante es que, lejos de retroceder, estas estructuras parecen fortalecerse mientras el Estado se reduce a reaccionar después del golpe.
La democracia también se ve amenazada. Cuando un líder social es asesinado, cuando un firmante del Acuerdo de Paz es silenciado, no solo muere una persona: se envía un mensaje de miedo y se reduce la participación ciudadana. Así, el terrorismo no solo genera víctimas directas, sino que erosiona las bases mismas de la democracia al limitar quiénes se atreven a alzar la voz o a liderar procesos comunitarios. Si no se detiene esta tendencia, 2026 podría ser un año electoral marcado por el miedo y la violencia.
Hoy más que nunca es urgente recuperar la autoridad del Estado. Esto no significa militarizar indiscriminadamente, sino construir instituciones que respondan con eficacia, justicia y transparencia. Significa garantizar seguridad sin violar derechos, fortalecer la confianza ciudadana y demostrar que las instituciones no están sometidas a los violentos. Porque, al final, lo que está en juego no es solo el control territorial: es la vida y la paz de millones de colombianos que no pueden seguir dependiendo de quienes siembran miedo y muerte.