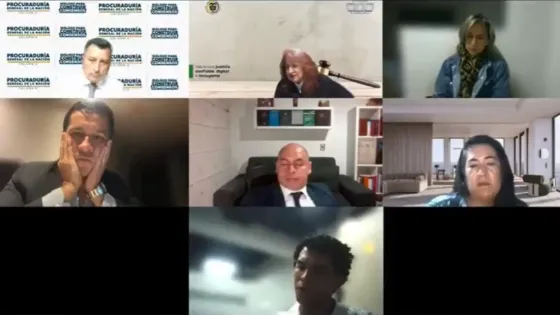Esta semana la agencia Standard & Poor’s rebajó el grado de calificación de riesgo de Colombia de BBB- a BB+, ubicándola por debajo del umbral del grado de inversión. Esto significa que el financiamiento en adelante será más costoso debido a que, ante los ojos del mundo, somos un país más riesgoso, lo que incrementa los intereses de la deuda y reduce la atracción de inversión extranjera. Hay que destacar que las otras dos calificadoras relevantes en el marco internacional (Moody’s y Fitch) aún no han disminuido nuestra calificación de riesgo país, aunque algunos prevén que continúe la tendencia.
¿Qué implicaciones trae esto?
Lo que debe preocuparnos a todos los colombianos es que como el país tendrá que destinar mayores recursos del presupuesto en el pago de la deuda -encarecida- se corre el riesgo de no tener el dinero suficiente para invertir de manera amplia y decidida en la política social: hacer colegios, construir la red vial terciaria, aumentar programas como Ingreso Solidario, garantizar la gratuidad en las matrículas para estudiantes de estratos 1, 2 y 3 de universidades públicas, entre otras necesidades que apremian y reclaman a gritos muchos en las calles.
Sin el grado de inversión perdemos todos. La nueva deuda adquirida estará sujeta a mayores tasas de interés pues, a nivel internacional, nuestros bonos de tesoro son bonos ‘basura’. Dado que el mercado de capitales también está integrado por empresas que se financian a través de bonos, las tasas generales más altas harán que el financiamiento de las empresas sea más costoso, dando como resultado final menos recursos a las firmas y, por consiguiente, menos ingresos para las personas que constituyen las empresas. El efecto general son mayores tasas en el agregado; se prolongarán a tasas de crédito para personas naturales y será más costoso acceder a herramientas de crédito de cualquier tipo.
Un ejemplo cotidiano
Para aterrizar esta situación ponemos el siguiente ejemplo: Cuando usted como ciudadano saca un crédito, le revisan su historial crediticio y la calificación de riesgo. Si usted paga a tiempo y ha sido juicioso con sus deudas, tiene un buen historial, pero -además- si tiene un empleo estable y recibe un buen salario le hacen el cálculo y le otorgan buenas tasas de interés. En cambio, si ven que sus ingresos han disminuido, que su trabajo es inestable o su empresa corre el riesgo de quebrarse, no le dan el crédito o le prestan con una tasa de interés mucho más alta porque tiene mayor nivel de riesgo.
Esto último fue lo que le ocurrió a nuestro país.
¿Ya había sucedido algo similar?
Sí, hacia el año 1999 (posterior a la crisis derivada de la burbuja inmobiliaria y el mercado financiero), el país también perdió el grado de inversión. Recuperarlo demoró 12 años hasta alcanzar la calificación positiva, tras el establecimiento de la regla fiscal. Para dicha ocasión, la deuda neta del Gobierno Nacional se ubicaba en niveles del 28% y se incrementó hasta 35% frente a los niveles actuales del 60%. Además, el déficit fiscal que enfrentó Colombia en el 99 fue de 6,4% del PIB en contraste al 7,8% para 2020 y una proyección de 8,6% para el cierre de 2021, según el Ministerio de Hacienda.
Suponiendo que se repita la historia al pie de la letra, aumentaría el pago de intereses de la deuda en 0,7%. Es decir, pasaríamos de gastar 2,7% del PIB en 2020 a cerca de 3,4% en el mediano plazo. Para hacernos una idea, el gasto del Fondo de Mitigación de Emergencias -FOME-, creado para atender la pandemia del Covid-19 en el 2020, fue de 1,7% y el rubro de inversión del 2%. Esto significa que, como ya lo dijimos, pasaríamos de destinar recursos necesarios para la política social en un contexto de reactivación económica a pagar intereses más altos de la nueva deuda.
¿Qué se puede hacer?
No podemos ser fatalistas. Primero que todo son contextos distintos. Hacia principios del siglo la composición de la deuda era de 80% a tasas fijas y 20% a tasas variables. Estas últimas se incrementaron de inmediato y causaron estragos en el uso de los recursos de la nación. También teníamos poca inversión extranjera directa que dinamiza la economía real. En cambio, hoy en día, los intereses a tasa fija de la deuda son del 99,41%, dejando un margen prácticamente nulo para el encarecimiento de la deuda ya existente. Así mismo, la inversión extranjera directa es mucho mayor: 1.966 millones de dólares en 2020 contra 796 millones en 1998. Colombia ha hecho la tarea de ser precavido en la medida de lo posible.
La historia indica que nuestro país ha sido resiliente y muy responsable en materia económica. Nos destacamos por ello en la región. De la crisis que afrontamos en el 99 aprendimos lecciones valiosas que nos prepararon para situaciones como la caída de los precios del petróleo en 2014 (variable que actualmente juega a nuestro favor). Hemos tomado nota para manejar la política macroeconómica con firmeza y seriedad.
Por lo anterior, debemos apostarle al trabajo arduo y la unión de los colombianos. Una de las soluciones que planteamos salta a la vista: hacer que la economía crezca más y de manera sostenible para entrar en un círculo virtuoso caracterizado por mayores ingresos en el sistema económico. Proponemos, por ejemplo, se mantenga o aumente el recaudo de impuestos a las grandes empresas, se establezca de manera permanente nuestra iniciativa para que haya una sobretasa en renta al sector financiero y que este recaudo repercuta directamente en un mayor gasto público focalizado en infraestructura educativa y vías rurales.
El segundo camino al que le debemos apostar es la necesidad de ingresos nuevos y frescos que tendrán que ser recaudados a los colombianos de más altos ingresos con el objetivo de aplacar la problemática del equilibrio de ingresos y gastos de la nación, además de mandar el mensaje al mundo sobre la seriedad del manejo de las finanzas públicas en Colombia y la disposición por la defensa de programas de carácter social que mejoren los índices vergonzosos de desigualdad y pobreza en nuestra sociedad. Esto es lo que reclaman las personas en cada rincón del país y en lo que debemos concentrarnos, más ahora en un contexto postpandemia y de reactivación de todos los sectores productivos.