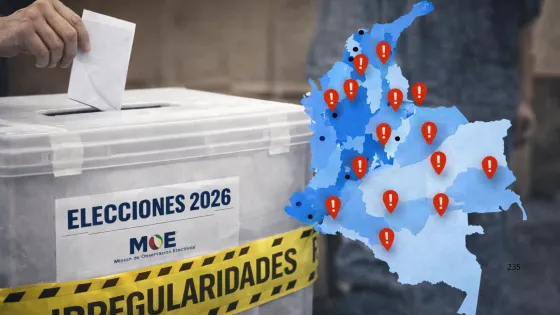Mi intención al momento de sentarme a escribir esta columna era ocuparme de lo ocurrido en Corea esta semana. El haber sido testigo de la caída de su última dictadura en 1987, me llevó a pensar en lo que habrán sido las horas de autogolpe frustrado —que a lo mejor cuesta el cargo al presidente Yoon Suk Yeol— para una generación que, durante años, ha oído a sus mayores hablar de un tiempo oprobioso afortunadamente superado. Los fantasmas de aquellos horrores han vuelto a sobrevolar la tierra de la antigua dinastía Choson, sembrando la inquietud en una de las sociedades más dinámicas del Sudeste asiático. Lo dejo para otro momento.
Me hizo cambiar de idea el lamentable episodio —¡uno más!— de Gustavo Petro durante el acto de imposición de la Cruz de Boyacá al ex presidente de Uruguay, José Mujica. Pero, ¿qué tiene este hombre en la cabeza? ¿Por qué insiste en avergonzar a la mayoría de los colombianos con sus teorías atrabiliarias y sus iniciativas destempladas, antipáticas y bochornosas? La ocurrencia de sacar la bandera del M-19, un movimiento guerrillero de tan infausta memoria para los colombianos en un acto de Estado, indica que el presidente sigue aferrado a ideales del siglo pasado; que no se entera de lo que ha ocurrido en el mundo en todos estos años.
Pero eso sería lo de menos. Si quiere vivir en esa ensoñación, allá él. Lo malo es que sacar esa bandera (también sacó a vincular dizque la militancia en el M-19 de la nueva presidente de México, y mucho me temo que no será la última vez que lo haga en actos institucionales) es una falta de respeto con el ex presidente Mujica; y con sus sonrojados compatriotas, para quienes la bandera es otra bien distinta. Las imágenes que hemos visto, con una de sus colaboradoras indicando que el protocolo y el sentido común aconsejaba otra cosa; y él, con cara de berrinche de niño a quien le han quitado un juguete, quedan para los anales del disparate patrio.
Pero si a la hora de escribir una columna semanal nos ocupáramos de cada disparate de Gustavo Petro, no hablaríamos de otra cosa porque el hombre es incansable fuente de desvaríos y necedades. Con una gestión de los asuntos de Estado manifiestamente mejorable, lo estremecedor de su caso es que cree tener una misión histórica; cada intervención suya no se dirige al sufrido y paciente pueblo colombiano sino a la humanidad que él cree ayuna de su luz. Como dijo en la ONU en memorable discurso, su misión es “expandir el virus de la vida por las estrellas del universo”.
Y parece que para esta titánica tarea se ha traído de Roma a Armando Benedetti. El episodio en casa de Mujica, siendo grave, no tiene color, sin embargo, si se compara con esa otra movida de hace unos días. El hombre cuyas palabras conocimos todos (“Yo conseguí 15.000 millones… organicé todos los votos en la costa… con tanta mierda que yo sé nos jodemos todos”) llega finalmente donde quería: a la Casa de Nariño. No como ministro, que fue su deseo desde el comienzo del Gobierno Petro, sino como asesor y enlace entre el presidente y el Congreso… o eso parece. El título es lo de menos, lo que cuenta es la figura.
Muchos personajes a lo largo de la historia, desde el cardenal Richelieu en la Francia del siglo XVII a Vladimiro Montesinos en el Perú de Alberto Fujimori de los años noventa del siglo pasado; pasando por Rasputín, el místico consejero de la familia imperial rusa de principios del siglo XX o Dick Cheney en el gobierno de George Bush, siempre ha habido unas figuras influyentes al lado de muchos gobernantes con variada hoja de servicios y distintos grados de poder o corrupción.
Gustavo Petro ya tiene el suyo. Con la particularidad de que el suyo, la presunta corrupción ya la trae puesta: investigado por la Corte Suprema por enriquecimiento ilícito, conoce todos los secretos del presidente y el lodazal de la financiación de su campaña; con la cereza del pastel que está denunciado por violencia de género. Incluso en esto resulta Petro original.
Benedetti tiene poco del cardenal Richelieu y sí mucho, en cambio, de Vladimiro Montesinos. La mano derecha de Fujimori, además de sus corruptelas en el gobierno de Perú, se aplicó a una actividad menos conocida: aterrorizar a la familia del presidente. Me lo contó Keiko, la hija de Alberto Fujimori.
En Colombia será cosa de sentarnos a ver qué pasa de ahora en adelante en la Casa de Nariño.