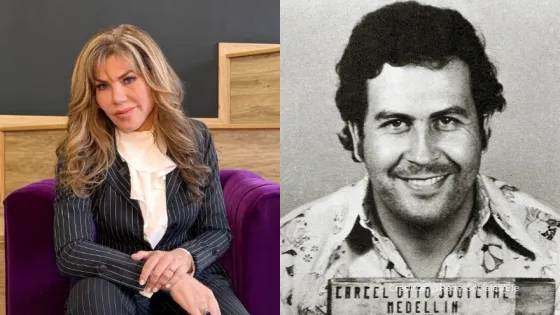Una noticia falsa contiene más pólvora que un arma. Altera a la ciudadanía, arruina reputaciones o incluso provoca la muerte. En Colombia, la inseguridad no se limita a lo que sucede en las calles: también se manipula, viraliza y multiplica en las pantallas. La delincuencia real hiere cuerpos, pero la desinformación hiere algo más, la confianza social. Hoy, el rumor sobre el crimen aumenta su alcance y peligrosidad.
No es exagerado. En 2018, una cadena en WhatsApp afirmó que bandas estaban robando niños en Bogotá para tráfico de órganos, bastaron unas horas para que la paranoia se transformara en violencia, y en Ciudad Bolívar fueran atacados tres hombres extranjeros por una turba, uno murió linchado. La Policía comprobó que no había ningún niño desaparecido, pero para entonces el miedo ya había actuado. Esa noche un mensaje reenviado miles de veces dictó sentencia de muerte.
Casos como este no son exclusivos de Colombia. En México, ese mismo año, dos hombres fueron quemados vivos tras rumores idénticos. En India, más de veinte personas murieron en tres meses, linchadas por falsas cadenas sobre secuestradores. Las redes sociales, que llegaron para democratizar la voz, hoy pueden transformarse en cañones que disparan rumores. Como afirman los investigadores Robert Muggah y Katherine Aguirre en su informe “The Pandemic of Misinformation” la desinformación alimenta el miedo, estigmatiza a los grupos vulnerables y puede provocar violencia. Esto es tan cierto en las crisis de salud como en las crisis de seguridad. La mentira, una vez viral, es pólvora emocional.
Las plataformas digitales no están diseñadas para priorizar la verdad, sino la atención, y nada es más llamativo que el miedo. Un rumor sobre delincuencia, narrado con dramatismo y fotos impactantes, se retransmite en segundos. Apela a nuestro instinto primitivo de autoprotección. Si alguien dice que secuestran niños en nuestro barrio, el dedo se apresura a reenviarlo, por si acaso. Así, sin mala intención, todos participan en la propagación de la mentira. Falsedades que en ocasiones exigen sangre como prueba de justicia.
En sociedades como la nuestra con una confianza institucional erosionada, donde muchos creen más en el rumor del vecino que en un comunicado oficial, la narrativa de la inseguridad es tan poderosa que sobrepasa las cifras. El miedo es comprensible en una sociedad marcada por la violencia, pero esa misma fragilidad emocional transforma al país en un blanco perfecto para las fake news sobre seguridad. En un contexto donde el Estado es percibido como lejano o débil, cualquier cadena de WhatsApp suena más creíble que la voz oficial, y así, la desinformación se convierte no solo en un problema de percepción, sino en un desafío para la gobernabilidad.
Las consecuencias son profundas. Primero, el pánico colectivo. Barrios enteros reorganizan su vida por miedos inexistentes. Se cierran calles, se crean patrullas de vecinos, a veces armados. Segundo, la criminalización de grupos vulnerables. Las noticias falsas tienden a señalar a migrantes, jóvenes de sectores populares o minorías étnicas. Basta un rumor para que un extranjero sin dinero sea visto como traficante de órganos o un joven vulnerable como ladrón. Tercero, la presión sobre la política pública. Cuando la ciudadanía percibe —aunque sea erróneamente— una ola de criminalidad, exige respuestas inmediatas, y los gobiernos, en lugar de actuar con datos, terminan gobernando según la emoción colectiva. Se aprueban leyes punitivas, se despliegan operativos espectaculares, se invierten recursos para calmar el miedo, no para resolver las causas. Así, la seguridad se vuelve reactiva, no preventiva. Simbólica, no transformadora.
Mientras tanto, las redes sociales dan asistencia a este caos entre la impotencia y el cálculo comercial. Facebook, X, WhatsApp: todas han hecho esfuerzos por frenar las fake news. Sin embargo, son los canales perfectos para la mentira que circula en chats cerrados, en grupos de vecinos, donde ni el Estado ni los algoritmos la monitorean, y allí es donde la mentira se arraiga con más fuerza.
¿Qué hacer? No hay una única respuesta, pero sí caminos posibles. Primero, educación digital. Enseñar a las personas a verificar, a no reenviar sin pensar. Segundo, comunicación oficial rápida, clara y accesible. Las autoridades deben ocupar el espacio narrativo antes de que lo llenen otros. Tercero, regulación inteligente. No se trata de censura, sino de exigir a las plataformas mayor responsabilidad en detectar y frenar la difusión de bulos peligrosos. Cuarto, fortalecer el periodismo riguroso. Se requieren medios capaces de desmontar mentiras antes de que se conviertan en verdades aceptadas.
La batalla por la seguridad no solo se libra en las calles contra la delincuencia real, sino también en el terreno de la información, lo que la gente cree sobre el crimen, aunque sea falso, influye tanto como el crimen mismo. En Colombia, ya hemos visto la letalidad de un mensaje viral, y el gran desafío de nuestro tiempo es desactivar con datos reales, justicia y confianza esa bomba, antes de que vuelva a explotar.