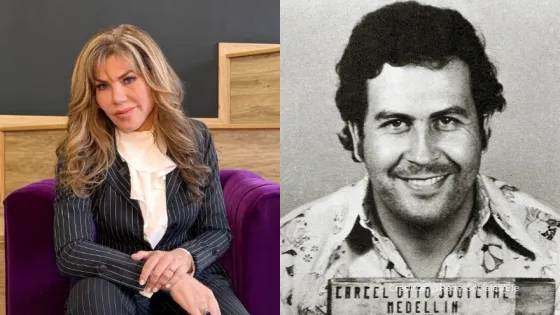Colombia suele mirarse en espejos equivocados. Queremos compararnos con países europeos o con potencias del norte, cuando lo más útil es observar a quienes han enfrentado crisis parecidas: violencia urbana desbordada, crimen organizado que suplanta al Estado, instituciones debilitadas y ciudadanos que ya no creen en las promesas de seguridad. México, Brasil, Chile, España o Portugal tienen algo que enseñarnos, pero solo si aprendemos de sus aciertos y fracasos sin repetir fórmulas vacías.
David Garland, referente de la criminología, lo advirtió en The Culture of Control: las sociedades contemporáneas se dejan atrapar en un ciclo de miedo y castigo. Es más rentable políticamente endurecer penas y militarizar que invertir en prevención, aunque la evidencia demuestre que esas medidas rara vez resuelven el problema. Esa tentación populista ha sido el guion de nuestra región.
Miremos a México. Desde 2006, la “guerra contra el narcotráfico” multiplicó soldados y operativos. El resultado: más de 350.000 homicidios y un Estado cada vez más ausente en vastos territorios. La militarización prolongada no pacificó, fragmentó el crimen y lo hizo más violento. Brasil probó otro camino con las Unidades de Policía Pacificadora en Río de Janeiro. Durante un tiempo parecieron funcionar: se redujeron homicidios y mejoró la confianza en las favelas. Pero sin legitimidad ni inversión social sostenida, el modelo se desmoronó. La lección es clara: sin confianza, no hay seguridad duradera.
Chile ofrece un contraste. Apostó por el urbanismo social y la prevención en barrios vulnerables. Programas de recuperación de espacio público y cohesión comunitaria mostraron que la seguridad no nace solo de la presencia policial, sino de la dignidad de la vida cotidiana. España, tras el azote del terrorismo, demostró que la coordinación interinstitucional y la participación ciudadana pueden devolver la legitimidad perdida. Y Portugal tomó una decisión audaz: despenalizó el consumo de drogas e invirtió en salud pública. En lugar de cárceles abarrotadas, construyó confianza y redujo la criminalidad asociada.
¿Y Colombia? Seguimos atrapados en la ilusión de que más pie de fuerza equivale a más protección. Buenaventura y el Catatumbo son ejemplos dolorosos: decenas de miles de efectivos desplegados y, aun así, homicidios, desplazamientos y extorsión siguen marcando la vida diaria. Persistimos en administrar el miedo en lugar de transformarlo.
Robert Muggah y Katherine Aguirre, analistas de seguridad pública, en sus estudios sobre violencia urbana, recuerdan que América Latina concentra el 9% de la población mundial, pero más del 30% de los homicidios. Sin embargo, esa violencia no es inevitable. Ciudades como São Paulo y Bogotá han logrado, en ciertos periodos, reducciones notables gracias a políticas de inclusión, mejor gobernanza local y participación ciudadana. El mensaje es contundente: lo que hace la diferencia no es la cantidad de policías, sino la legitimidad institucional y la capacidad de ofrecer alternativas a las economías ilegales. Donde hay oportunidades, la violencia retrocede. Donde hay abandono, se multiplica.
Garland lo resumió con crudeza: la política del miedo puede ser útil en campaña, pero destruye el tejido social. Y es allí donde Colombia debe decidir si quiere seguir el mismo libreto o arriesgarse a escribir otro. Necesitamos reconocer que la seguridad no se decreta con operativos, sino que se construye en los barrios, en las escuelas, en la justicia cotidiana.
¿Qué podemos hacer? Primero, romper con el espejismo de la militarización aislada. La fuerza es necesaria, pero sin justicia efectiva, prevención social e inversión en juventud es apenas un parche. Segundo, poner la confianza institucional en el centro. No habrá seguridad mientras el ciudadano siga convencido de que la policía lo intimida más de lo que lo protege, o mientras la justicia tarde años en responder. Tercero, aprender a medir la seguridad no en número de uniformados, sino en la calidad de la convivencia, en la capacidad de caminar sin miedo y de confiar en el otro.
La evidencia es clara. Portugal apostó por la reinserción y redujo delitos. Chile apostó por la cohesión social y ganó décadas de relativa tranquilidad. España apostó por coordinación estatal y venció al terrorismo. México y Brasil, en cambio, apostaron por la militarización sin reforma social y fracasaron. Colombia no tiene por qué repetir la historia de los segundos: puede aspirar a la inteligencia de los primeros.
La verdadera victoria no será llenar cárceles ni saturar calles de uniformados. Será lograr que un joven de un barrio vulnerable encuentre más futuro en la legalidad que en una banda criminal. Que una madre pueda dejar que su hijo camine a la escuela sin miedo. Que un ciudadano confíe más en el Estado que en la reja o el arma.
El desafío es inmenso, pero la dirección es clara: pasar del miedo a la confianza, del castigo al cuidado, de la reacción improvisada a la estrategia basada en evidencia. Colombia no está condenada. El espejo correcto nos muestra que sí hay caminos posibles, siempre que tengamos la valentía de aprender de otros y la coherencia de adaptar esas lecciones a nuestra realidad.
El llamado es simple y urgente: no más políticas que reciclen miedo, no más aplausos fáciles por operativos espectaculares. Lo que necesitamos es un pacto de seguridad integral que siembre confianza, que recupere territorios con dignidad y que construya un Estado presente, legítimo y humano. Porque al final, la verdadera seguridad no es que haya más cárceles ni más soldados: es que podamos vivir, por fin, sin miedo.