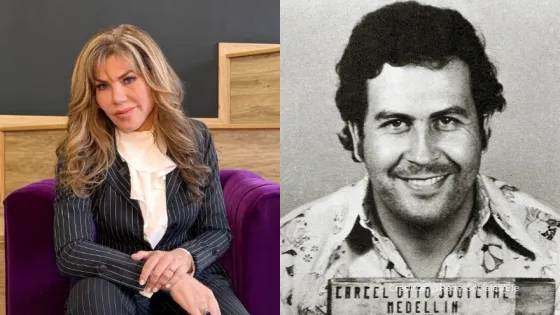En Colombia, solemos evaluar el estado de la seguridad con base en indicadores agregados: variaciones porcentuales de delitos, tasas nacionales, estadísticas oficiales. Sin embargo, en esa construcción fría se pierde el rostro que más duele: el de la víctima. La victimización personal introduce una dimensión que puede contradecir —o matizar— los logros numéricos de las políticas de seguridad.
David Garland, en The Culture of Control, advierte cómo en las sociedades contemporáneas las víctimas se vuelven símbolos del éxito o fracaso del sistema penal, y se utiliza su dolor como eje legitimador de políticas punitivas. Esa lógica, si bien reconoce la centralidad del sufrimiento, corre el riesgo de instrumentalizarlo. Y sin duda, en el debate sobre seguridad —y en Colombia en particular—, necesitamos un enfoque equilibrado.
Por ejemplo en Bogotá, la Encuesta de Percepción y Victimización 2024 de la Cámara de Comercio de Bogotá reporta que la tasa de victimización fue 15,3% (2,5 puntos menos que en 2023) y que el 69,3% de los hogares considera que la inseguridad aumentó durante 2024 (18,4 % menos en comparación con el año anterior). Estos datos muestran que la victimización sigue siendo frecuente y que, aun con variaciones positivas, buena parte del daño no encuentra respuesta institucional percibida por la ciudadanía.
Cuando alguien es víctima de un hurto, ese incidente no queda como una cifra más; se convierte en memoria y en miedo interiorizado. ¿Cómo decirle a esa persona que las estadísticas nacionales muestran descensos si su día a día cambió? Esa tensión entre dato y experiencia es el espacio donde la victimización reclama su protagonismo.
La victimización también desnuda una realidad incómoda: la desigualdad en la seguridad. No todos los ciudadanos tienen la misma probabilidad de ser víctimas, ni todos cuentan con los mismos recursos para enfrentar el daño. Mientras unos pueden blindarse tras rejas, seguros o escoltas, otros deben asumir el riesgo cotidiano sin red de protección. Esta inequidad convierte la seguridad en privilegio y la victimización en condena para los sectores más vulnerables.
Por eso, proponer una evaluación de la seguridad real exige unir dos mundos: el estadístico y el experiencial. Las políticas deben integrar, junto con tasas de incidencia delictiva, encuestas de victimización, niveles de denuncia, calidad en la resolución judicial, percepción de confianza y sentimiento de reparación. Reducir homicidios o hurtos es valioso, pero no basta si las comunidades siguen sintiéndose vulnerables.
Colombia no puede ignorar su memoria histórica: la victimización masiva del conflicto armado dejó huellas profundas que se activan frente a cualquier acto de violencia contemporáneo. Las masacres, desapariciones y desplazamientos son referentes que atraviesan nuestra evaluación colectiva de la seguridad. Las víctimas del pasado no pueden ser mercancía política, sino brújulas para construir entornos que prevengan el daño nuevo.
En el ajuste de políticas, pensar la victimización implica tres acciones concretas: primero fortalecer mecanismos de denuncia accesibles y confiables, incluso en zonas rurales, y asegurar acompañamiento institucional a las víctimas —psicológico, jurídico y reparador. Segundo diseñar sistemas de diagnóstico que combinen indicadores cuantitativos (delitos, tasas, dispositivos) con estudios cualitativos y encuestas de victimización local, para identificar dónde el dato contradice la vivencia comunitaria, y tercero evitar la manipulación política del dolor: que los discursos no utilicen la victimización como escudo electoral, sino que desplieguen compromisos tangibles de prevención, justicia y reparación.
En conclusión, no es suficiente gobernar con tasas decrecientes si la memoria del miedo sigue viva en los territorios. La verdadera medida de la seguridad es cuántas personas dejan de ser víctimas, y cuántas sienten que esas pérdidas cuentan para el Estado. Evaluar la seguridad real en Colombia demanda que la victimización deje de ser silencio y se transforme en guía, para que cada herida cuente y no sigamos ignorando las marcas que el dolor deja.