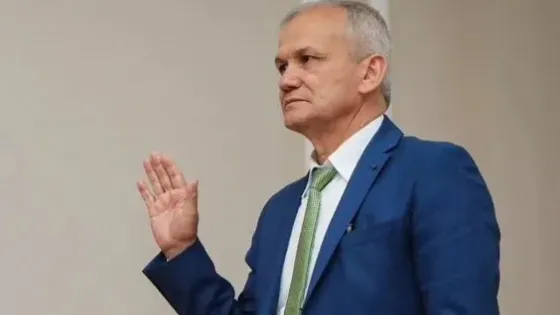En medio de la creciente tensión entre el gobierno de Gustavo Petro y la administración del presidente estadounidense Donald Trump (marcada por la polarización política, el alza en los costos de las visas y un creciente desencanto ciudadano hacia EE. UU.), esta semana se dio a conocer la Resolución 9479 del 1 de agosto de 2025, expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, que busca promover el idioma inglés en el país.
La resolución avala una consulta popular promovida por el ciudadano Juan Carlos Portilla Jaimes, que propone declarar el inglés como idioma oficial de instrucción en los colegios públicos de Colombia. La iniciativa, denominada “Colombia Bilingüe”, busca que el inglés pase de ser una asignatura aislada a convertirse en lengua estructural para enseñar materias como ciencias y matemáticas en el sistema educativo estatal.
Lea también: Cancillería garantiza prórroga de contrato de pasaportes hasta 2026
El contraste es evidente: mientras las relaciones diplomáticas con EE. UU. se tensan y muchos colombianos cuestionan los beneficios de vincularse con ese país, surge una propuesta nacional que apuesta por el inglés como herramienta obligatoria de formación y desarrollo.
Sin embargo, surge una gran pregunta: ¿acaso los colegios públicos y privados no cuentan ya con clases de inglés? Sí, pero esta propuesta va más allá: plantea un cambio constitucional que obligue al Estado a garantizar el bilingüismo como política pública estructural y permanente.
Según la resolución, “Colombia Bilingüe es una política pública que impulsa el inglés como segunda lengua oficial de instrucción en colegios públicos. [...] Mejora los resultados académicos, promueve inclusión, empleo juvenil, innovación y competitividad global.”
Lea también: La condición de EE.UU. para otorgar visas de turismo: esto fue lo que pidió
Esta propuesta busca ampliar las oportunidades para los jóvenes que están próximos a finalizar su educación y se preparan para ingresar al mundo laboral o continuar con su formación académica. En un país donde, según el DANE, el panorama juvenil sigue mostrando cifras críticas con un 15,7 % de desocupación entre los 15 y 28 años, el dominio de un segundo idioma se vuelve clave. La falta de habilidades en inglés agrava esta brecha, al limitar el acceso a sectores con alta demanda como tecnología, turismo y servicios tercerizados. En un mercado cada vez más globalizado, no hablar otro idioma se convierte en una barrera estructural que impide a miles de jóvenes acceder a empleos formales y bien remunerados, incluso cuando cuentan con formación técnica o profesional.