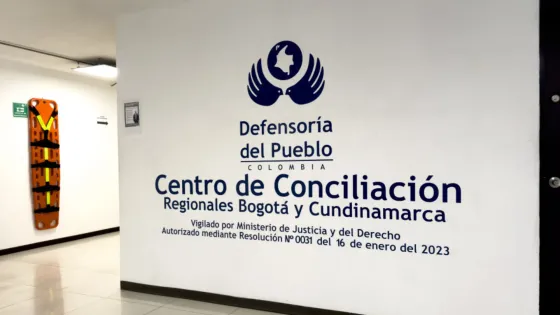Por: Javier Barrera Lugo
Grigori Perelmán es un hombre ruso de cuarenta y siete años, ascendencia judía, soltero, profundamente religioso (iglesia ortodoxa), alto, desgarbado, calvo en la parte superior del cráneo, aunque desde la base de su testa crece una desordenada melena castaña que casi le llega a los hombros. Viste de jeans, chaqueta de paño desleída, camisa apergaminada, unos zapatos tenis que parecen tener su edad y una capa de mugre que cualquier desadaptado promedio estimaría obscena. Su mirada compleja, cercana al estrabismo, tiene impresa la pureza del fuego, el destello palpitante prodigado por las mentes superiores cuando limitan su territorio. Vive encerrado, sin contacto con la humanidad junto a su madre, la anciana Luvob-quien mantiene la economía doméstica con su pensión-, en un humilde apartamento clavado en la periferia de San Petersburgo. Una particularidad más: pertenece al grupo de los matemáticos más brillantes de los últimos cinco siglos. Su historia es fascinante. A finales de mil novecientos ochenta, se le otorga el doctorado en la Facultad de Mecánica y Matemática de la Universidad Estatal de Leningrado, con una tesis que tituló: Superficies en silla en espacios euclídeos (espacios geométricos que siguen los principios que en esta materia expuso Euclides tres milenios antes). A los dieciséis años, representando a la URSS, gana la medalla de oro en la olimpiada mundial de matemática llevada cabo en Budapest, Hungría. MENSA, una organización de carácter internacional que evalúa el coeficiente intelectual de personas destacadas, determina, en ese mismo período, que el suyo, es el más alto que han comprobado. Desde muy corta edad ejecuta con virtuosismo el violín, una prueba más de su estirpe superlativa. Estrategia, visión, un horizonte rodeado de metas. Inicio de una década redonda para Grigori. Por esa época, jóvenes de su edad en todo el mundo se enfrentan a un dilema mayor: utilizar oxy 5 u oxy 10 para tratar la plaga del acné; él, en cambio, no sólo resuelve, ingenia fórmulas para descomprimir los enigmas de la naturaleza. Ironía pura podría titularse aquella obra del destino. Tras recibir el doctorado comienza a trabajar en el prestigioso Instituto Steklov de Matemáticas de la Academia Rusa de las Ciencias, donde se enfrasca en problemas que trascienden la academia y caen en escenarios tan diversos como la planeación agrícola o la estrategia militar de encriptamiento de códigos. Pasa dos años becado, a mediados de los noventa, en la Universidad de California, Berkeley, además de estudiar dos semestres en las Universidades de Nueva York y Stony Brook. Esas experiencias educativas cimentan la obsesión que años después, dará frutos impensados hasta para los optimistas extremos: La conjetura de Poincaré, el problema abierto más grande de la topología (estudio de las propiedades de los cuerpos geométricos) queda como pesadilla exclusiva taladrándole el espíritu. En mil novecientos noventa y nueve el prestigioso Instituto Clay, pionero en la investigación de las diferentes ramas de la matemática y su difusión, instaura un premio para quienes comprueben la teorización de los siete problemas del milenio, acertijos que promulgan la solución de ecuaciones que exponen diferentes realidades abstractas a través de símbolos, caracteres y números; pero que no revelan el desarrollo cierto de ellos. La explicación sustentada de los mismos es premiada con un millón de dólares. La conjetura de Poincaré hace parte de la selección y el avezado Grigori, toma por su cuenta este jeroglífico que tiene como base fundamental la geometría de las esferas, una materia que domina como ningún otro ser en el planeta. En dos mil dos, Perelmán, sube a la cumbre del cielo y le grita a todo el que quiera escucharlo que la mentada teoría que el matemático francés Henri Poincaré le planteó al mundo en los albores del siglo veinte, deja de serlo para convertirse en un teorema (una proposición que afirma una verdad demostrable). Revuelo general. Sus colegas, acuciosos, le dan vueltas a la fórmula, a sus elementos constitutivos, buscan un resquicio, una grieta que rompa el dique, degradan y rescatan, olvidan lo aprendido, sus concepciones. Los prejuicios elaborados con paciencia de costurera se incineran en las piras de sus egos. Llegan a la misma conclusión que desde el principio un hombre ascético dominado por la excentricidad les recitó como una oración aprendida: nada permanece oculto, o es imposible de lograr para un espíritu envenenado con la dulce ponzoña de la curiosidad. De los siete problemas sólo se han resuelto dos a la fecha: Poincaré y El último teorema de Fermat, por Sir Andrew Wiles, matemático británico, en el noventa y tres del siglo anterior. El mundo de las ciencias exactas celebra a rabiar el logro de “Grisha”, el irrepetible Grigori Perelmán. Para el resto de la humanidad es un hecho que termina depositado en la intrascendencia. Se expresa la sorpresa de manera jubilosa, cartas larguísimas de felicitación, idolatría repentina; pero ella, traicionera, sabia, fanática, cruel, sádica, deja para el final la saña de su coletazo máximo: Grigori, en un acto de iluminación esquizoide, de sentido común y una autoridad disfrazada de enajenación mental, rechaza el dinero que gana en franca lid. La organización del premio del milenio determina como zanjado el asunto de la Teoría de Poincaré: es un axioma. Corre el dos mil diez; ocho años de revisión minuciosa de sus pares le confirman la inmortalidad. Grigori se mantiene firme, no recibirá jamás un centavo por este trabajo. El escándalo estalla, las matemáticas resaltan por fin en los tabloides, no por su esencia o su valía, un acto honesto de conciencia pulveriza las ventanas humidificadas de la sociedad. Huraño, responde la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Por qué? Con la tranquilidad que le da su nuevo estatus de profeta trastornado, responde a quemarropa: “No quiero estar expuesto como un animal en el zoológico. No soy un héroe de las matemáticas. Ni siquiera soy tan exitoso. Por eso no quiero que todo el mundo me esté mirando.” Baldado de agua fría. Cuatro años después, el hombre que domina los conceptos de las fuerzas esenciales y la abstracción rechaza también la Medalla Fields, el Nobel de las matemáticas, dotado con diez mil dólares de premio. ““Sé cómo controlar el universo, ¿por qué tendría que correr tras un millón de dólares?”. El puñetazo va directo al mentón de quien cuestiona su aburrido desplante hacia el dinero, la fama, o como dijo Gabo, “la mierda de la gloria.” En dos mil seis rechaza también la medalla que el Congreso internacional de matemáticos realizado en Madrid le otorga. Previamente lo hizo con el premio de la Sociedad Matemática Europea, porque según él, estaban incapacitados para evaluar su trabajo. El daño queda hecho. Sus palabras denuncian ochenta meses de enclaustramiento, la decisión de olvidar los peros a su genialidad, la frivolidad manifiesta que juzga su trabajo. Algunos de sus conocidos dicen que después de la comprobación de la teoría perdió el amor a las matemáticas, el interés, la pasión, que una niebla helada le entró en las vísceras cuando descubrió cómo se amalgaman las fibras creadoras cuando de instituir embrollos se trata. En dos mil tres, cuando se retira de Instituto Steklov, las directivas lo tildan de inconforme, de soberbio, de testarudo. Algunos de sus colegas se dedican a buscarle “clavos sueltos” a su trabajo, lo que precipita la deserción. Austero, busca refugio en ese hogar que desconoce, con la vieja que lo parió, y desaparece de la escena tan a prisa como un fantasma al mediodía. Sus apariciones, después de tomar la decisión que movió la estructura de una ciencia exacta, son esporádicas. Fue fotografiado en un vagón del metro de San Petersburgo, en un mercado de su distrito comprando provisiones. Sobran los rumores, los alienígenas se manifiestan más que "Grisha". Un periodista avezado logra sacarle unas frases mientras camina por una calle secundaria cercana a su vivienda. La pregunta es la misma: ¿Por qué? Deja una contestación que no merece mayores análisis: “ellos (los matemáticos), casi todos son conformistas. Son más o menos honestos, pero toleran a quienes no son honestos. No es la gente que rompe los estándares éticos quienes se consideran extraños. Es gente como yo quienes somos aislados.”(SIC). Chocante, adusto, demente. Los calificativos exceden la capacidad de entender una siquis acostumbrada a objetar el oropel de las cosas que le importan al rebaño. En unas declaraciones que concede en abril de dos mil once, manifiesta que trabaja en una ecuación con la que quiere demostrar la existencia de Dios. Nuevamente rompe la vajilla en una casa repleta de habitantes asustadizos y pacatos. Ya Isaac Newton, el matemático más famoso de la historia, después de descubrir los trucos primordiales de la mecánica del universo, desarrolló una curiosidad innata por las claves veladas que acarreaba el concepto básico que ha inquietado a sabios y comunes: la existencia de una entidad superior. Paralelos a sus estudios y labores en ciencias, abordó también el desciframiento de los interminables mensajes, que a su juicio, fueron infiltrados en libros específicos de la Biblia (Daniel, Revelaciones), en los cuales aparecen codificadas las fechas y las advertencias con las que El Creador nos anuncia su presencia y el fin de lo tangible. Repudiado por la Iglesia y muchos de sus contemporáneos, prefirió el calor de su taller, la caricia de los libros, el aislamiento, para seguir pellizcándole verdades a un universo inundado de secretos. Diógenes el Cínico, filósofo griego resume en una cita la actitud valerosa de Perelmán y de Newton, que con casi tres siglos de diferencia le dieron al sinopense, si no la razón, por lo menos un espaldarazo a sus criterios cargados de ironía y certezas verificables: “…un perro de los que reciben elogios, pero con el que ninguno de los que lo alaban quiere salir a cazar". Quien piensa será incómodo, rechazado por aquellos que se otorgan la dignidad de amos del conocimiento, de los que abusan escudados en la fe ajena. Por lo menos el buen Grigori, un ruso sin uncir, se ahorró ese mal sabor de boca al rechazar un caramelo relleno de bilis. Una nota final, una reflexión, una pregunta que me permito después de desmenuzar y escribir esta historia: Si existen comprobaciones matemáticas respecto a las formas de la creación (ADN, física cuántica, química, astronomía, biología, cálculo infinitesimal, etc), de sus dinámicas, porqué es descabellado pensar que también se pueda lograr explicar a través de códigos matemáticos la latencia del inventor del caos. La verdad es como las tortas, cada quien prepara una a su gusto. Sé que es prematuro inferir una respuesta. Tal vez Grigori nos dé la sorpresa y en algunos bisiestos los colegios, en clase de religión, terminen explicando la Ecuación de Dios; y la cruz, la estrella de David, la media luna, la esvástica, sean reemplazadas por una grafía alfanumérica para idolatrar a placer. Habrá que esperar, sorpresas vienen. *Todos los derechos reservados por el autor. 2014