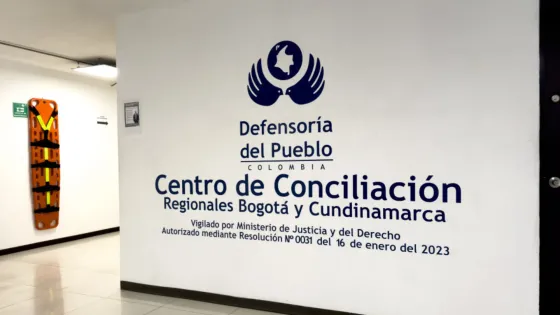Reseña crítica del libro “ Liberación ” de Sándor Márai
“La joven no era ninguna heroína, al menos no se consideraba como tal. Hacía semanas que se sentía presa de un cansancio terrible: el cansancio que deriva de un esfuerzo físico descomunal, cuando el alma aún cree poder soportar las penas pero el cuerpo se rebela sin avisar, el estómago se revuelve y todo el organismo queda tan impotente como si lo hubieran envuelto en un sudario de plomo” S.M.
Este libro que Sándor Márai no publicó en vida y que permaneció inédito hasta el año 2000, aparece ahora en español editado por Salamandra; editorial que se ha encargado de procurarnos diligentemente las obras de este estupendo escritor Húngaro que permaneció vetado por el régimen comunista durante casi toda la segunda mitad del siglo XX. “Liberación” se intitula esta nueva obra, y hay lugar a preguntarse si el nombre es un halo de esperanza fallido o más bien sarcasmo; me inclino por la segunda opción. La historia narrada cubre el periodo final de la Segunda Guerra mundial y es un testimonio apenas novelado de la crueldad de esta sanguinaria refriega (lo digo con algún candor como si todas no lo fueran). En el momento de la novela, Budapest ha estado invadida durante once largos meses por el poder político y militar nazi alemán y sometida a los mayores oprobios, humillaciones y masacres. Para relatar esta vergonzosa parte de nuestra historia contemporánea, Márai se vale de Erzsébet, una chica de veintitrés años, estudiante universitaria, que vive estas barbaries y cuyo padre, científico reconocido, es buscado para ser dado de baja por ser opositor a este horrendo régimen fascista. Esta incondicional hija se encarga de esconder a su padre en el sótano de un edificio; es allí en donde, con la complicidad de un arriesgado portero, es ocultado junto con otros perseguidos, en un estrechísimo espacio tapiado con ladrillos y al que se le dejó un pequeño reducto para respirar y hacer llegar algún magro sustento de supervivencia. Ella misma se refugia en el sótano del edificio del otro lado de la calle, sin que pueda tener ningún contacto con su padre. En esta mazmorra salvadora Erzsébet sobrevive hacinada y en las peores condiciones de salubridad, higiene y despropósito físico e intelectual. Entre esa manada de zombis que no se hablan y apenas piensan, escucha el clamor de la guerra con sus aterradores ruidajones y la carencia de lo más elemental. “Nombre, personalidad, todo se ha desvanecido allí abajo, como si cada uno participara envuelto en niebla en ese atroz baile de máscaras subterráneo”. Son veinticuatro días que dura ese cautiverio de salvación en los cuales Erzsébet se libra a elucubraciones mentales sobre diferentes temas, pero sobre todo en espera de la liberación de este insufrible tormento. Rescate que debe venir de los rusos que han asediado la ciudad para debilitar las fuerzas teutonas. La población civil se ve enfrentada, aparte de la penuria material y moral, a los mortíferos fuegos cruzados de: los fascistas cruces flechados, los nazis y los rusos. Narrativamente la novela se focaliza en esos veinticuatro días de cerco de la ciudad en los que la población escondida en miserables sótanos espera ardientemente la emancipación del yugo nazi; en espera de que el invasor sea expulsado por nuevos invasores de los que se aguarda más clemencia; en espera de un régimen desconocido que se presiente también opresor; en espera de granos de libertad. Aquí hay un deseo, una escogencia que no lo es porque es impuesta por otras fuerzas. Una escogencia mental entre dos desaciertos. Escogencia del mal menor. Salir de una subyugación –la nazi– para caer en otra –la bolchevique–. Ambas totalitarias y privadoras de libertad. ¿Cuál liberación? parece interrogarse la protagonista, y no sin razón su dubitación, porque de entrada el primer soldado ruso liberador que entra a su caverna refugio la viola. Es la novela un recuento de la barbarie infligida a una población civil inocente cuyo único pecado fue ocupar un espacio estratégico que es anhelado por dos bandos que se oponen y que dejó funestas estadísticas: murieron 40.000 civiles, 80.000 soldados del Ejército Rojo y 38.000 defensores de las fuerzas del Tercer Reich. Ver reducido el ser humano a su máxima degradación y humillación; ver pulular el odio racial antijudío a manera de filosofía de estado; ver y sentir el desprecio e irrespeto por la valía de la vida humana; ver la maquinaria de guerra arrasar todo a su paso; ver el imperio de la fuerza bruta aniquilar el pensamiento racional. A estas cogitaciones se libra en silencio elocuente Erzsébet. El escritor Márai nos ha acostumbrado a obras en donde, a guisa de extenso colofón, desarrolla un largo diálogo que en realidad es un soliloquio del personaje principal; el más significativo es el elaborado con gran maestría en “El último encuentro”. En el caso de la novela objeto de esta reseña crítica, el acostumbrado monólogo es reemplazado por una larga reflexión de Erzsébet que, cuentas hechas, podría asimilarse a un monólogo interior. Márai, visionario y clarividente, vaticina que el nuevo régimen “liberador” –el comunista–de su país es tan nefasto como el anterior. Poco tiempo le bastó para corroborar su lucidez premonitoria y salvó su vida refugiándose en Estados Unidos, y viendo su obra prohibida y olvidada en su propio país; no tuvo la alegría de ver el fin de este régimen totalitario: Márai se quitó la vida en 1989 en San Diego, California, pocos meses antes de la caída del Muro de Berlín. Por último, recomendar esta estupenda y conmovedora novela que Sándor Márai escribió en los meses de julio y septiembre del año 1945, y que permaneció inédita hasta el año 2000, año del centenario del nacimiento de este gran escritor.