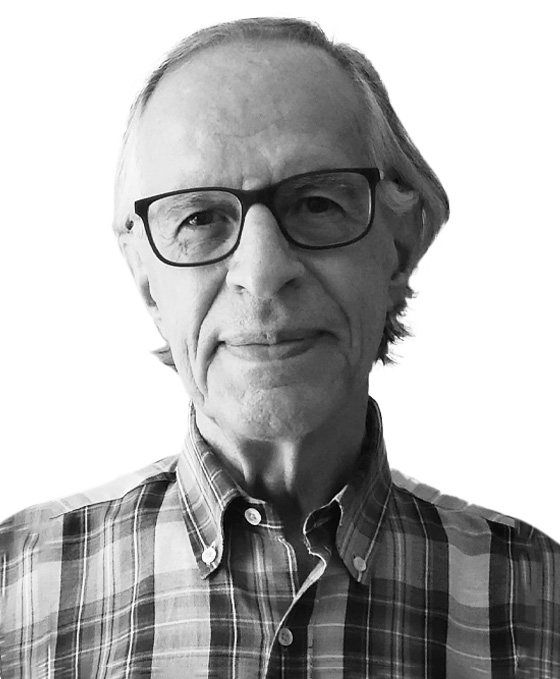Como les prometí en la columna anterior, hoy voy a dar mi opinión en la polémica generada por el escrito que publiqué y que titulé “Conclusiones de un antivallenato” de la autoría de Nicolás Ramón Contreras Hernández.
Lo primero que debo aclarar por solicitud del autor es que el escrito se hizo en 1990; no sé si el autor hoy tenga otra visión y la fuerza de los hechos 21 años después le hayan cambiado su forma de pensar.
En la primera conclusión se dice “Es falso que el vallenato exista como ritmo, que su cuna sea Valledupar y que su esencia sea la clasificación hecha por Consuelo Araújo” En ningún libro, conferencia o escrito sobre vallenato, he leído o escuchado que alguien afirme que el vallenato es un ritmo; luego mi pregunta es ¿a quién desmiente el autor del escrito? Respecto de que su cuna sea Valledupar o no, el autor se pregunta que cómo es posible eso, cuando hasta el año 1990 no se reportaba ningún Rey Vallenato nacido en Valledupar.
Nicolás, ¡por Dios! el Valle del Cacique Upar no es una ciudad, ni se circunscribe a un departamento; su espectro desde el punto de vista cultural va mucho más allá; abarca incluso varios departamentos; por eso es que Urumita queda en la Guajira y es cuna de vallenato; lo mismo ocurre con el Paso que queda en el centro del Cesar; ahora, con relación a que hasta el año 90 del siglo pasado no se había coronado Rey alguien nacido en Valledupar, eso no es cierto: Omar Geles (1989) Gonzalo Arturo Molina (1990) pero no solo esos, las dinastías Durán (Alejo y Nafer), López (Miguel, Elberto) Ochoa (Calixto y Eliécer); los primeros, de El Paso Cesar; los segundos, de la Paz Cesar a diez minutos de Valledupar y los terceros de Valencia de Jesús, a quince minutos del Valle; a esos agrégueles a José María Ramos, de Urumita; Raúl Chiche Martínez, de Codazzi; Orangel Maestre y Egidio Cuadrado, nacidos en Villanueva Guajira.
La segunda conclusión es: “Lo que se conoce comercialmente como vallenato, es en realidad un estilo de una región en particular” Claro, lo explicado en el párrafo anterior lo corrobora y es precisamente lo que sustenta que el vallenato ni es un ritmo, ni es exclusivo de la ciudad de Valledupar y hasta donde yo sé nadie ha pretendido mostrar al mundo eso; lo que sí queremos y gracias a Dios hemos logrado es que el mundo sepa que existe un género musical popular, de una región de Colombia, cuyo epicentro es Valledupar y que su influencia ha irrigado a toda la costa Caribe y al país en general; por eso tenemos, a mucho honor, reyes vallenatos nacidos en Bogotá y San Andrés Islas.
Ahora, que los ritmos vallenatos se circunscriban al paseo, merengue, puya y son, porque Consuelo Araújo, Rafael Escalona y Alfonso López así lo quisieron o que existan otros ritmos que se hayan rezagado, eso es harina de otro costal. Una cosa es que en el Festival de la Leyenda Vallenata se concurse con esos cuatro aires y se les proteja y cultive de esa manera y otra bien distinta es que otros no puedan abrirse camino: ya en Villanueva se habla de un aire llamado “romanza vallenata”; nótese que nace en Villanueva, Guajira, y no en Valledupar, Cesar, y ellos le pusieron el apellido de vallenata, creo que eso le aclara a muchos que entendemos los de la región como vallenato o vallenata.
Otra de las conclusiones a la que llega el estudio en comento es: “La música de acordeón es una variante o alternativa organológica de expresión en el Caribe colombiano” Es una verdad de a puño la contenida en esta afirmación, pero no veo qué daño le hace a la llamada “música de acordeón” que con ese nombre puede ser de cualquier parte del mundo, que en una región de Colombia hayamos querido delimitarla, seleccionando unos ritmos o aires, poniéndoles nombres (paseo, merengue, puya y son) y bautizarla genéricamente como música vallenata.
Por último, por cuestiones de espacio, debo referirme a otra de las conclusiones del estudio, que dice: “es cierto que muchos ritmos esenciales de él, como fenómeno comercial y clasificación arbitraria, se nutren de expresiones rítmicas africanas marcadamente como los ritmos de la tambora, del bullerengue y del Son de Negro (chalupa, pajarito, fandango, porro, cumbia, bullerengue, tambora corrida, bullerenguesentao, etc.).”
Nunca se ha negado por parte de los estudiosos de este folclor que nuestros actuales aires provenga por una parte, de los cantos de vaquería y por otra, que sean nutridos por otros como los que menciona el estudio; es muy posible que con el tiempo los cuatro aires que hoy protegemos los vallenatos, desaparezcan o cambien de nombre; la historia lo dirá; lo que si tenemos claro los vallenatos es que no necesitamos haber nacido en la ciudad de Valledupar para serlo; el vallenato es mucho más que un género musical, que el gentilicio de los nacidos en una ciudad, por eso es que el cundiboyacense Alberto Jamaica, se siente vallenato y nosotros creemos que lo es.
COLOFÓN: Estamos a menos un mes del Festival de Canciones Samuel Martínez en La Loma Cesar, uno de los mejores Festivales Vallenatos de toda la Costa Caribe. Dios me tiene que dar licencia para encontrarme allá en mi pueblo con todos estos amigos y músicos que todos los años me esperan.
jorgenainruiz@gmail.com
Respuesta al antivallenato
Vie, 17/06/2011 - 00:56
Como les prometí en la columna anterior, hoy voy a dar mi opinión en la polémica generada por el escrito que publiqué y que titulé “Conclusiones de un antivallenato” de la autoría de Nico