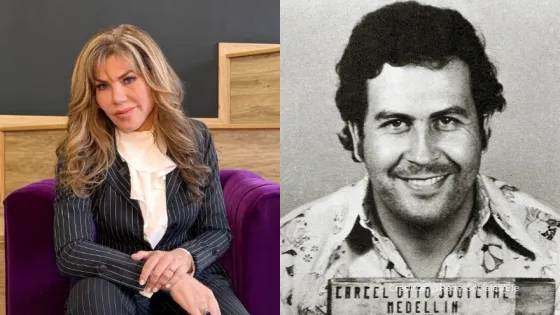¿Qué significa estar seguros? ¿Tener más policías en las calles? ¿Sentir que nada malo nos pasará? ¿Confiar en que las reglas se cumplen para todos por igual? En el país, como en muchas otras sociedades marcadas por la fragmentación social, la respuesta a esa pregunta no corresponde solo a las cifras de criminalidad ni a los planes institucionales. Depende, sobre todo, de la cultura. La seguridad no se construye solo con leyes y patrullas: se moldea en lo que valoramos, en cómo nos relacionamos, en lo que consideramos justo, en lo que toleramos y en lo que callamos.
En los debates sobre seguridad se asume que las políticas se malogran por falta de técnica, de recursos o de coordinación. Pocas veces se reconoce que a menudo está en crisis la base cultural sobre la que se intenta actuar. ¿Cómo puede funcionar una estrategia de legalidad en una sociedad que normaliza el atajo? ¿Cómo exigir corresponsabilidad ciudadana en contextos donde el interés colectivo es visto como ingenuidad? ¿Cómo construir confianza en la norma cuando el ejemplo del poder es la excepción? No hay política de seguridad que funcione en una cultura que normaliza la trampa y desconfía del bien común: la seguridad se enseña, se valora y se practica.
La relación entre seguridad y cultura la explican los politólogos Ronald Inglehart y Christian Welzel en “Modernization, Cultural Change and Democracy”, como los valores dominantes que en una sociedad moldean las instituciones que se demandan y las formas de autoridad que se legitiman. Sociedades marcadas por el materialismo, la desconfianza interpersonal y el miedo a la incertidumbre tienden a justificar formas de control autoritarias, incluso si no son efectivas. En cambio, comunidades donde se valoran la autonomía individual, la igualdad ante la ley y el civismo cotidiano suelen construir instituciones más incluyentes y resilientes. Lo cultural, lejos de ser un telón de fondo, es un motor activo que define cómo se interpreta y cómo se vive la seguridad.
Este vínculo se observa con claridad entre la percepción y los índices de criminalidad. Fuera de estos dos elementos es de mayor valor la lectura que la cultura hace del entorno: en un barrio con baja cohesión social, escasa confianza entre vecinos, que normaliza la evasión del deber ciudadano, cualquier gesto de autoridad será visto como intrusivo, y toda actuación será percibida como imposición no como transformación. En sentido contrario, comunidades que se apropian de sus espacios, que organizan la convivencia, que valoran el cumplimiento de normas básicas, tienden a generar entornos seguros incluso con escasa presencia institucional.
La cultura además condiciona lo que una sociedad está dispuesta a tolerar. Hay culturas donde la corrupción se percibe como estrategia de supervivencia, donde el contrabando es visto como opción económica, donde el clientelismo reemplaza la participación, y donde la ilegalidad es, simplemente, la norma de facto. Allí, la autoridad que no reproduzca esos códigos será vista como ajena, hostil o ineficaz. Así, hablar de seguridad sin hablar de cultura es perder de vista la raíz del problema; es diseñar estrategias sobre un terreno movedizo, donde los valores que se promueven desde el Estado no coinciden con los que se practican en la vida cotidiana.
Ahora, integremos la dimensión ética planteada por la filósofa Martha Nussbaum en “Creating Capabilities”, una sociedad verdaderamente segura no es la que reduce los delitos visibles, sino la que crea las condiciones para que cada individuo pueda vivir con dignidad, libertad y autonomía. La seguridad no es ausencia del miedo, la violencia o la criminalidad: es la presencia de condiciones para crecer. Eso exige ciudadanos capaces de ejercer control social, de reconocer al otro como sujeto de derechos, y de actuar desde el compromiso, más allá del temor o la conveniencia.
¿Estamos educando para esa ciudadanía? ¿Estamos cultivando valores que sustenten un modelo de seguridad centrado en la justicia, la prevención y la inclusión? O ¿seguimos atrapados en una cultura de la “viveza”, de la fragmentación, del sálvese quien pueda? Tal vez la respuesta más honesta sea la más incómoda: no hay transformación posible sin transformación cultural. Las normas pueden cambiar por decreto, mientras que los valores requieren conversación, ejemplo y tiempo.
Como sociedad precisamos iniciar este diálogo. Reconozcamos que la seguridad se construye desde abajo: en la escuela, en la casa, en el barrio, en los medios, en el lenguaje, con líderes que entiendan que cambiar la cultura no es adoctrinar, sino que inspiren e interioricen que una sociedad segura no se impone: se cultiva, donde se fomentan los valores cívicos, se robustece la seguridad.
La dimensión cultural es el núcleo estratégico que garantiza el éxito de las políticas públicas, sin cultura ciudadana no hay sostenibilidad institucional, y ningún plan de seguridad resistirá en una sociedad que no se reconozca a sí misma como corresponsable de su destino. La seguridad es una práctica interconectada y consciente en lo pequeño, cotidiano o común. La seguridad, como la democracia, se defiende y se sustenta con valores.