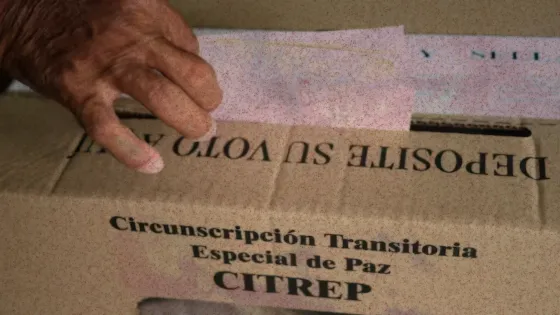Hay artistas que nacen de un lugar, y hay otros que nacen de un territorio espiritual.
Gabo escribió desde el realismo mágico, ese universo donde lo imposible aparece con naturalidad en la vida cotidiana.
Pero en el Pacífico profundo —donde nace Yuri— no hay irrupción de lo extraordinario: lo extraordinario ya es la vida misma.
Allí, la selva respira, el mar avisa, los sueños orientan, las ballenas conversan con los hombres, los ancestros caminan a la par del presente y un tambor puede anunciar un nacimiento o una despedida.
Ese territorio no se explica desde la lógica del asombro mágico, sino desde una verdad ancestral y viva, donde mito y realidad no se separan.
Por eso Yuri Buenaventura no “escribe” realismo mítico.
Él es realismo mítico.
La música es su forma de contar un mundo donde nada es invención, porque todo —absolutamente todo— nace de una verdad espiritual que se respira, se canta y se hereda.
- Le puede interesar: Paola Holguín: la mujer que busca transformar la política en Colombia
¿Qué es realismo mítico en Yuri?
El realismo mítico es la manera en que el Pacífico interpreta la vida:
no como un escenario de ficciones, sino como un territorio donde lo espiritual, la naturaleza, la memoria y lo cotidiano conviven sin fronteras.
No hay metáfora.
No hay exageración.
No hay fantasía.
Hay verdad.
Una verdad donde:
• la naturaleza tiene voz,
• los ancestros se sienten,
• los sueños orientan decisiones,
• los tambores son archivos de memoria,
• el agua piensa,
• la comunidad preserva la vida a través del canto.
Lo que para otros sería prodigio, en Buenaventura es costumbre.
Ese es el territorio que habita Yuri, y ese es el universo que aparece en su música, no como un recurso literario, sino como la respiración misma de su origen.
Yuri Buenaventura no nació en una ciudad: nació en un territorio entero.
Su infancia transcurrió en el Pacífico profundo, en una casa rodeada de agua, cangrejos, culebras, peces globo convertidos en balones de fútbol y una selva que entraba por la ventana como si fuera un familiar más. Era un niño criado en un mundo donde los juguetes estaban vivos y la naturaleza no era paisaje, sino compañía.
Buenaventura fue su escuela. La lluvia incesante, los manglares, los ríos, la marimba, las ballenas que se acercan como mensajeras, la comunidad negra cimarrona que hizo del Pacífico un gran palenque. Un territorio que Yuri define como uno de los lugares más biodiversos del planeta, donde el compartir es un mandamiento no escrito y la solidaridad es el único sistema económico real.
Su llegada al mundo también fue musical. No nació en un hospital, sino en su casa, asistido por una partera. Mientras su madre daba a luz, los vecinos se reunieron con tambores y marimba para celebrar. Su padre, preocupado por el ruido, pidió silencio. Los vecinos respondieron con una certeza mayor que cualquier ciencia:
“Hacemos música porque va a nacer su hijo.”
Desde esa primera respiración, la música no fue un oficio; fue destino.
Pero el paraíso también se quiebra. Con la privatización del puerto y el fin de los salarios en dólares, Buenaventura cayó en una espiral de pobreza, ausencia del Estado y violencia. Las fronteras se llenaron de clandestinidad, de grupos armados, del narcotráfico que se incrustó en cada esquina. La vida se volvió un territorio de riesgo.
Yuri, joven, sensible y despierto, entendió que quedarse podía costarle la vida.
A los 19 años decidió irse.
Una asociación de pescadores —la solidaridad de siempre— le compró el tiquete para viajar a Francia.
París lo recibió con un frío que parecía otro idioma. Tocó en el metro, en las terrazas, en las plazas. Estudió economía, pero su intuición le decía que aquellas teorías no explicaban ni el trueque, ni la supervivencia comunitaria, ni la economía espiritual del Pacífico. Cuando preguntó por qué esos mundos no existían en los libros, lo mandaron al edificio de Sociología. Ahí entendió que su lugar no estaba en las facultades: estaba en la música.
Abandonó la economía, abrazó el arte y se convirtió en un músico que no canta desde la fama, sino desde la conciencia.
Un artista que reconoce que su voz viene de la diáspora, del tambor africano que un día cruzó el océano, del bolero que llegó como un susurro de España y Cuba, y del jazz que encontró en Nueva York su casa expandida.
Su último álbum, “Ámame”, nació de una tusa profunda, de noches en Cali donde la fiesta no tenía sentido. De ese vacío nacieron versos que él mismo consideraba cursis, pero que terminaron siendo el corazón de un disco íntimo, honesto y dulcísimo. Explora cuatro zonas del amor: el no correspondido, el mutuo, el de la ruptura y el del renacer.
Es un Yuri reconciliado con la vulnerabilidad.
Su relación con la vida cambió para siempre tras un accidente en Francia. En pleno concierto, advirtió horas antes que algo estaba mal en la estructura del escenario. Nadie corrigió nada. La tarima cedió y lo lanzó al vacío. No hacia el público, sino hacia la fosa entre el escenario y la gente. En el instante en que sintió que se iba, solo pronunció una palabra: “perdón”.
Ese día entendió algo que desde entonces lo acompaña:
la vida no se posee; se agradece.
Desde ese accidente, Yuri canta como quien respira un préstamo sagrado. Las notas entran y salen no solo de su voz, sino de su conciencia. Para él, la música es una conexión espiritual: un puente con la energía que lo sostiene y que entrega al público en cada concierto.
Hoy, entre giras que lo llevan de Bogotá a Montecarlo, entre teatros llenos y públicos de todas las edades, Yuri sigue regresando a su origen: la selva, los pescadores, Buenaventura, el territorio que lo parió con tambores y marimba.
El lugar donde empezó su realismo mítico.
El lugar donde sigue vivo.