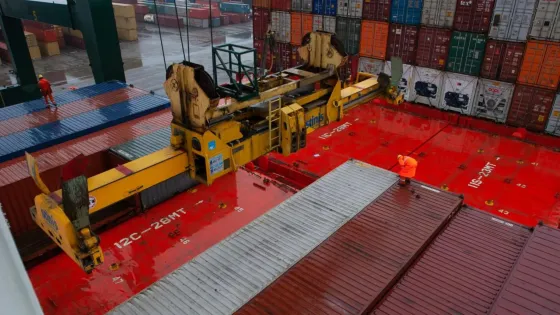La propuesta es simple: el dinero que se pierde dolorosamente en combatir sin éxito los cultivos de coca, debe orientarse a atacar sin piedad y por todos los medios el Coronavirus, una guerra que, si no ganamos, destruirá gran parte de la economía nacional, se llevará el patrimonio cultural y científico del país representado en sus talentos creativos y matará de hambre, de enfermedad o de tristeza a innumerables compatriotas.
¿Colombia es capaz de combatir con éxito en dos guerras, la de la coca y la del Covid-19? La respuesta es simple: no. En la primera que afronta sin éxito desde hace más de 20 años, se han perdido incontables vidas humanas, inimaginables recursos e inmensa capacidad operativa, técnica y estratégica que bien hubiera sido útil para generar soluciones en muchos otros campos de la realidad nacional, especialmente en todo lo que tendría que ver con infraestructura y desarrollo del agro colombiano.
En la segunda, debe enfrentar un enemigo desconocido que está minando la economía nacional, está desnudando las falencias organizativas y viene dando lecciones frente a la inequidad del sistema productivo que basa su poder en la miseria de los más pobres, y la acumulación desvergonzada de los más ricos, en tanto que el precario ingreso familiar se alcanza bajo el doloroso manto de la informalidad para algo así como el 60% de la población colombiana que no tiene ilusiones de movilidad social y apenas la acompaña la esperanza de que las cosas puedan mejorar algún día.
En algo más de 15 años, Estados Unidos, el aliado comprometido en la lucha contra el narcotráfico, ha invertido más de 10 mil millones de dólares (¡diez mil millones de dólares!), para obtener en Colombia unos resultados exactamente contrarios a los fijados como objetivo.
Las dos mediciones que vienen haciendo la tarea por allá desde el 2003: la Oficina Nacional de la Política de Control de Drogas (ONDCP) y el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), la primera de origen norteamericano y la segunda europeo, con algunas diferencias irrelevantes, sitúan en unas 208 mil hectáreas el área sembrada en Colombia con la hoja de coca, es decir, que pareciera que, a mayor combate, mayor producción.
La ayuda de Estados Unidos, desde el “Plan Colombia” de Andrés Pastrana, hasta la actual “Ruta Futuro” del presidente Duque, ha sido coherente, permanente y creciente en dinero, tecnología, hombres y logística, pero los propósitos no se logran; por el contrario, el negocio ilícito crece exponencialmente y hoy unas 120 mil familias colombianas dependen malamente del cultivo en unos 12 departamentos y más de 29 municipios como principales centros de producción.
Los ingresos de los cultivadores, según estudios de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), apenas representa un 56% del salario mínimo, mientras el dinero que se mueve en esa economía del miedo y la explotación, según los expertos más prudentes, representa el 1.5% del PIB, es decir, el doble de lo que significa el café, en tanto que los más pesimistas lo elevan al 5% del PIB.
Por su lado, el consumo en Estados Unidos también creció desaforadamente: cerca de 2 millones de personas aspiraron cocaína en 2018, 42% más que lo que sucedía en 2011, según la Encuesta Nacional sobre el Consumo de Drogas y la Salud de ese país.
Pero hay un gran problema adicional: cerca del 90% de esa tenebrosa economía subterránea se produce fuera de Colombia, porque al país solo le queda la pobreza y la angustia de los cultivadores, la sangre de los campesinos, policías y militares y la humillación de “mulas” soñadoras.
Mientras tanto, los carteles mexicanos y sus aliados de aquí y allá, distraen la atención de la inteligencia del país, mete a sus líderes en un alegato sin fin de pros y contras y mantiene a las zonas cocaleras alejadas de la infraestructura, los servicios básicos, la educación y el bienestar de sus habitantes.
¿Valdrá entonces la pena mantenerse en el compromiso del país de reducir (a como de lugar, agrego yo), al 50% tanto el cultivo de hoja de coca como la producción de cocaína para el 2023, una meta que a todas luces será imposible de cumplir, o sería mejor sentarse ya con Estados Unidos, que entierra a más de dos mil de sus hijos diariamente, a conversar sobre la necesidad urgente de enfocar, allá y aquí, todo el dinero y maquinaria de guerra, contra el enemigo común, del que se sabe solo el nombre, pero no su potencial letal y la manera de desaparecerlo?
¿Para qué botar a la basura tanto dinero, ocupar a tantos soldados y policías y entretener a tantos funcionarios públicos en ese propósito que desgasta institucionalmente, cuando mientras tanto se requieren respiradores para las UCI existentes y por crear, comida para esas mismas familias pobres de las zonas rurales y aquellas ocupadas por los desterrados de la violencia cocalera en las ciudades, y al tiempo, imaginar creativamente la generación de nuevas fuentes de empleo y trabajo digno para miles de colombianos, en la posguerra del Coronavirus?
La guerra contra la coca, un enemigo conocido al que no se ha podido derrotar, no vale la pena. Se debe atacar a ese enemigo aún desconocido en su identificación científica, enfrentarlo con todas las medidas de protección posible y acompañar con comida, financiación temporal y confianza a los millones de ciudadanos del mundo quienes, en Colombia, Estados Unidos y todos los países, se encuentran conminados por el miedo y una creciente depresión.
Las verdades cambian, las realidades son irrefutables y los acontecimientos son condicionantes exógenos que obligan a cambiar el foco, a determinar otras prioridades y a pelear una guerra que Colombia puede ganar: la de la inequidad y la miseria.