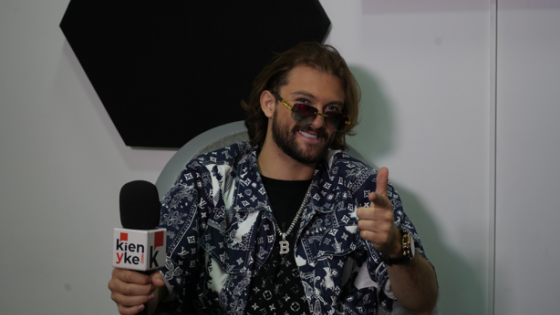Es abrumador pensar que cada uno de nosotros es una comunidad de células, inmersa y mezclada en otra comunidad de bacterias más grande y más antigua evolutivamente. Nuestro cuerpo está formado aproximadamente por diez billones de células. En nosotros habitan al mismo tiempo más de cien billones de bacterias. Cuál de las dos comunidades parasita a la otra es una pregunta abierta. ¿Somos nosotros transportadores, alimentadores y habilitadores de las bacterias? ¿O las bacterias son instrumentos evolutivos, como productores de vitaminas por ejemplo, usados por nuestro cuerpo para sobrevivir?
La otra pregunta a la que se enfrentan diariamente los médicos especialistas en enfermedades infecciosas es cual de las dos comunidades, organismo humano o microbioma, lleva la de ganar en el paciente. En el último siglo hemos inventado drogas cada vez más potentes, sofisticadas y costosas pero los microbios vencen frecuentemente.
Treinta años atrás para los médicos de mi generación fue una sorpresa que la enfermedad ulcerosa y dispepsia del tracto gastrointestinal tuvieran como causa fundamental una bacteria, el Helicobacter pylori. Se nos había enseñado que la enfermedad estaba asociada al estrés o la dieta y nunca pensamos que fuera una enfermedad infecciosa.
Hoy muchos de nosotros acudimos al médico por una gastritis y salimos con tratamiento antibiótico contra el Helicobacter. El problema es que este microbio desarrolla con frecuencia resistencia a los fármacos y además podemos infectarnos a repetición. El resultado final es que la infección por Helicobacter es crónica y la mitad de la población mundial la sufre.
Esta infección crónica de la mucosa gástrica ha sido asociada al cáncer de estómago. En Colombia se ha descrito desde hace unos cuarenta años frecuencia aumentada de carcinoma gástrico en Nariño. Lo curioso es que la asociación causal es más fuerte en el área montañosa que en el área baja costera de ese departamento. ¿Podría explicarse esto por diferentes tipos de Helicobacter en los habitantes de esos lugares? Es una pregunta difícil de contestar porque evidentemente hay otras grandes diferencias en ambas regiones como origen racial, dieta, clima, cultura, etc.
El problema ha sido investigado por médicos colombianos (Pelayo Correa, Luis Eduardo Bravo, María Blanca Piazuelo y otros) por muchos años. En febrero de este año se publicó por ellos y otros autores un artículo en la revista inglesa Gut que ilumina un curioso ángulo del problema. El Helicobacter pylori que coloniza los habitantes del área montañosa de Nariño es de origen filogenético europeo. Y el que coloniza los habitantes del área costera lo es de procedencia africana en dos tercios de la población. Quizás entonces el Helicobacter en el estómago de un habitante de Túquerres, por ejemplo, es distinto, más agresivo o resistente y eso explicaría la mayor frecuencia de cáncer gástrico en el área montañosa de Nariño.
Todo esto puede ser otro complejo aspecto del llamado intercambio colombino. En él incluyen algunos historiadores la adaptación mutua después del descubrimiento y colonización de América de numerosas especies animales (humana y otras) vegetales (papa, maíz, tabaco y otras) microbianas (sarampión, viruela, influenza, sífilis, malaria, fiebre amarilla y otras.) que no se habían encontrado en el curso de la evolución biológica. Este conflicto ecológico determina todavía algunas enfermedades.
Para redondear la discusión del tema, se publica esta semana en Nature evidencia sustentando la hipótesis que el género humano se puede dividir en tres grandes grupos de acuerdo a las bacterias que colonizan nuestro tracto gastrointestinal. Estos grupos o enterotipos (similares pero distintos a los grupos sanguíneos) no reconocen fronteras entre naciones o continentes. Las personas del grupo 1, por ejemplo, tienes más Bacteroides (una especie bacteriana) en su intestino. Las del grupo 2 tienen más Prevotella, otra especie. Las primeras producirían más biotina, una vitamina; las segundas más tiamina, otra vitamina. Y quizás el metabolismo y absorción de drogas es distinto en cada enterotipo. Todo esto evidentemente puede tener importancia para explicar la diferente frecuencia de algunas enfermedades en ciertos individuos.
Ante esta situación evolutiva cabe preguntarse: ¿quiénes somos nosotros biológicamente, un organismo relativamente autónomo o una antigua comunidad de bacterias en una reciente comunidad de células humanas? ¿Quién lleva las de ganar en una enfermedad infecciosa? Pero nosotros somos los enfermos, no las bacterias, y muchas veces nadie tiene la culpa en ese “choque de opiniones” biológico que llamamos infección.
Nosotros y nuestras bacterias
Mar, 03/05/2011 - 23:52
Es abrumador pensar que cada uno de nosotros es una comunidad de células, inmersa y mezclada en otra comunidad de bacterias más grande y más antigua evolutivamente. Nuestro cuerpo está formado apr