“Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas. Pecado mío, alma mía. Lo-li-ta: la punta de la lengua emprende un viaje de tres pasos desde el borde del paladar para apoyarse, en el tercero, en el borde de los dientes. Lo-li-ta”.
No era posible entender lo que tenía entre las manos. Pocas semanas antes había llegado a vivir a la casa de mi abuela en Montevideo con mi familia. Tenía siete años y ese verano sentí calor como jamás lo había sentido. Mami, como le decíamos a mi abuela, vivía en una casa de un piso con un patio en el fondo. Para que no se viera desde la calle, las cortinas de terciopelo verde botella permanecían cerradas. La oscuridad convertía esa sala de muebles antiquísimos que mi abuelo había heredado de su familia en Potsdam (Alemania), en el lugar más inhóspito de la casa. Lo más fresco era un corredor angosto y largo cuyo piso parecía una tabla de ajedrez. A un costado, antes de entrar al cuarto de Mami, había una biblioteca de madera en que alguien, con letra de niño chiquito, había tallado el nombre de mi abuelo con algún objeto punzante: HELMUT. Me gustaba imaginarme que había sido el fantasma de mi abuelo cuando era un niño.
El corredor era tan angosto que al sentarme con la espalda contra la pared fría, las rodillas dobladas tocaban la biblioteca. El espacio era iluminado por un amarillo enfermo de un bombillo situado a cuatro metros de donde yo me sentaba. Los títulos de los libros solo podían leerse si era de día y mi abuela dejaba la cortina de su ventana abierta. Me llamó la atención un libro más angosto que la mayoría, con un título muy simple. Una sola palabra: Lolita, de Nabokov.
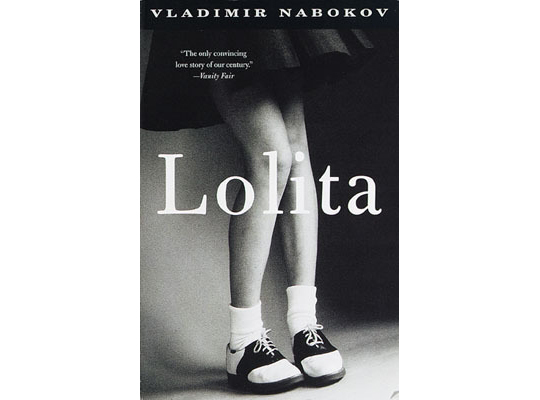 Comencé a golpear la lengua contra el borde del paladar. Lo-li. Y luego contra el borde de los dientes de arriba. Ta. Lo-li-ta. Mi abuela se acercó cautelosa y me arrancó el libro de las manos.
—¿Nena, qué hacés, qué tenés ahí? ¡Ah! ¡Dame eso! ¿Qué te pensás que estás haciendo?
Yo abrí los ojos muy grandes, con la lengua todavía apretando el paladar.
—Este libro tú no lo podés leer.
—Puedo, Mami. ¡Sí que puedo! —dije mirando su mano apoyada sobre la pared. Tenía un anillo cuadrado de oro con una piedra naranja muy grande que se ponía en la mano izquierda. El anillo le bailaba alrededor del hueso del dedo artrítico, y tenía la falange tan hinchada que para sacárselo, debía meterlo en un tarro de crema, o con agua y jabón.
—Mirá, cállate —dijo muy brava—. Este libro no es para vos. No lo podés leer todavía.
—¿Y cuándo puedo leerlo? —le pregunté inflada de esperanzas.
—Cuando seas más grande, todavía no.
Qué desinfle…
Durante algunos años seguí repitiendo: Lo-li-ta. Lo-li-ta. Repetía el nombre maniáticamente cuando estaba sola. Debajo del agua en la bañera, en un columpio, en la cama debajo de la sábana… Era mi secreto.
Desde el momento en que comencé a sentirme excitada me sentí culpable. Nadie me dijo que estuviera mal, pero no me advirtieron que me excitaría. La encargada de hablarme de sexo fue mi vieja. Nunca me dijo que el sexo fuera malo, pero habló poco del tema. Creo que se sentía incómoda, le daba vergüenza. Con éxito me mantuvo niña e inocente durante mucho tiempo. O logró que le creyera y me apropiara de sus creencias durante mucho tiempo.
Nunca me compraron una Barbie y nunca la pedí. En cada país al que mi papá llegaba por su trabajo, compraba un muñeco típico del lugar. Tenía una muñeca negra regordeta con un vestido rojo de pepas blancas, de Cuba. Un soldado de la Guardia Real de la reina de Inglaterra. Un Amish. Una marioneta tailandesa. Una bailarina de flamenco. Una india Cherokee. Un gaucho. Una geisha. Un esquimal. Una campesina mexicana. Un vaquero. Tenía muchas, y cada una tenía un rol específico.
Comencé a golpear la lengua contra el borde del paladar. Lo-li. Y luego contra el borde de los dientes de arriba. Ta. Lo-li-ta. Mi abuela se acercó cautelosa y me arrancó el libro de las manos.
—¿Nena, qué hacés, qué tenés ahí? ¡Ah! ¡Dame eso! ¿Qué te pensás que estás haciendo?
Yo abrí los ojos muy grandes, con la lengua todavía apretando el paladar.
—Este libro tú no lo podés leer.
—Puedo, Mami. ¡Sí que puedo! —dije mirando su mano apoyada sobre la pared. Tenía un anillo cuadrado de oro con una piedra naranja muy grande que se ponía en la mano izquierda. El anillo le bailaba alrededor del hueso del dedo artrítico, y tenía la falange tan hinchada que para sacárselo, debía meterlo en un tarro de crema, o con agua y jabón.
—Mirá, cállate —dijo muy brava—. Este libro no es para vos. No lo podés leer todavía.
—¿Y cuándo puedo leerlo? —le pregunté inflada de esperanzas.
—Cuando seas más grande, todavía no.
Qué desinfle…
Durante algunos años seguí repitiendo: Lo-li-ta. Lo-li-ta. Repetía el nombre maniáticamente cuando estaba sola. Debajo del agua en la bañera, en un columpio, en la cama debajo de la sábana… Era mi secreto.
Desde el momento en que comencé a sentirme excitada me sentí culpable. Nadie me dijo que estuviera mal, pero no me advirtieron que me excitaría. La encargada de hablarme de sexo fue mi vieja. Nunca me dijo que el sexo fuera malo, pero habló poco del tema. Creo que se sentía incómoda, le daba vergüenza. Con éxito me mantuvo niña e inocente durante mucho tiempo. O logró que le creyera y me apropiara de sus creencias durante mucho tiempo.
Nunca me compraron una Barbie y nunca la pedí. En cada país al que mi papá llegaba por su trabajo, compraba un muñeco típico del lugar. Tenía una muñeca negra regordeta con un vestido rojo de pepas blancas, de Cuba. Un soldado de la Guardia Real de la reina de Inglaterra. Un Amish. Una marioneta tailandesa. Una bailarina de flamenco. Una india Cherokee. Un gaucho. Una geisha. Un esquimal. Una campesina mexicana. Un vaquero. Tenía muchas, y cada una tenía un rol específico.
 Cuando mi prima mayor se casó y se fue de la casa de sus viejos, me regaló una caja de metal con 75 colores Faber-Castell y una maleta llena de Barbies, Kens y una Kelly. Y mucha ropa que le había hecho mi tía con su máquina de coser. Las saqué de la caja sintiendo que traicionaba a mis muñecos, pero la culpa se disipó en el momento en que los desvestí y le vi las tetas a Barbie y el pene a Ken. Inmediatamente me excité y apreté las rodillas con fuerza. Cogí una pareja y me encerré en un baño. Tranqué la puerta, me recosté sobre ella y dejé caer la cola hasta quedar sentada en el piso frío. Entonces, con Barbie en una mano y Ken en la otra, junté sus cuerpos y los froté sin prisa mientras apretaba las rodillas y comencé a sentir al corazón cabalgándome debajo de las costillas.
Frotaba y frotaba a Barbie y Ken entrando en una especie de éxtasis y terminaba sintiendo que me quedaba sin aire, ja-de-an-do. Cuando me calmaba comenzaba a temblar y mientras vestía los muñecos sentía mucho miedo y pensaba que alguien podría saber en qué andaba. Me sentía muy culpable, y sin embargo seguí encerrándome con mis muñecos en el baño hasta que un día me aburrí.
Pasarían casi quince años hasta cuando volví a encontrarme con Lolita. Se lo robé a una amiga sin permitir que terminara de leerlo y mientras ella lo buscaba yo me encerraba a leerlo en un baño. Tantos años no habían logrado que se borrara el sentimiento de culpa. Lolita estaba prohibida. Lo-li-ta. Qué excitación tan deliciosa, y yo con las dos manos apretando el libro mientras me lo devoraba como si fuera una mesa de postres.
Al final, aprendí a leer sin sentirme culpable. Después llegaría el marqués de Sade, Henry Miller, Charles Bukowski, Dennis Cooper y otros. Pasé de sentirme culpable cada vez que me excitaba a volverme una descarada. Sin secretos. Sin vergüenzas. Y a pesar de eso, cuando me conocen no es raro que me digan: “¡Pero si eres una blanca paloma!”. Una blanca paloma, como debió de haberme visto mi abuela cuando me halló con ese libro en las manos y muy concentrada moviendo la lengua.
@Virginia_Mayer
Cuando mi prima mayor se casó y se fue de la casa de sus viejos, me regaló una caja de metal con 75 colores Faber-Castell y una maleta llena de Barbies, Kens y una Kelly. Y mucha ropa que le había hecho mi tía con su máquina de coser. Las saqué de la caja sintiendo que traicionaba a mis muñecos, pero la culpa se disipó en el momento en que los desvestí y le vi las tetas a Barbie y el pene a Ken. Inmediatamente me excité y apreté las rodillas con fuerza. Cogí una pareja y me encerré en un baño. Tranqué la puerta, me recosté sobre ella y dejé caer la cola hasta quedar sentada en el piso frío. Entonces, con Barbie en una mano y Ken en la otra, junté sus cuerpos y los froté sin prisa mientras apretaba las rodillas y comencé a sentir al corazón cabalgándome debajo de las costillas.
Frotaba y frotaba a Barbie y Ken entrando en una especie de éxtasis y terminaba sintiendo que me quedaba sin aire, ja-de-an-do. Cuando me calmaba comenzaba a temblar y mientras vestía los muñecos sentía mucho miedo y pensaba que alguien podría saber en qué andaba. Me sentía muy culpable, y sin embargo seguí encerrándome con mis muñecos en el baño hasta que un día me aburrí.
Pasarían casi quince años hasta cuando volví a encontrarme con Lolita. Se lo robé a una amiga sin permitir que terminara de leerlo y mientras ella lo buscaba yo me encerraba a leerlo en un baño. Tantos años no habían logrado que se borrara el sentimiento de culpa. Lolita estaba prohibida. Lo-li-ta. Qué excitación tan deliciosa, y yo con las dos manos apretando el libro mientras me lo devoraba como si fuera una mesa de postres.
Al final, aprendí a leer sin sentirme culpable. Después llegaría el marqués de Sade, Henry Miller, Charles Bukowski, Dennis Cooper y otros. Pasé de sentirme culpable cada vez que me excitaba a volverme una descarada. Sin secretos. Sin vergüenzas. Y a pesar de eso, cuando me conocen no es raro que me digan: “¡Pero si eres una blanca paloma!”. Una blanca paloma, como debió de haberme visto mi abuela cuando me halló con ese libro en las manos y muy concentrada moviendo la lengua.
@Virginia_Mayer
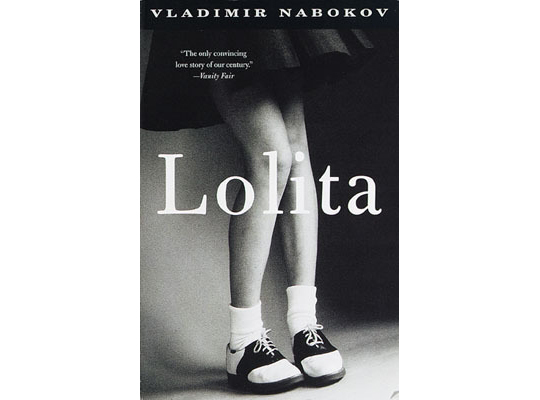 Comencé a golpear la lengua contra el borde del paladar. Lo-li. Y luego contra el borde de los dientes de arriba. Ta. Lo-li-ta. Mi abuela se acercó cautelosa y me arrancó el libro de las manos.
—¿Nena, qué hacés, qué tenés ahí? ¡Ah! ¡Dame eso! ¿Qué te pensás que estás haciendo?
Yo abrí los ojos muy grandes, con la lengua todavía apretando el paladar.
—Este libro tú no lo podés leer.
—Puedo, Mami. ¡Sí que puedo! —dije mirando su mano apoyada sobre la pared. Tenía un anillo cuadrado de oro con una piedra naranja muy grande que se ponía en la mano izquierda. El anillo le bailaba alrededor del hueso del dedo artrítico, y tenía la falange tan hinchada que para sacárselo, debía meterlo en un tarro de crema, o con agua y jabón.
—Mirá, cállate —dijo muy brava—. Este libro no es para vos. No lo podés leer todavía.
—¿Y cuándo puedo leerlo? —le pregunté inflada de esperanzas.
—Cuando seas más grande, todavía no.
Qué desinfle…
Durante algunos años seguí repitiendo: Lo-li-ta. Lo-li-ta. Repetía el nombre maniáticamente cuando estaba sola. Debajo del agua en la bañera, en un columpio, en la cama debajo de la sábana… Era mi secreto.
Desde el momento en que comencé a sentirme excitada me sentí culpable. Nadie me dijo que estuviera mal, pero no me advirtieron que me excitaría. La encargada de hablarme de sexo fue mi vieja. Nunca me dijo que el sexo fuera malo, pero habló poco del tema. Creo que se sentía incómoda, le daba vergüenza. Con éxito me mantuvo niña e inocente durante mucho tiempo. O logró que le creyera y me apropiara de sus creencias durante mucho tiempo.
Nunca me compraron una Barbie y nunca la pedí. En cada país al que mi papá llegaba por su trabajo, compraba un muñeco típico del lugar. Tenía una muñeca negra regordeta con un vestido rojo de pepas blancas, de Cuba. Un soldado de la Guardia Real de la reina de Inglaterra. Un Amish. Una marioneta tailandesa. Una bailarina de flamenco. Una india Cherokee. Un gaucho. Una geisha. Un esquimal. Una campesina mexicana. Un vaquero. Tenía muchas, y cada una tenía un rol específico.
Comencé a golpear la lengua contra el borde del paladar. Lo-li. Y luego contra el borde de los dientes de arriba. Ta. Lo-li-ta. Mi abuela se acercó cautelosa y me arrancó el libro de las manos.
—¿Nena, qué hacés, qué tenés ahí? ¡Ah! ¡Dame eso! ¿Qué te pensás que estás haciendo?
Yo abrí los ojos muy grandes, con la lengua todavía apretando el paladar.
—Este libro tú no lo podés leer.
—Puedo, Mami. ¡Sí que puedo! —dije mirando su mano apoyada sobre la pared. Tenía un anillo cuadrado de oro con una piedra naranja muy grande que se ponía en la mano izquierda. El anillo le bailaba alrededor del hueso del dedo artrítico, y tenía la falange tan hinchada que para sacárselo, debía meterlo en un tarro de crema, o con agua y jabón.
—Mirá, cállate —dijo muy brava—. Este libro no es para vos. No lo podés leer todavía.
—¿Y cuándo puedo leerlo? —le pregunté inflada de esperanzas.
—Cuando seas más grande, todavía no.
Qué desinfle…
Durante algunos años seguí repitiendo: Lo-li-ta. Lo-li-ta. Repetía el nombre maniáticamente cuando estaba sola. Debajo del agua en la bañera, en un columpio, en la cama debajo de la sábana… Era mi secreto.
Desde el momento en que comencé a sentirme excitada me sentí culpable. Nadie me dijo que estuviera mal, pero no me advirtieron que me excitaría. La encargada de hablarme de sexo fue mi vieja. Nunca me dijo que el sexo fuera malo, pero habló poco del tema. Creo que se sentía incómoda, le daba vergüenza. Con éxito me mantuvo niña e inocente durante mucho tiempo. O logró que le creyera y me apropiara de sus creencias durante mucho tiempo.
Nunca me compraron una Barbie y nunca la pedí. En cada país al que mi papá llegaba por su trabajo, compraba un muñeco típico del lugar. Tenía una muñeca negra regordeta con un vestido rojo de pepas blancas, de Cuba. Un soldado de la Guardia Real de la reina de Inglaterra. Un Amish. Una marioneta tailandesa. Una bailarina de flamenco. Una india Cherokee. Un gaucho. Una geisha. Un esquimal. Una campesina mexicana. Un vaquero. Tenía muchas, y cada una tenía un rol específico.
 Cuando mi prima mayor se casó y se fue de la casa de sus viejos, me regaló una caja de metal con 75 colores Faber-Castell y una maleta llena de Barbies, Kens y una Kelly. Y mucha ropa que le había hecho mi tía con su máquina de coser. Las saqué de la caja sintiendo que traicionaba a mis muñecos, pero la culpa se disipó en el momento en que los desvestí y le vi las tetas a Barbie y el pene a Ken. Inmediatamente me excité y apreté las rodillas con fuerza. Cogí una pareja y me encerré en un baño. Tranqué la puerta, me recosté sobre ella y dejé caer la cola hasta quedar sentada en el piso frío. Entonces, con Barbie en una mano y Ken en la otra, junté sus cuerpos y los froté sin prisa mientras apretaba las rodillas y comencé a sentir al corazón cabalgándome debajo de las costillas.
Frotaba y frotaba a Barbie y Ken entrando en una especie de éxtasis y terminaba sintiendo que me quedaba sin aire, ja-de-an-do. Cuando me calmaba comenzaba a temblar y mientras vestía los muñecos sentía mucho miedo y pensaba que alguien podría saber en qué andaba. Me sentía muy culpable, y sin embargo seguí encerrándome con mis muñecos en el baño hasta que un día me aburrí.
Pasarían casi quince años hasta cuando volví a encontrarme con Lolita. Se lo robé a una amiga sin permitir que terminara de leerlo y mientras ella lo buscaba yo me encerraba a leerlo en un baño. Tantos años no habían logrado que se borrara el sentimiento de culpa. Lolita estaba prohibida. Lo-li-ta. Qué excitación tan deliciosa, y yo con las dos manos apretando el libro mientras me lo devoraba como si fuera una mesa de postres.
Al final, aprendí a leer sin sentirme culpable. Después llegaría el marqués de Sade, Henry Miller, Charles Bukowski, Dennis Cooper y otros. Pasé de sentirme culpable cada vez que me excitaba a volverme una descarada. Sin secretos. Sin vergüenzas. Y a pesar de eso, cuando me conocen no es raro que me digan: “¡Pero si eres una blanca paloma!”. Una blanca paloma, como debió de haberme visto mi abuela cuando me halló con ese libro en las manos y muy concentrada moviendo la lengua.
@Virginia_Mayer
Cuando mi prima mayor se casó y se fue de la casa de sus viejos, me regaló una caja de metal con 75 colores Faber-Castell y una maleta llena de Barbies, Kens y una Kelly. Y mucha ropa que le había hecho mi tía con su máquina de coser. Las saqué de la caja sintiendo que traicionaba a mis muñecos, pero la culpa se disipó en el momento en que los desvestí y le vi las tetas a Barbie y el pene a Ken. Inmediatamente me excité y apreté las rodillas con fuerza. Cogí una pareja y me encerré en un baño. Tranqué la puerta, me recosté sobre ella y dejé caer la cola hasta quedar sentada en el piso frío. Entonces, con Barbie en una mano y Ken en la otra, junté sus cuerpos y los froté sin prisa mientras apretaba las rodillas y comencé a sentir al corazón cabalgándome debajo de las costillas.
Frotaba y frotaba a Barbie y Ken entrando en una especie de éxtasis y terminaba sintiendo que me quedaba sin aire, ja-de-an-do. Cuando me calmaba comenzaba a temblar y mientras vestía los muñecos sentía mucho miedo y pensaba que alguien podría saber en qué andaba. Me sentía muy culpable, y sin embargo seguí encerrándome con mis muñecos en el baño hasta que un día me aburrí.
Pasarían casi quince años hasta cuando volví a encontrarme con Lolita. Se lo robé a una amiga sin permitir que terminara de leerlo y mientras ella lo buscaba yo me encerraba a leerlo en un baño. Tantos años no habían logrado que se borrara el sentimiento de culpa. Lolita estaba prohibida. Lo-li-ta. Qué excitación tan deliciosa, y yo con las dos manos apretando el libro mientras me lo devoraba como si fuera una mesa de postres.
Al final, aprendí a leer sin sentirme culpable. Después llegaría el marqués de Sade, Henry Miller, Charles Bukowski, Dennis Cooper y otros. Pasé de sentirme culpable cada vez que me excitaba a volverme una descarada. Sin secretos. Sin vergüenzas. Y a pesar de eso, cuando me conocen no es raro que me digan: “¡Pero si eres una blanca paloma!”. Una blanca paloma, como debió de haberme visto mi abuela cuando me halló con ese libro en las manos y muy concentrada moviendo la lengua.
@Virginia_Mayer










