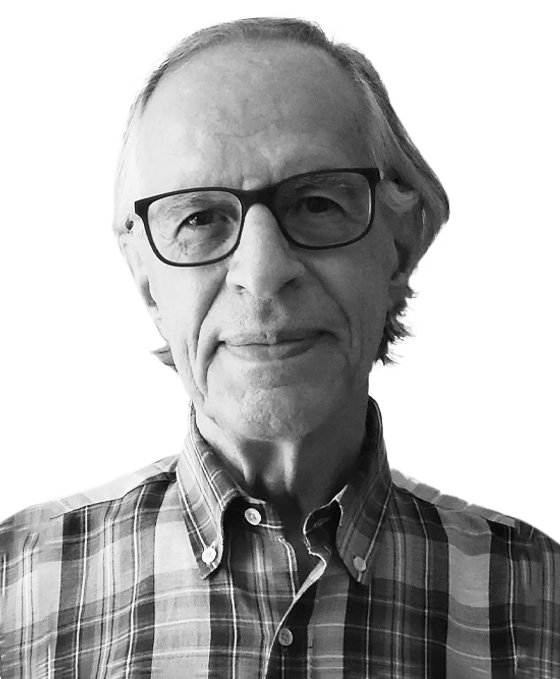El conflicto en Colombia fue el que descentralizó al país, no la Constitución de 1991, aunque luego en el año 2002, cuando el paramilitarismo cooptó al 35 por ciento del Congreso, inevitablemente lo volvió a centralizar. Hoy se calcula que esa alianza criminal oscila alrededor del 20 por ciento y sigue siendo escandalosamente alta. Pero el paramilitarismo nunca operó como bancada, aunque sí legisló, influyendo en varios proyectos políticos.
Goethe decía que estudiando a los actores se podían entender mejor los fenómenos y por eso estudiando a los actores del conflicto en Colombia podemos entender cómo la violencia ha transformado políticamente al país en los últimos 20 años… Pero uno de los muchos problemas está en que la academia a veces necesita adelantar “pesquisas judiciales”, que desbordan sus fronteras y la justicia necesita de las investigaciones académicas para llevar a cabo esa tarea.
En otras palabras, hoy más que nunca la justicia y la academia se necesitan, porque, por ejemplo, para reparar integralmente a las víctimas del conflicto, primero es necesario saber qué pasó y cuál es la verdad, aunque eso nos lleve de la parapolítica a la paraeconomía, a una Ley de Punto Final o a la Corte Penal Internacional…
Por eso no entiendo por qué en Colombia no existe la unidad punitiva, es decir, que matar a una persona es igual que realizar una masacre o por qué la rebelión es indultable. Y todo esto para decir que están asesinando a los líderes campesinos que están participando en la restitución de tierras.
A mí me parecen necesarias las leyes de tierras y de víctimas pero me temo que aplicar la justicia transicional en medio del conflicto va a ser sumamente difícil. La percepción de seguridad que tienen hoy los ciudadanos de Colombia ha decaído y muchos se preguntan, ¿si no pueden proteger a una jueza, cómo van a proteger a tres millones y medio de desplazados cuando les devuelvan sus tierras?
Es cierto que el gobierno tiene toda la decisión política pero lo grupos ilegales también y siguen operando en las regiones que creíamos haber recuperado; donde primero les usurparon la tierra a humildes campesinos y ahora los están doblemente victimizando. Por eso no sé si las leyes de tierras y de víctimas están mostrando la gravedad del conflicto o lo están agravando, porque ¿de qué sirve que a un campesino le devuelvan su parcela, si luego lo terminan asesinando?
Ambas leyes en la teoría son fabulosas pero en la práctica estamos hablando del núcleo o del meollo de la violencia en Colombia, porque la tierra históricamente no sólo ha concentrado la riqueza, sino que también ha concentrado la violencia en el país. No sin antes aclarar que la ley de tierras no coloca en entredicho la propiedad de la tierra en Colombia y por eso no se trata de una reforma agraria estrictamente hablando.
Ahora bien, en síntesis la utopía consiste en hacer de la justicia transicional y de la ley de tierras y de víctimas en unas políticas de reconciliación y no de confrontación. Pero la distopía y algunos obstáculos deben recordarnos o hacernos conscientes de que, por ejemplo, la justicia se va a encontrar con grandes proyectos productivos, que de buena fe le compraron las tierras a los testaferros del narcotráfico o de los grupos armados ilegales.
Pero la justicia también se va a encontrar con grandes proyectos productivos que fueron comprados de mala fe y entonces las preguntas serían: ¿la restitución de tierras incluye los cultivos sembrados en ella? Y si incluye los cultivos sembrados en ella, ¿cómo hacer para que unos campesinos los aprovechen sin maquinaria, sin conocimiento y sin capital? Esta es la Colombia transicional, desde Ralito hasta la Universidad de Georgetown, desde el Cauca hasta el Magdalena y desde la Ley Páez hasta la zona franca de Mosquera…
La Colombia transicional
Lun, 04/04/2011 - 23:58
El conflicto en Colombia fue el que descentralizó al país, no la Constitución de 1991, aunque luego en el año 2002, cuando el paramilitarismo cooptó al 35 por ciento del Congreso, inevitablemente