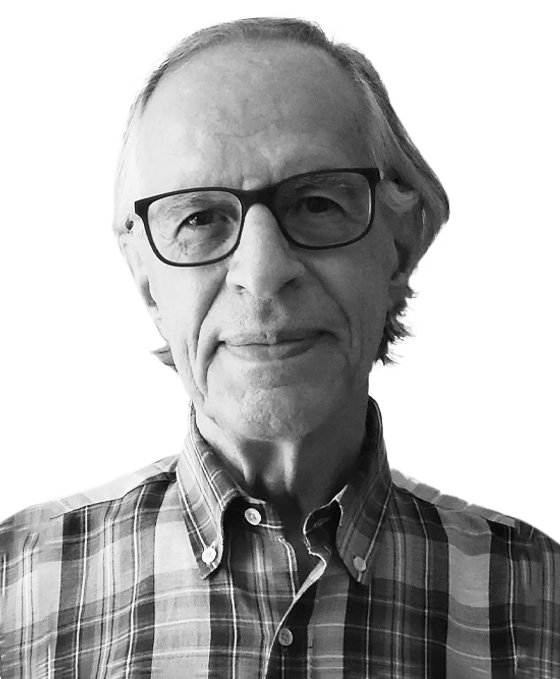Las violencias contra las mujeres son expresión de valoraciones, prácticas e imaginarios sociales que desconocen a las mujeres como sujetos de derechos. Las violencias son así una amenaza y práctica permanente en las vidas de las mujeres de manera individual y colectiva, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Su autonomía, sus decisiones y sus cuerpos son objeto de disputa en una sociedad dominada por valores patriarcales que legitiman la desigualdad, el dominio y la subordinación. La violencia es entonces la práctica legitimada de dominio y subordinación contra las mujeres.
Las violaciones de sus derechos, cometidas en contextos de paz y exacerbadas en contextos de guerra, han sido objeto de denuncias y de las acciones de grupos, organizaciones de mujeres y organizaciones feministas, quienes además de denunciar, han impulsado propuestas que, basadas en sus voces y experiencias, contribuyan a la superación este contexto y generen un escenario para el ejercicio de la ciudadanía basado en su reconocimiento como sujetas de derechos, con las condiciones para construir una vida para sí.
Las propuestas de las mujeres y sus accionar político han contribuido a los avances a nivel nacional e internacional que configuran las obligaciones del Estado en la garantía del ejercicio pleno de sus derechos.
En el nivel interno, la creación, modificación, o derogación normativa facilitó la supresión de algunas de las múltiples barreras que históricamente legitimaron la subordinación y opresión de las mujeres en las áreas del derecho privado y el derecho público. El derecho de las mujeres a la administración y disposición de sus bienes sin autorización marital ni licencia judicial , el derecho a recibir directamente su salario y disponer de él , así como el reconocimiento a la ciudadanía en la reforma constitucional de 1945 (sin incluir el derecho al voto) y la igualdad de los derechos políticos de las mujeres y los varones con el plebiscito del 10 de diciembre de 1957 son importantes ejemplos de este proceso.
La participación de las mujeres y la promoción de debate en escenarios de discusión política, contribuyó con el avance constitucional en el reconocimiento formal de la igualdad entre mujeres y hombres (Artículos 13, inciso 1 y 43 inciso 1), la prohibición de la discriminación contra las mujeres (Artículo 13 inciso 1) y en el compromiso del Estado colombiano en la promoción de condiciones que lleven el país a la igualdad real (Artículos 13, inciso 2, 40, 43 y 53). El reconocimiento de las mujeres como sujetos de especial protección constitucional ha sido reiterado a través del desarrollo jurisprudencial adelantado por la Corte Constitucional en Colombia, cuyos pronunciamientos recogen la palabra de las mujeres, especialmente aquellas víctimas de crímenes cometidos por actores armados.
La Constitución Política de 1991 abrió el escenario en el país para un importante avance en el reconocimiento formal de los derechos de las mujeres y que han generado herramientas para el exigir el respeto de los mismos. De manera sobresaliente ha vinculado a través del Bloque de Constitucionalidad la normatividad internacional que obliga al Estado Colombiano a actuar con la debida diligencia para enfrentar la problemática de las violencias contra las mujeres . Las mujeres han avanzado hacia el reconocimiento de las violencias en su contra por su condición de tales a nivel normativo en el plano constitucional y legal. Sobre este último, la más reciente muestra es la ley 1257 de 2008, Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones.
En este proceso, las prácticas discriminatorias y las violencias contra las mujeres persisten, situación constatada por la Corte Constitucional y organismos internacionales y se intensifican en el contexto del conflicto armado.
De acuerdo con una investigación reciente sobre violencia sexual contra las mujeres en contextos de conflicto armado (CASA DE LA MUJER-OXFAM; 2010), la prevalencia de la violencia sexual - para el periodo 2001-2009 - en las cabeceras de 407 municipios con presencia de fuerza pública, guerrilla, paramilitares u otros actores armados en Colombia, se estimó en 17,58 por ciento. Esto significa que durante estos nueve años 489.687 mujeres fueron víctimas directas de violencia sexual. Es decir que, desde 2001 hasta 2009, un promedio de seis mujeres cada hora han sido víctimas directas de este tipo de violencia en municipios con presencia de fuerza pública, guerrilla, paramilitares u otros actores armados. Para el mismo periodo, de acuerdo con esta investigación, 94.565 mujeres fueron víctimas de violación lo que indica que cada hora una mujer fue violada en las cabeceras de estos 407 municipios con presencia de actores armados del conflicto.
Además se estima que el 73,93 por ciento de las mujeres que viven en las cabeceras de los 407 municipios, es decir 2.059.001, considera que la presencia de los grupos armados constituye un obstáculo a la denuncia de los actos de violencia sexual en dichos municipios. Ello se evidencia en el hecho de que el 82,15 por ciento de la mujeres víctimas de algún tipo de violencia sexual no denunció los hechos de los que había sido víctima.
Las razones más recurrentes para no denunciar, según las mujeres que no lo hicieron, fueron “prefirió dejarlo así”, el 46,70 por ciento, es decir, 187.846 mujeres; tuvo miedo a represalias el 28,46 por ciento, es decir, 114.474 mujeres;; “no sabe cómo hacerlo” el 8,54 por ciento es decir, 34.343 mujeres; “no cree ni confía en la justicia” el 7,31 por ciento, es decir, 29.422 mujeres; y “no quería que los familiares se enteraran” el 5,87 por ciento es decir, 23.598 mujeres. Esto significa que cerca del 16 por ciento de las mujeres no denunció por causas imputables al acceso a la justicia y si se incluye la pregunta de seguridad (entendido como el deber del Estado de velar por la integridad de sus ciudadanos) este porcentaje aumenta al 44,31 por ciento.
En este contexto, el acceso a la justicia para las mujeres sigue siendo obstaculizado. Entre el reconocimiento formal de los derechos y su efectividad, hay una brecha que se mantiene por la falta de voluntad política del Estado Colombiano.
La normatividad vigente no es respetada porque no es aplicada, situación que no solo afecta los derechos de las mujeres sino su credibilidad en la ley y en el Estado Social de Derecho. Principalmente esta situación agrava la violación de los derechos de las mujeres a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, con un grave problema de impunidad para las víctimas de violencias perpetradas por actores armados.
Frente a esta problemática, que evidencia la falta de voluntad política del Estado colombiano, se han presentado tendencias que proponen alternativas. Lo primero es señalar los dos contextos en los cuales se han abordado de manera diferenciada las violencias según hayan sido cometidas por actores armados o actores privados.
El país tiene dos escenarios: El de justicia ordinaria y el incorporado en el marco de la aplicación de la ley 975 de 2005 “Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”.
De estas dos normatividades, la primera ha tenido serias críticas por las barreras que presenta, algunas de las cuales reflejan la falta de credibilidad hacia la palabra de las mujeres, la inversión fáctica de la carga probatoria hacia ellas en su calidad de víctimas, las valoraciones de los operadores jurídicos que intervienen en la investigación de los procesos (Como por ejemplo, la indagación del pasado de las mujeres en los casos de violencia sexual) y las enormes resistencias a reconocer algunas de las medidas de protección a las mujeres como aquellas establecidas en la ley 1257 de 2008 que en consideración de las-os servidoras-es públicas-os, son casi premios para las víctimas.
La segunda supone mecanismos más eficaces para la consecución de la verdad y el acceso a justicia y reparación, por lo tanto se esperarían importantes avances en relación con delitos cometidos contra las mujeres que contribuyeran a contrastar la información arriba mencionada en el informe elaborado por la Casa de la Mujer e Intermon.
Según información de la Fiscalía al 31 de marzo de 2011, se encuentran documentados 727 casos de justicia de género y en confesión hay 86 casos de violencia sexual . Aunque muestra un avance, estas cifras se ven superadas por lo que se estima ha sido el impacto generado por el conflicto armado y la victimización de las mujeres. La conclusión en relación con la efectividad de la ley para contribuir a la verdad, la justicia y la reparación de las mujeres es que su aporte no ha sido significativo y que no incorpora mecanismos institucionales ni procesales que contribuyan a conocer los hechos y reconocer a las mujeres como víctimas históricas de los delitos.
La falta de efectividad de la normatividad vigente entre otros factores a la falta de voluntad política que se materializa en la inaplicabilidad de la misma.
Una de las tendencias para enfrentar esta problemática es la de incorporación de mayor normatividad que concentre la atención de las problemáticas de las mujeres en un mismo cuerpo normativo y a cargo de servidoras(es) públicos especializados. Esta tendencia sugiere que la concentración de la normatividad y la incorporación de nuevas normas es un factor importante para atender la problemática relacionada con la falta de efectividad de los derechos de las mujeres. Parte de esta tendencia incluye también la importancia de desarrollar políticas específicas para determinadas expresiones de violencias contra las mujeres.
La otra tendencia señala que la falta de voluntad política para atender la obligación de garantía de los derechos de las mujeres, incluyendo la estrategia de erradicación de las violencias en su contra, es un problema que no puede ser atendido mediante el continuo reconocimiento o la reiteración formal de los derechos de las mujeres en cuerpos normativos únicos -ya que el problema no es la dispersión de las normas sino su conocimiento (que es obligatorio para servidoras(es) públicas (os) y tampoco lo es que estén reconocidos por leyes ordinarias- sino que debe abordarse mediante el cumplimiento de la normatividad vigente, lo que permitiría un avance importante para las mujeres en el ejercicio de su autonomía y la protección de su integridad frente acciones criminales de actores armados y no armados. Considera esta postura que dado que las violencias contra las mujeres son una expresión cultural y política, el abordaje de la problemática debe ser integral frente a las expresiones de la misma, más que desarrollar políticas que atiendan cada una de ellas.
En este marco, la respuesta a la pregunta sobre la pertinencia de la creación Tribunales especializados en las problemáticas y los delitos cometidos contra las mujeres, medida adoptada en otros Estados y contextos como sucede en el Venezolano que en el marco de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, creó los Tribunales de Violencia contra la Mujer (Artículo 115), debe también abordar tanto el contexto del conflicto armado colombiano como la barrera generada por la inaplicabilidad de la normatividad vigente, legitimada y agravada por la falta de voluntad política del Estado colombiano.
La pregunta gira alrededor de si estos Tribunales contribuirían a superar las barreras que encuentran las mujeres. Si bien la creación de Tribunales especializados es una muestra de voluntad política, no necesariamente implica que esté dirigida a atender la problemática descrita. Por ejemplo, si hay Tribunales Especializados esto implica operadoras(es) de justicia especializadas(os) y también investigadoras(es) especializadas(os). Implica también una atención integral a las mujeres en condiciones de igualdad, lo que significa que garanticen que las mujeres que residen en las zonas ubicadas en los circuitos judiciales de los departamentos más golpeados por la pobreza y las acciones de actores armados directas, cuenten con garantías para acceder a la justicia en estos Tribunales.
Citamos a manera de ejemplo la situación actual de la ley 1257 de 2008. A casi tres años de su aprobación, ha sido demandada porque las EPS se negaron a cumplir su obligación de brindar la medida de atención de atención a las mujeres consistente en alojamiento y alimentación. No ha sido reglamentada en las materias en que debería serlo. No hay información sobre la investigación y sanción de casos que se ubiquen dentro de las circunstancias descritas allí para sancionar delitos cometidos contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Servidoras(es) públicas(os) de entidades de salud y de justicia en las regiones más golpeadas por las violencias desconocen esta ley y sus competencias en relación con ella.
El gobierno nacional no da cuenta de las obligaciones en relación con las medidas de prevención y atención que obliga la ley. Las mujeres no cuentan con recursos económicos ni apoyo emocional y tampoco orientación jurídica adecuada para acceder a los mecanismos que contempla la ley. ¿Podría entonces por la vía de la creación de un Tribunal de violencias contra las mujeres atenderse las problemáticas propias del contexto colombiano y que por su carácter judicial estaría limitado por sus competencias para atender el desconocimiento de la ley, la falta de atención y orientación, la falta de destinación presupuestal a las mujeres víctimas? Consideramos que la respuesta es negativa y que si bien un tribunal contribuiría a visibilizar políticamente a las mujeres como sujetos de especial protección, no es una medida que garantice el acceso de las mujeres a la justicia porque tampoco atiende las problemáticas señaladas, que se escapan de la órbita judicial y corresponden a la integralidad en la atención de la problemática.
Los Tribunales especializados han sido una medida importante en el contexto de los crímenes cometidos contra las mujeres en el marco de conflictos armados, como por ejemplo el Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra contra las Mujeres realizado en Tokio el 12 de diciembre de 2010 en un marco de reconocimiento, verdad, justicia y reparación a las mujeres y ausencia de conflicto armado, que no es el caso colombiano y que aplicado en este contexto puede contribuir a la generación de riesgos en contra de las mujeres.
Considero entonces que los esfuerzos se deben centrar en el cumplimiento de la normatividad interna establecida en el marco del Estado Social de Derecho Colombiano, mostrando a las mujeres así la voluntad política de Colombia para prevenir, atender, sancionar y avanzar en la erradicación de las violencias contra las mujeres y el respeto de sus cuerpos, de su autonomía y su dignidad porque son efectivamente reconocidas como sujetos de derechos.
Tribunales especiales para las mujeres
Mar, 07/06/2011 - 23:58
Las violencias contra las mujeres son expresión de valoraciones, prácticas e imaginarios sociales que desconocen a las mujeres como sujetos de derechos. Las violencias son así una amenaza y prácti